El análisis poético, metafísico, audiovisual y estético de nuestro redactor argentino al filme que rodado en 1979, ganaría un Oscar a los mejores efectos especiales, y que también iniciara la emblemática saga de ciencia ficción, la cual tendría su último estreno durante el año pasado.
Por Horacio Ramírez
Publicado el 13.9.2018
¿Puede haber consciencia del mundo sin palabras? Solemos pensar que el mundo existe más allá de nuestras palabras: “lo tengo en la punta de la lengua”…, “…me dejó sin palabras…” “Es un algo indescifrable”… en expresiones análogas a éstas es que solemos expresar lo que no contiene palabras específicas para ser referido, para ser nombrado. Se trata de un “je ne sais quoi” que resume, en definitiva, que no tenemos nada porque no tenemos las palabras para darle aprehensibilidad a lo que nos rodea: sólo sombras -formas fantasmáticas- de palabras se extienden más allá de lo que no se puede decir, en lo inefable.
En todo caso, lo que nos queda de lo inmediatamente posterior al límite de la palabra -que con ellas se convierte en un Universo conocido y más o menos bajo control- es la certeza de un orden pero que se nos escapa del plano consciente por carecer de palabras al respecto. En este caso, la palabra refleja un orden mental propio antes que un orden de las cosas. Por eso la ciencia no puede comprobar nada: sus leyes -su capacidad de predecir efectos a partir de un determinismo causal- lo son hasta que nuevos conocimientos modifican esas leyes científicas previas en otras nuevas: nunca nada está del todo dicho en forma definitiva.
Era el entusiasmo de la certeza terminante de principios del siglo XX, según el cual sólo quedaban dos o tres docenas de cosas por conocer y la Física ya estaría acabada. Era el entusiasmo de Leibniz quien nos decía que una “causa plena” y un “efecto entero” eran equivalentes: la causa y el efecto se identificaban y esa porción del Universo estaba definitivamente resuelta. Hasta que Karl Popper y Thomas Kuhn le pusieron el coto definitivo al entusiasmo: la certeza científica bajo la hipótesis del cuervo blanco de Popper -que será verdad la proposición de que todos los cuervos son negros hasta que aparezca uno blanco-, recibió la estocada final con el trabajo de Kuhn: sólo será verdad aquello que una determinada comunidad científica acepte como tal y durante el tiempo que sea aceptada (el paradigma convencional)… después: lo desconocido, es decir: aquella extensión (¿infinita y eterna?) del universo que no tiene palabras disponibles para entrar en nuestro espacio de discurso y consciencia.
La ciencia actuaría, entonces, como un ejercicio de indagación para generar palabras que permitan expandir esa conciencia… el hecho de que las incertidumbres crezcan mucho más rápido que las certezas relativas que el conocimiento científico produce, nos puede hacer dudar y con justa razón, acerca de la utilidad relativa y de la nocividad cierta de un sistema de supuesta generación de conocimientos que genera más ignorancia que certeza. La escalada técnica desde el primer tercio del siglo XIX hasta la actualidad ha hundido a la Humanidad en un marasmo de incertidumbre acerca de los efectos que esa tecnología -hija dilecta de la ciencia- causa en nuestra relación con el entorno, y recién en estos últimos años nos estamos compenetrando de los efectos deletéreos que estamos sufriendo con nuestro propio ambiente natural y también social. En pocas palabras: la ciencia y la tecnología están disminuyendo nuestro caudal relativo de palabras… en nuestra noosfera se habla cada vez más y se dice cada vez menos.
Es que resulta difícil entender que no es la realidad la que orienta la información, sino que es la información la que orienta la realidad (Immanuel Kant)… o en otros términos: nuestras palabras generan la realidad… a la que le damos un status exterior, pero ese ya es otro problema… Ya Ludwig Wittgenstein había dicho que el límite de nuestro mundo está dado por nuestro lenguaje: palabra que no conocemos, pensamiento y cadena de pensamientos (cadena de palabras) que no se genera y realidad que no aparece: así de sencillo… Pero… entonces… ¿de dónde vienen las palabras? Las cosas no tienen nombres y son los nombres -las palabras- las que generan las cosas. Los ejemplos son muchos, pero podemos citar uno especialmente problemático: el problema de los colores. ¿Cuántos colores existen? Fácil: seis: tres primarios: rojo, amarillo y azul y tres secundarios: anaranjado, verde y violeta.
Pero si hablamos con un nativo Shona de Rhodesia, sus colores son apenas tres: cips uka, citena y cicena… para ellos, por ejemplo, nuestro verde lechuga es un tono indefinible, intermedio entre citena y cicena, difícil de distinguir acabadamente. Para un liberiano de la tribu Bassa, los colores son sólo dos: Hui y Ziza. Los aborígenes Zuñi de México no distinguen el anaranjado del amarillo y los ejemplos siguen: hasta tenemos lenguas que no tienen la palabra “color”… ¿qué tiene esta gente? ¿Un sistema nervioso diferente? No: sólo tienen diferentes palabras que nosotros y, como consecuencia, diferentes formas de encarar el problema de la longitud de onda electromagnética y los colores: el conocimiento orienta la formación de la realidad y no es, como dijimos, que la realidad orienta al conocimiento: somos, entonces, responsables éticos y estéticos de nuestra realidad.
La psicolingüística brinda infinidad de ejemplos como éstos en distintas áreas, todas prefijadas por nuestro lenguaje.
El Universo real se presenta, así, como la expansión -expresión- de nuestra mismidad. Y volvemos a Wittgenstein: los nombres de las cosas son el límite de los hechos y expresan aquellas cosas que nuestro yo construye con las herramientas que tiene: las palabras… y entre las palabras, e inevitablemente, se nos filtra el silencio… entre las palabras hay silencio lógico y antes de la palabra y tras ella, hay también silencio.
Pero entonces se nos plantea de nuevo la pregunta: ¿de dónde viene el silencio? Y nuestra respuesta es que tanto las palabras como su antecedente lógico, el silencio, se originan en nuestro yo. Dice Wittgenstein: no podemos estar frente a nuestro yo: “el yo se cuela en el mundo por el hecho de que el mundo es mi mundo”… Soy puro sujeto: el yo es lo único que no puede ser observado porque sólo puede observar. Puedo decir las cosas y por eso las cosas del Universo son. Puedo decir… puedo gritar mi yo al vacío cósmico y éste será lo que mi yo le grite y hasta donde mis palabras lleguen… Y habrá constelaciones entre las estrellas definiendo universos simbólicos según lenguajes y geografías, según las cosas que se griten al cielo en cada época y lugar.
Aunque lo más importante es entender que todos esos seres (sean caballos montables o inmontables unicornios), todos son reales, según mi voz: están en el mundo porque están en mí, en mis palabras y en mis silencios, si así no fuera, no pdoríamos hablar de ellos… pero ¿qué nos pasa en el límite, allí donde la voz grita pero no se oye? ¿Qué nos pasa en el límite de nuestro maclaje conceptual determinado no ya por nuestra palabra sino por un silencio que ya no es nuestro? ¿Qué monstruos pueden surgir allí donde nadie me oye? ¿Qué monstruo puede arrebatarnos la existencia, hacernos abandonar la palabra y caer definitivamente en ese monstruoso silencio? Sin dudas, algo extraño a nuestro yo que viene de más allá de nuestra mismidad…

El actor Bolaji Badejo en «Alien» (1979), de Ridley Scott
Encontrarse con la muerte
Resulta obvio que Dan O’Bannon -guionista de Alien -1979- conocía la película del fotógrafo devenido en cineasta Mario Bava, Terrore nello spazio de 1965 (una de las tantas películas de la llamada Space opera italiana, filme en el cual un par de naves espaciales que investigan en zonas desconocidas de nuestra galaxia, reciben una señal inteligente de un planeta, y al acercarse a la fuente de la llamada se dan cuenta -tarde, por supuesto- de que se trataba de un engaño: parásitos atraían con esa señal a los incautos navegantes del espacio para atormentarlos y nutrirse de ellos. La historia de Alien es parecida, pero tiene unos giros de crítica social más interesantes que la hacen más compleja: ya se habla de compañías que financian aquellos transportes interestelares de carga, de protestas laborales, de sueldos y de, en definitiva, una siniestra connivencia entre el poder político y el militar de la Tierra, con la pretensión de que los siete tripulantes de la nave Nostromo se acerquen a un planeta donde una especie alienígena (palabra que se puso de moda en los ’60, por la serie Los invasores) había sembrado de huevos con sus crías y para que, al apoderarse de la Nostromo, alguno de esos xenomorfos llegue en automático a la Tierra y conseguir apoderarse de aquel animal y utilizarlo como arma biológica. El sistema planetario al que llegan es el de la estrella binaria Zeta Reticuli, o sea la estrella Zeta de la constelación de la Red: han caído en ella.
La historia está perfectamente narrada. La estética barroca, recargada, de la nave -gigantesca- con su oscuro nombre, parece obligar a la invocación mental de algún demonio antiguo: nombre más impresionante aún entre sajones, ya que Nostromo tiene un “alienado” dejo latino (por ejemplo, en 1904, Nostromo fue el título de una novela política de Joseph Conrad ambientada en un país imaginario de Sudamérica: Costaguana).
El asunto es que nombre y nave forman una opresiva alianza con la estética de los trajes espaciales, la nave extraterrestre accidentada y las dos formas que adquiere el xenomorfo hasta su forma definitiva, todos surgidos de los biomecanoides del suizo Hans Ruedi Giger (fallecido en el 2014): la metamerización, o sea: la división de los cuerpos en segmentos repetidos, le daba tanto a los xenomorfos como a la nave estrellada, una densa e inquietante biología propia que pasó a formar parte de un todo narrativo y estético absolutamente sólido.
Los “tics” de Ridley Scott ya aparecen con toda su fuerza en éste, su segundo filme, tras Los duelistas -1977- y antes de otro tanque de taquilla y del cine como lo fue Blade runner de 1982. Nos referimos a la densificación de la historia a través de, por ejemplo, lo recargado al extremo de las escenografías -tanto humanas como extraterrestres- y, especialmente en el clímax final, a través del incesante centellear de luces que aumentan la tensión en todos los niveles de percepción. También “recargando de biología” a la propia Nostromo, con su humedad, sus mugres y cochambres y el “latir” de sus motores hiperlumínicos como sonido ambiente de numerosas escenas, como si se estuvieran desplazando por los intestinos de un gigante.
Muy atrás quedaba la luz, la higiene y la prolijidad de las instalaciones en su principal antecedente 2001: Odisea espacial de Stanley Kubrick de 1968, y ni qué decir del optimismo futurista de los ’60 en general en materia de ciencia ficción. Ahora se trataba del horror, de un organismo vivo que parasitaba a sus víctimas con esa primera forma que tanto se acercaba a lo humana y que por eso mismo la alejaba de lo humano: una mano aferrada a la cabeza del excelente Kane interpretado por John Hurt y que terminaba en serpiente y que, con ácido como sangre, depositaba una larva que crecería en la víctima hasta abandonar su cuerpo, en una de las escenas más shockeantes, explícitas y a la vez estéticamente calculada a la perfección, de toda la película y del género.
Finalmente, la metamorfosis que terminaba con el xenomorfo que hizo historia: ese gigante de cabeza alargada, cola terminada en aguijón, babeantes dientes metálicos y una boca de la que salía una segunda boca que era la que se lanzaba para matar: para muchos fans, el monstruo de monstruos gracias al talento de un artista. Una espalda con excrecencias propias de Giger, dedos duplicados y cuerpo absolutamente resistente a todo y, para que la tensión no decayera en el espectador, nunca aparece claramente: mimetizado con su entorno -la Nostromo será su ecosistema-, su imagen completa debería reconstruirse mentalmente mientras el film avanza. El octavo pasajero va invadiendo nuestras neuronas como invade a la Nostromo… sólo que si bien abandona al Nostromo, no lo hará con nuestras mentes… ya formando parte del imaginario totémico de Occidente.
Los personajes van cayendo uno a uno, pero no vamos a spoilear lo que le sucede a uno de ellos, aunque a estas alturas resulta difícil que ninguno de nuestros lectores no la haya visto. Esta sucesión de muertes acaba con la más resistente del grupo: Ripley, una jovencísima Sigourney Weaver que ya trasuntaba su gesto duro y adusto de años posteriores. Ella -y su gato- logran vencer a aquella forma que había surgido del silencio…

La actriz Sigourney Weaver y Bolaji Badejo en un fotograma de «Alien» (1979)
Alien: en el espacio nadie nos oirá gritar…
El slogan del filme lo decía muy claramente: “En el espacio nadie te oirá gritar”. En la nave, con la tripulación abandonada a su suerte en mitad del espacio cósmico, hemos llegado allí donde la voz del yo se termina y comienza el silencio metafísico del yo-no-soy… El monstruo es la tormenta de la no existencia golpeando de lleno en las costas de nuestra palabra, única herramienta de la que disponemos para llegar a rozar la ultranza de nuestro ser… gritamos infructuosamente para tratar de dominar ese espacio inhumano, pero es inútil: nos ha abordado el silencio de lo que no es nuestra palabra. Hemos quedado ante nuestra boca abierta y malograda, hecha ahora de frío, soledad y muerte… Alien es el nombre del silencio.
Sobre el final de nuestro argumento, volvemos a dejar esta inquietante cuestión: ese monstruo ahora inevitablemente ligado a nuestra realidad, como los unicornios y las sirenas, ¿está en nuestro yo que grita su existencia al Cosmos o es el límite que el Cosmos le pone a nuestro grito?

Tráiler:
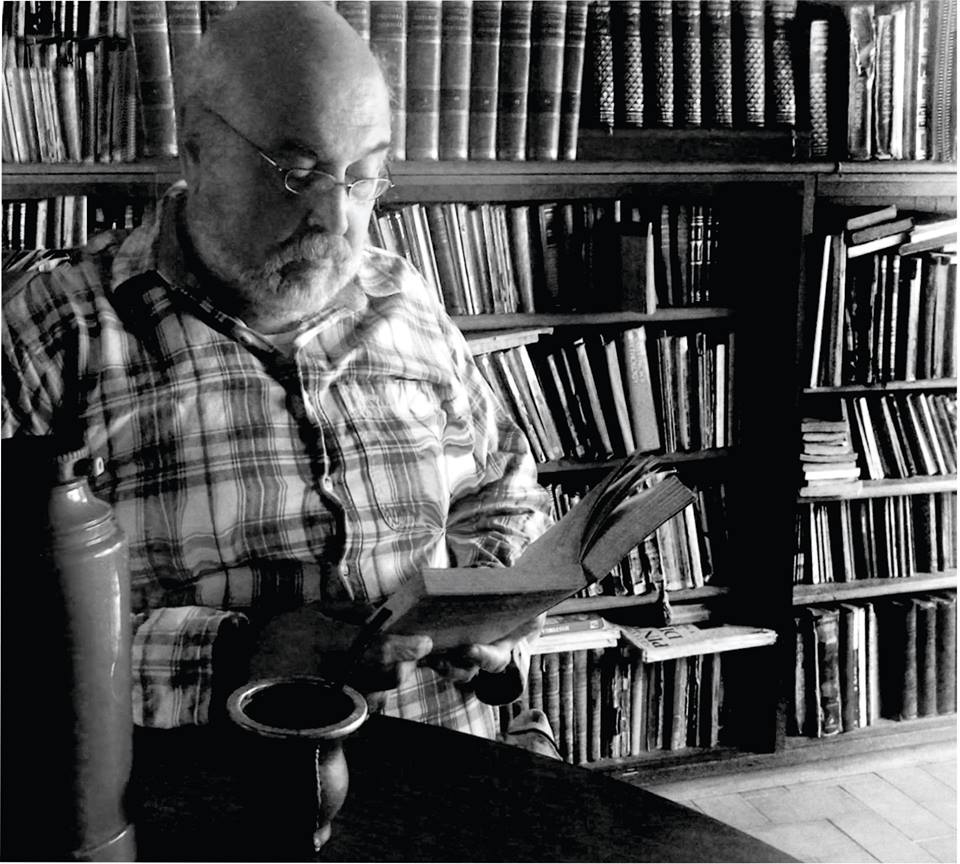
El poeta y ensayista argentino Horacio Ramírez, redactor permanente del Diario «Cine y Literatura»
Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban. La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”
“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”
Actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.
Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.
