Vale la pena ver este largometraje de 1954. Gatilló un mito cinematográfico que hoy vuelve a la cartelera y con una obra («Godzilla 2: El rey de los monstruos») que exhibe un respeto enorme por la obra del realizador nipón. Si usted es fanático del monstruo, seguramente ya la vio y también la de este año.
Por Felipe Stark Bittencourt
Publicado el 6.6.2019
Actualmente se encuentra en cartelera Godzilla 2: El rey de los monstruos del director Michael Dougherty (1974), un blockbuster al que se debe acudir sin tanto cinismo, pues, mal que mal, es bastante consciente de sí mismo, de su ampulosidad y del ripio que dejó su anterior entrega. Por otra parte, en un movimiento audaz, logra integrar, incluso, ciertos elementos míticos a su narrativa audiovisual y argumental que no se acoplan mal ni tampoco desastrosamente. En sus venas fílmicas no corre la metafísica de Tarkovski ni tampoco un comentario político agudo como los que lanzaba el primer Godard. La comparación obviamente resulta insulsa, pero no lo es cuando se piensa en la primera película del monstruo, aquella cuando azotó Tokio en 1954: Gojira de Ishirô Honda (1911).
Esto es posible gracias a que el filme de Dogherty contó con la colaboración de Toho Studios, la casa productora de los kaiju cinematográficos más famosos de la historia, entre ellos nuestro querido lagarto. Y a propósito de que es posible ver en la gran pantalla una nueva entrega de este monstruo, vale la pena revisitar el filme original, aquel cuyo Godzilla era un hombre disfrazado en un traje de goma.
La trama es de sobra conocida: una criatura similar a un dinosaurio, producto de las pruebas atómicas que se realizaban en los mares colindantes a Japón, emerge de las profundidades para destruir Tokio. La premisa es simple, pero lejos de dar forma a una película insulsa y que se agota en su diseño de producción limitado, hay que considerarla primero como un producto de época que todavía se conserva bastante bien.
En sus fotogramas se explicita un interesante comentario antibelicista de la posguerra y también un mensaje de paz que quizá pasa a un segundo plano por lo grotesco de los efectos especiales. La sociedad japonesa, sin embargo, aceptó muy bien la obra de Honda y supo mirar más allá. Luego del trauma que significaron la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, sentía un natural temor por el holocausto nuclear. La experiencia que ofrecía este director, pese a sus fallos técnicos, era atractiva y respetuosa con las víctimas.
Cabe señalar que a esta herida, se ha de sumar el impacto que generó en Ishirô Honda el haber visto El monstruo del mar (The Beast from 20,000 Fathoms, 1953) —película de Eugène Lourié (1903) basada en un interesante relato de Ray Bradbury: «La sirena del faro»—, la cual contaba una historia similar, pero en un contexto occidental y sin la intensidad dramática de su sucesora. Mientras la primera se presentaba como una película de entretenimiento con espectaculares efectos especiales de Ray Harryhausen, la cinta japonesa ponía su acento en el dolor de un pueblo atemorizado, sin importar lo abultado y poco creíble del traje de dinosaurio que daba vida al monstruo.
Lejos, pues, de la simpleza narrativa de aquella, la versión japonesa logró articular todos sus temores en una narrativa que se sentía demasiado real para ser un largometraje sin mayores ambiciones. Las imágenes que poblaban la pantalla, así como el sentimiento de terror de sus personajes, recordaban inevitablemente a la pesadilla vivida en esos funestos días de 1945.
Planos donde el fuego se mezclaba con humanos reducidos a la nada, siendo aplastados por casas y edificios destruidos, otros cuya intensidad dramática reposaba justamente en lo tácito, la tragedia silenciosa. «Vamos a reunirnos con papá. Vamos a estar con papá pronto», le repite una madre a sus hijos mientras los abraza en medio de la destrucción. Se nos ha mencionado antes al fantasma de la bomba atómica, pero nunca con la intensidad de esa escena.
A lo largo de la película, sin embargo, ciertos personajes sienten cierta reverencia ante el monstruo y su arcanos. Se trata de una criatura fascinante y aterradora, fruto de las pruebas que han llevado a cabo los norteamericanos con las bombas de hidrógeno, pero al que vale la pena estudiar. Esto, de algún modo, ya anticipa el rumbo que tomaría el personaje, pero que no parece definitorio del todo. Las imágenes de fuego y muerte que se replican a lo largo del filme se intensifican con los medidores de radiación, los hospitales atestados de adultos y niños azotados por el paso de la criatura. De momento, Godzilla es un villano y no el héroe que sería después.
Vale la pena ver esta película de 1954. Gatilló un mito cinematográfico que hoy vuelve a la cartelera y con un respeto enorme por la obra de Honda. Si usted es fanático del monstruo, seguramente ya la vio y también la de este año. Si acaso no le gusta, o lo encuentra ridículo, producto de versiones fallidas, como la de 1998, dele una oportunidad a Ishirô Honda y a Michael Dougherty. El pasado es honroso y el presente lo ha tenido en cuenta.
Felipe Stark Bittencourt (1993) es licenciado en literatura por la Universidad de los Andes (Chile) y magíster en estudios de cine por el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente se dedica al fomento de la lectura en escolares y a la adaptación de guiones para teatro juvenil. Es, además, editor freelance. Sus áreas de interés son las aproximaciones interdisciplinarias entre la literatura y el cine, el guionismo y la ciencia ficción.

El actor Haruo Nakajima en «Gojira» (1954)

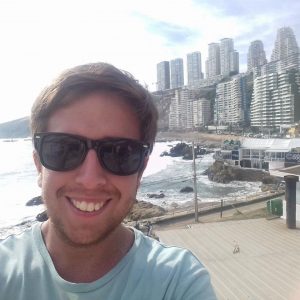
Felipe Stark Bittencourt
Tráiler:
Imagen destacada: El actor Haruo Nakajima en «Gojira» (1954), de Ishirô Honda.
