La obra que se aborda es un libro de aperturas constantes —que reúne más de 20 años de la poesía de su autor—, y de navegaciones por recovecos estéticos en un final de siglo (el XX) que oxidó la posibilidad y su plástica, en un estilo que valiéndose de una escritura abierta, se descubre sólo al ser anotada en la celda de sus palabras.
Por Víctor Campos Donoso
Publicado el 31.3.2020
Quise viajar en esa forma
que duerme en sombras sobre el muro
y que espanta hoy a la mirada.
Renato Yrarrázaval
Ediciones Altazor nos ofreció el pasado año A mitad de camino (2019), libro que significa la panorámica de la obra poética construida por Sergio Pizarro Roberts (1964) desde el año 1993 hasta el año 2016. Se esboza en estas hojas una escritura que dotada de la condición nómada de sus actitudes, fórmulas y gestos erige una voz que constituye la peregrinación de una forma —su mutación y dilatación—, la marcada cadencia de un problema que carga y exhibe: la de limitarse al espacio de la página misma.
Esa entrega al lugar en blanco, nacida —o concluida— quizás luego de variadas lecturas personales o como mera imposición a la voz, delata un desafío que de modo progresivo comprende su auto-referencialidad. Lo digo porque la grafía de Poemas diesel (1993), su primer libro, no concuerda en apariencia con la desarrollada en Apocatástasis asténica (2003), su penúltima entrega hasta ahora registrada. El hablante del caso primero, bien nos podría recordar a ese imaginario profuso y grotesco del primer Rodrigo Lira —aquel escriba de un lenguaje y situaciones explosivas y grotescas—, o a esa carnavalización constante en La tirana (1983) de Diego Maquieira:
«Érase una vez que fui invitado a un club de alces verdes
Lindo animal !!
Nos recibieron con besos de cemento dados con baja frecuencia
Nos llevaron al altar donde está prohibido prohibir,»
Pero en el segundo poemario mencionado, la imagen se torna abstracta, el lenguaje se contrae y gesta un habla de sí, una palabra que se apunta como palabra, sin señalar lugares ni elementos vinculados a una temporalidad:
«Hija de Dios
vehemencia incivil
Nadie sabrá nada
hasta que dejen de saberlo
en sangre».
Así, cada conjunto porta su identidad en un recorrido de mutación.
Como ya se ha señalado, el primer libro que inaugura la línea de esta escritura cual laboratorio de experimientación (un autorretrato que consignaría la biografía del hablante), se forja bajo una personalidad con creces arrojada, bastante segura de sí y convulsamente incontinente. Cercano a una retórica neobarrosa, los sustantivos con eventualidad se tornan adjetivos (“bestias dinosaurias”, “hierbas inmundicias”), y la paleta de colores gesta una presencia juvenil que tiñe a los escritos de fiesta:
«Me salieron lenguajes y frases de encanto y manjar
Me apropié de una potencia matutina
y de un salto de zancudo
me incrusté en la noche
Qué tanta trompeta y augurio !!»
Rezan versos del poema “Flavia Bay”. No en vano, logra anteceder algunas apuestas: pienso en el peculiar Ovnipersia (2001) del argentino Ná Kar Elliff-ce. En cuanto al ímpetu y al señalamiento galáctico de los lugares, podría mencionarse —a nuestro arbitrio y pese a la distancia reflexiva— Ludovicos o la aristocracia del universo (1995) de Marcelo Rioseco, que a su vez es paráfrasis del reconocido libro Altazor (1931). Y por el uso coloquial empeñado en una declarada aventura expresiva y que más adelante hará de modo más consagratorio, podríamos vincular Poemas diesel —ahora conexión pretérita— con el poemario A media asta (1985-1987) de la poeta chilena Carmen Berenguer.
Para continuar el camino trazado, me sostengo de la fijación formal ya indicada: la adjetivación de sustantivos. En aquella operación, comprendemos que los adjetivos extrañan la vida de sus sujetos. Rozamos un alejado iceberg en el océano de nuestra poesía. Algunos pares contemporáneos se han perpetuado en timbres nihilistas, impersonales, escépticos o sobreintelectuales. No, aquí se nos ofrece una poética que en su desparpajo rehuye de toda depresión. La palabra se dirige a aguas en donde ella se deja nacer desde su descolocamiento y posibilidad de la voz de confiar en lo que dice: a partir de su tañida extrañeza.
Es en esta enunciación excéntrica del hablante donde hallamos sus rasgos esenciales. Hiperestimulado, sobreexigido, sobrecargado: abierto pleno a su experiencia:
«Contemplo con la mitad de mis ojos
(mientras la otra mitad llora sin distracción)».
A medida que recorremos este camino, notamos que la poesía de Sergio Pizarro deviene en una exploración esencialista de su propia plasticidad. Epígrafes, sangrías, diversos tamaños de letras, uso arbitrario de la letra cursiva, funciones del lenguaje entrecruzadas: todos intrumentos que gestan la redacción de una obra que socava sus esquinas. He allí, claro, su esencialismo, su mirar hacia sí:
«¿Aló?
¿Estás ahí?
Quizá un pequeño sonido me lo pueda insinuar
como una disculpa interna
Algo que no se sabe nada
detrás del silencio
una posibilidad detrás de todo
una franquía
algo
Dime si tu esplendor reciente
es un foco encendido
o la explosión de una palabra».
Estos versos del libro Luces que no deben prenderse (1999) ya develan un equilibrio que demarca el ritmo de otras búsquedas. La apelación —por ejemplo— logra divorciar a la escritura del imaginario de la primera entrega. Aquí la (s) voz (ces) ingresan en el conflicto latente en aquella materia que compone lo dicho, lo escrito. Lo que se enuncia, por momentos, no escapa a lo propiamente enunciado: su referencialidad admite a la hoja como lugar, como terreno y lugar de dominio:
«Cuando muera el alma
en un partir quebrado de la felicidad
que contiene la duda de las cosas dobles:
sereno hundido
seré no hundido».
La relación refleja sucede motivada por un angustioso abismo entre la palabra y sus correspondencias:
«o en mil años más
si todo está roto de sí
si todo se fue de sí
si todo se deshace de sí
o si todo se separa de sí
encontraremos el sempiterno camino
de los espejos de todo».
El conflicto, al adoptar dimensiones en su dilatación, permite un profuso desenvolvimiento retórico. Así, la relación amorosa con un tú, en su anonimato y dispersión, puede encarnar incluso a la disciplina misma:
«Allá arriba donde mi dedo
se toca con el tuyo y me creas».
En aquel proceso de reconocimiento de campo, las cursivas son potenciales guardianas de cierto acento simbolista. Hay la presencia de instrumentos musicales; el azul como color empuñado; el gouffre, aquí vacío; y la sinestesia como recurso e imagen:
Perdóname si estoy atardecido
Pero tu ceniza y humo se me encierran
En todas las losas que acunara el viento negro
De nuestras sombras sepultas.
A veces, y en otro procedimiento, se asoma una prosa que se exhibe como ejercicio que potencia aún más el ímpetu de descubrir formas y maneras. Es en la prosa poética donde domina un imaginario atemporal, es decir, en la pureza de sus imágenes no reconoce elemento de invención humana que sitúe las escenas:
«La felicidad juega entre nosotros. Está en las manos de los niños y en sus pies y eso es algo que ya no puedo escribir porque mis lápices son árboles enterrados en alguna parte tuya que se fue. La regresión hacia el recuerdo significará algún día la acumulación de presentes idos en un archivo inmóvil y saldrá nuestro momento libre entre tantos otros, buscando la superficie de dos vidas radiantes; pero el pasado no reconoce la luz ni la luz».
Así, el camino dispersa las palabras en su exploración, reincidiendo en las mismas letras:
«No acepto que te escribas así
pero ya estás hecha de siempre
y yo de aún,
[…]
Fundar
nuestro delirio en lo fugaz
y en el eco de la palabra deseo
[…]
y besan sus palabras en la boca…»
La práctica de un eros, de una apelación amorosa es una de las estratagemas abrazadas: un siglo en donde el tópico tan utilizado indica su agotamiento y la especulación sobre aquel acontecer galvánico tiene mayor potestad, Pizarro ejerce sin temor la aún posibilidad de enarbolarlo:
«No quiero que seas la madre de la muerte
porque me haces tu hijo imposible
y no quiero decirte angustia
porque tú la entiendes y yo apenas
[…]
No
por favor no me digas de tu silencio ninguna palabra
porque tu olvido es ahora
el comienzo del mío».
Son versos elocuentes al respecto. Logra así el escritor perpetuar el ímpetu demostrado en sus primeras entregas ya en la mitad de su actual obra. La estridencia deviene palabra amorosa, encuentro con el otro y donde a la vez se es uno.
En avanzadas páginas, aparece el poemario Moví un día (2001), en donde se desarrolla una escritura mucho más meta-plástica y críptica. Partículas de palabras encerradas en bocadillos, indicadas y disminuidas de tamaño con una línea oblicua trazada desde una esquina superior en verso; partículas de palabras centradas en la página, presentadas a modo de escalones, reiteradas en un ejercicio cercano a la poesía concreta (pienso en el poema Carmencita) son los principales rasgos instrumentales de una escritura que está pronto a alcanzar su zenit.
Un detalle que no pasa desapercibido es que en un índice inicial de los poemas, estos aparecen con su tiempo estimable de lectura, de alguna manera suponiendo una “regulación” de la experiencia lectora. El mencionado detalle advierte una concentración: la que mora en el verbo del hablante sobre sí y su decir en el tiempo. Aquí llega una solidificación de la meta-reflexividad y meta-poesía ya anteriormente desarrolladas en el conflicto entre palabra y definición:
Pero yo estoy tan muda de lo que realmente necesitamos
que casi me callo
cayéndome entre párrafos, sílabas y acentos
sabiendo que lo que voy diciendo se va callando solo,
sin eco ni reverberancia,
cayéndose en sí mismo
hacia la identificación total entre la nada y su nada:
la superposición de infinitos.
Mas la consagración de los aludidos procesos constantes y progresivos llega, en opinión de quien reseña, con Apocatástasis asténica (2003). Llega a atisbarse en la abstracción de lo escrito un tono mallarmeano que solo es posible de hallar en poetas como A. Bresky, Godofredo Iommi Marini o Virgilio Rodríguez. Este texto unitario, además de obedecer a la tradición de una poesía bastante llamativa y destacada en su lenguaje enrarecido, logra confirmar la procedencia de un camino trazado, de una capacidad que recibe triunfal sus frutos:
«Y a fuerza de significar
se escribió
[…]
La escritura desobviada
se presenta desde la nada que vacía
[…]
Se podría decir que te vuelvo
a llamar la palabra».
Toda escritura es, al final, escritura de sí y ya no del poeta. El oxímoron, en su incomprensión, encuentra cobijo solo en la redacción poética, en la desinhibición del sentido que la página proporciona al desplazamiento de una pluma que no compromete trazar líneas rectas, sino conocer y pensar la composición de las líneas que genera, aquella unión microscópica de puntos que forman, ante nuestros ojos, letras.
La obra poética reunida cierra con un conjunto de poemas aparecido luego de trece años de silencio bajo el nombre de Piedras a la oscuridad (2016). Se asiste a la revitalización del libro en tanto concepto, al situarlo como objeto interior que devela lo borrado por el sujeto: este recuerda: “cuando trabajaba en el Consejo Nacional, formulando librillos sin argumento, era mucre al final del idioma”, declarándose contrario a esa versificación vacua que forma parte de nuestra “actual poesía”.
Aquí, otra puesta en abismo. Pese a enunciar cierta situacionalidad, el poema continúa siendo el límite de su existencia:
«es verano
un mar profundo se agita frente a las costas de Chile
un niña le escribe a otra algo en la arena y todo se calma
una ola borra este poema».
Lo citado corresponden a versos del poema la escritura en el suelo y que autoriza a confirmar la auto-referencialidad que la poesía de Pizarro posee como uno de sus principales elementos.
Sin duda que la resignificación del libro, de su materia y composición recuerdan al proyecto de El primer libro (1985) de Soledad Fariña. Sin embargo, el poeta guía su ejercicio en momentos a la escritura de fugas profanas ante lo que aún cree profanable: el poema el libro de la posmodernidad dicta dicha intención evidenciando estados desacralizados:
«líbranos del cautiverio en libertad
de la inevitable sensación de término».
La belleza y la forma en agonía son aquí una poética: una apertura hacia lo extraño. Adjetivo que caracteriza a un trabajo que recrea las grietas de una voz que se alimenta a su vez de ellas:
«queremos convertir los pudrideros, las calamidades,
sus angustias y tristezas
enterrar la palabra cadáver».
En Pizarro, a lo largo de todos sus poemas, comprendemos que coexiste una inversión que define a todo por su negativo, por su no ser: “no eres pero estás”, “estás incluso en el no estás y eso es morir”, “ahora quiero nacer en otra parte”, “un lugar de sombras que evitan lo oscuro”, son versos delatores de aquella operación.
Es A mitad de camino (2019) un libro de aperturas constantes, de navegaciones por recovecos en un final de siglo que oxida la posibilidad y su forma. Una escritura abierta que existe en su gestación, y no en un estado totalmente despreocupado y resuelto. Nace más bien un verdadero cuidado progresivo en las palabras de Sergio Pizarro, palabras que son celda de sí mismas, palabras que se descubren solo al ser escritas.
***
Víctor Campos Donoso (Iquique, 1999) es estudiante de tercer año en la carrera de pedagogía en castellano y comunicación con mención en literatura hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Y fue partícipe en el Taller de Poesía de «La Sebastiana», a cargo de los poetas Ismael Gavilán y Sergio Muñoz realizado el año 2018.
Actualmente cursa el diplomado de Poesía Universal de la ya mencionada universidad y es ayudante del proyecto «Poéticas postdictatoriales. Memoria y neoliberalismo en el Cono Sur: Chile y Argentina», dirigido por el doctor Claudio Guerrero.
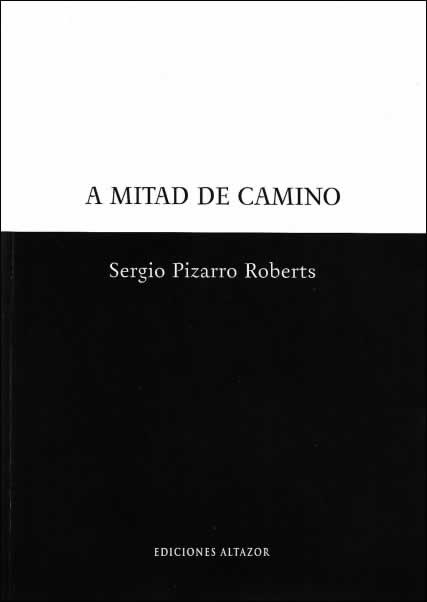
«A mitad de camino», de Sergio Pizarro (Ediciones Altazor, 2019)

Sergio Pizarro Roberts

Víctor Campos Donoso
Imagen destacada: Valparaíso, por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.
