Lanzada por Zuramerica Ediciones y la dedicada labor de su gestor, Rodrigo Barra Villalón, la última novela del escritor chileno de la generación de los 80 es un ajuste de cuentas consigo mismo y con la historia reciente del país, inserta asimismo, en el universo de esa búsqueda mística y esotérica —tan cara a su autor— y ventilada con excepcional belleza literaria al correr de estas luminosas páginas.
Por Edmundo Moure Rojas
Publicado el 24.8.2020
Juan Mihovilovich es un narrador fogueado en las difíciles lides de contar historias a través del arte literario. Lo respaldan una quincena de obras y una crítica especializada favorable, amén del fiel beneplácito de sus lectores, si bien en Chile este último mérito nunca es multitudinario; baste para considerarlo las modestas tiradas de las ediciones de autores nativos que no cuentan con el prestigio exterior, esa existencia creativa fuera de las fronteras de la flaca patria que otorgan la inmejorable característica de extranjero virtuoso, tan apreciada en esta larga isla. Huelgan nombres y filiaciones.
En 197 páginas, el autor estructura su novela, escribiéndola en primera persona, lo que es ya un desafío mayor, puesto que la narración enfocada en sí mismo acarrea el riesgo de un excesivo monólogo y de recurrencia en reflexiones del sujeto protagonista. Con singular maestría en el uso del lenguaje y atinados cambios e inserciones de diversos planos temporales, Mihovilovich sortea con acierto estas cortapisas narrativas y logra imprimir al texto un desarrollo vibrante, lúcido y, a ratos, desesperado.
No hay complacencia ninguna, todo está, si no quebrado, en permanente instancia de quiebre o desgarramiento existencial, desde las primeras vivencias o recuerdos intuidos en el viscoso universo del útero, ese cubículo o concha matriz que es nuestra primera morada, misteriosa e impuesta por una voluntad tan omnipresente como desconocida, cuyo abandono forzoso nos encauza hacia un deambular que irá acrecentando el pasmo de sentirnos vivos, sin que nadie pueda aclararnos el porqué ni el para qué, empujándonos a buscar un sentido que se estrellará, día a día, con la irracionalidad del existir, río que fluye en el tiempo asignado a cada quien, cuyas riberas son la decrepitud y la consunción, tan aniquiladoras como infranqueables, camino hacia la muerte.
Desde los afectos más cercanos: madre, padre, hermanos, mujer, hijos, el autor arma el rompecabezas de sus derroteros, donde brotan y se enfrentan las inclinaciones primordiales del amor y del odio: Eros y Tánathos, para construir su propia historia narrada, en palabras que podrán devenir en una catarsis o en un sufrimiento creciente e irremediable. Sin embargo, no se trata de un narrador como Cioran, desprovisto de toda esperanza, como no sea la compulsión misma de esta argamasa sonora que llamamos lenguaje, sino de quien busca y atisba, en el entorno de esa naturaleza desolada y salvaje de Magallanes —panorama cuya inmensidad clausura la posibilidad reconfortante del paisaje y a cambio entrega el pavor de lo inabarcable—, una respuesta que no tendrá mayor solución que la resolución estética implícita y manifestada en todo lo creado:
“Y me dije que la vida sigue siendo bella del momento que entendemos ser un diseño citológico en la vastedad celeste, que palpitamos con igual belleza y prontitud que una planta, que un gorgojo, un huemul o esta incansable corriente del Río de las Minas…”.
Al promediar la novela, Mihovilovich introduce una cita epigráfica de Kafka que, antes de yo conocerla como simple lector, había aprehendido de manera inconsciente, arrebatado por las páginas de Útero que devoré en una sola noche, riéndome de los guiños de la pandemia que me escrutaban tras la ventana del sur. Le escribe Franz a su amigo Pollak: “En general, creo que sólo debemos leer libros que muerdan y arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga felices, como dices tú? Cielo santo, seríamos igual de felices si no tuviéramos ningún libro…”.
Este libro, Útero, golpea, muerde, araña y, a ratos, sofoca… Hay que reponerse del ahogo del asma (como el autor, soy también asmático, y le llevo la delantera en una década de experimentar este “llanto ahogado”, como lo definiera Voltaire, padeciente de los requiebros del asma, algo más ilustre que Mihovilovich y yo); rehacerse, digo, recuperar el flujo respiratorio y continuar el ir y venir entre la niñez, la infancia, la madurez y la fatal decrepitud, a través de estas palabras capaces de leernos; sí, insisto en que el mérito mayor que se le puede exigir a un buen libro es que nos lea, como si él fuese el lector y nosotros las páginas desgranadas en la maravillosa cosecha de la lectura. Si llegamos a encarnar en ese lenguaje, dirigido a nosotros, ya estaremos pagados de sobra con el regalo anónimo del autor.
El estilo de Juan Mihovilovich actúa como una suerte de contención ante el natural arrebato a que lo impele el texto, entre desgarrado y confesional, a vaciarse como una compuerta que cede ante la presión de aguas tormentosas. Mediante el empleo desenvuelto y eficaz de la frase breve, de una puntuación tradicional, conservando las pausas e inflexiones de quien contara una historia oral, el autor alcanza la coherencia estética y emocional del discurso, sin caer nunca en estridencias ni hipérboles. Al inicio del capítulo XLV (nótese que Juan ha evitado nominar los capítulos, omisión que permite mantener el ritmo fluvial del relato), el autor nos da la clave de su propio oficio:
“Esta idea de buscar lo que ya no existe a veces me abruma. Es cierto que la vida pasa como una carrera de cien metros: algo menos de diez segundos y eso es todo. Pero, la idea de indagar quizá tiene otro sentido, el sentido del yo y su circunstancia, de la pertenencia a algo que exceda la construcción de lo edificado para reconstruir sobre escombros…”
Es el oficio del escritor, reconstruir sobre los escombros de la vida, los ladrillos son las palabras, la argamasa, el dolor empavorecido del arte, el talento proveerá las formas del edificio, con menor o mayor acierto.
El capítulo XXIX, la breve historia del morocho Paulinho dos Santos constituye un cuento en sí misma, perfecto, cerrado y autosuficiente.
Apreciada lectora, estimado lector, no vamos a contar aquí la trama de esta notable novela. Nada de eso. Solo pretendemos dar cuenta de aspectos esenciales de su excelencia. Lo demás corre por vuestra acreencia, luego de adquirir el libro y disfrutarlo como se merece. Os advierto que no quedaréis incólumes, porque Útero es una interrogación esencial cuya respuesta es asunto y dilema de cada uno, teniendo en cuenta y asumiendo lo que el autor confiesa y propone:
“Esta es mi fisonomía, mi forma humana, mi apariencia, el sin destino de mis días pasados y futuros. Soy el retrato equidistante de mis padres y hermanos, parientes y amigos. Atravieso la ciudad del viento llevado por mis ansias de volar. No es posible. Lo intento.”
Juan Mihovilovich ha logrado emprender el vuelo, literario y existencial, con las alas verbales de esta novela singular. Volemos con él, abriendo las hojas vibrantes de Útero.
Si usted desea adquirir un ejemplar impreso de la novela Útero, por favor siga este enlace.
***
Edmundo Moure Rojas, escritor, poeta y cronista, asumió como presidente titular de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech) en 1989, luego del mandato democrático de Poli Délano, y además fue el gestor y fundador del Centro de Estudios Gallegos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, casa de estudios superiores en la cual ejerció durante once años la cátedra de «Lingua e Cultura Galegas».
Ha publicado veinticuatro libros, dieciocho en Sudamérica y seis de ellos en Europa. En 1997 obtuvo en España un primer premio por su ensayo Chiloé y Galicia, confines mágicos. Su último título puesto en circulación es el volumen de crónicas Memorias transeúntes.
En la actualidad ejerce como director titular del Diario Cine y Literatura.
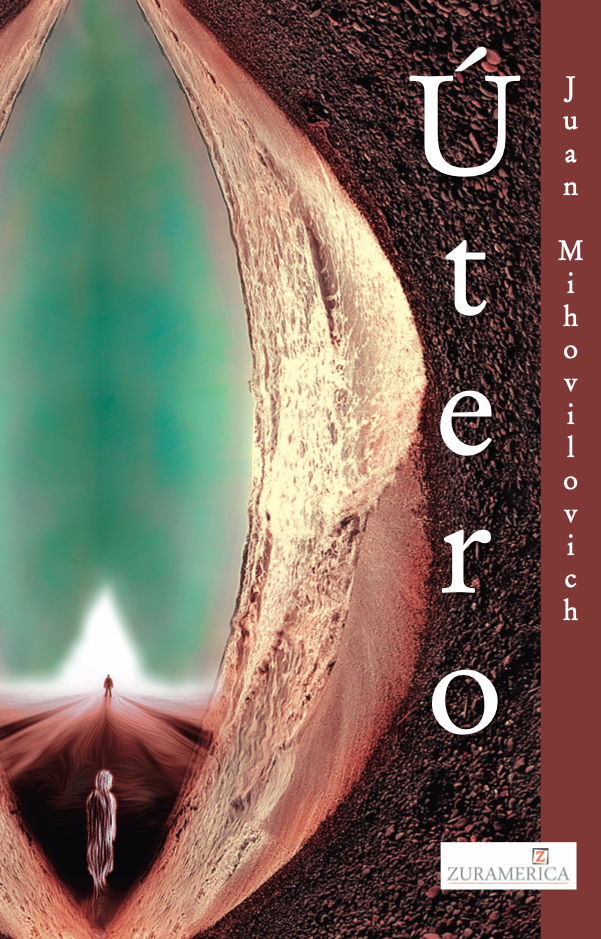
«Útero», de Juan Mihovilovich (Zuramerica Ediciones, 2020)

Juan Mihovilovich

Rodrigo Barra Villalón

Edmundo Moure Rojas
Imagen destacada: El origen del mundo, de Courbet.
