Finalista del Premio Strega 2019, esta novela de la escritora italiana Nadia Terranova (en la imagen destacada) mira hacia lo más íntimo de la memoria personal, a fin de iluminar las incógnitas que marcan una existencia, aquellas sobre las cuales construimos nuestra siempre precaria identidad afectiva y filial.
Por Jordi Mat Amorós i Navarro
Publicado el 4.9.2022
«Quien desaparece rediseña el tiempo y un círculo de obsesiones envuelve a quien sobrevive…Mantenemos la herida abierta para que en ella quepan nuestros males, nuestros temores… Solo existen las obsesiones, y mientras tanto el tiempo las ha convertido en más reales que nosotros mismos».
Nadia Terranova
Nacida en la Messina siciliana y afincada en Roma, Nadia Terranova (1978) se ha convertido en un referente de las letras italianas de este joven siglo. Doctora en Filosofía, esta polifacética escritora es traductora, editora e imparte también talleres de escritura. Su obra literaria abarca desde la novela adulta a los libros infantiles.
Adiós fantasmas (2018) es su último título, fue galardonado con el Premio Alassio y resultó finalista del prestigioso Premio Strega que finalmente ganó Antonio Scuratti por su monumental M. El hijo del siglo.
El de Terranova es un libro bellamente escrito con un estilo muy original en el que se refleja la fuerza y la sensibilidad de una mujer que nos presenta a una protagonista que tiene mucho de alter ego. Y es que Ida —al igual que ella— es una reputada escritora romana de sangre siciliana, así de singular es el relato de su mutación al dejar la isla:
«Cuando me marché de Sicilia, en primer lugar me cambió la nariz, se me tapó cada vez más, con hostilidad y desprecio por el escaso oxígeno impregnado de cemento y contaminación de la capital; después me cambió la piel por culpa del agua calcárea que salía de los grifos y del escape de los coches; por último me cambió la espalda, se me encorvó de un modo artificial de subir y bajar de los autobuses y los tranvías. Así, de mesinera pasé a ser romana, y de muchacha pasé a ser adulta y esposa».
Como un nocturno
Pero ahora Ida tiene que regresar a casa para ayudar a su madre —una mujer con la que le es difícil comunicarse— en el vaciado de objetos del hogar en el cual nació y vivió hasta su independencia. La escritora está casada y no tiene ni quiere hijos, y entre otras características personales destaca el que es proclive al insomnio y a las pesadillas desde que siendo preadolescente una mañana su depresivo padre se marchó del hogar.
La novela se estructura a modo de diario personal en el que se diferencian capítulos de vigilia con otros de esas pesadillas que la atormentan; fantasías que suelen tener al padre ausente como epicentro.
Resulta especialmente brillante el capítulo titulado «Eternamente (como un nocturno)» en el que Ida expone distintas versiones de un mismo sueño separadas por un contundente «Repetición» que evoca al bucle en el cual se encuentra desde esa mañana aciaga. Su imaginación no para buscando que el padre deje de ser ausencia.
Para ella —y en menor medida para su madre— la desaparición del padre supuso y supone que el tiempo y la vida se paralizaron a las seis y dieciséis minutos de esa mañana eterna, en sus palabras: «Quien desaparece rediseña el tiempo y un círculo de obsesiones envuelve a quien sobrevive… Mantenemos la herida abierta para que en ella quepan nuestros males, nuestros temores… Solo existen las obsesiones, y mientras tanto el tiempo las ha convertido en más reales que nosotros mismos».
Y añade que: «Yo me había acostumbrado a permanecer en mi sombra y en la de mi padre, aceptando de vez en cuando un objeto, un sentimiento, una caricia, un testimonio del mundo de fuera».
Es por eso que Ida —y a pesar de la distancia física y de su nueva vida junto a su esposo— rememora a menudo su pasado siciliano antes y después de la ausencia paterna. Y asegura —sabiamente— que: «La memoria es un acto creativo: elige, construye, decide, excluye; la novela de la memoria es el juego más puro que tenemos».
Una casa que pesa
Poco a poco Terranova nos adentra en el sentir de su protagonista al regresar al hogar donde nació su profundo dolor. Y sabemos de cómo fue su vida allí, especialmente a partir del momento en que el padre cayó en un vórtice depresivo que le llevó a dejar de cuidarse y dejar de cuidar. Un proceso doloroso para Ida quien acabó siendo la responsable de cuidarlo por delegación materna. Un proceso doloroso que culminó en dolor enquistado por esa mañana aciaga.
Desde entonces madre e hija estuvieron en permanente conflicto sumidas en el dolor por la ausencia del padre, un dolor que ni expresaban ni reparaban: «Mi madre y yo no sabíamos cómo reparar el daño y entonces habitábamos en él. Solas entre nuestras cuatro paredes sucumbíamos a la casa y a la ausencia que la invadía».
Así sigue siendo en su difícil reencuentro, un reencuentro que es también el de Ida con la niña herida que anida en sí y ve reflejada en la casa donde se crio:
«Han pasado veintitrés años, pensé. Qué he hecho en estos veintitrés años, a quién he prestado atención. A mi lado podría haber una extraña de veintitrés años nacida el día en que él se fue, y a su lado la niña de trece años detenida para siempre en esa edad. Miré a la muchacha, miré a la niña. La niña no crecía. No crecería nunca. Seguiría mirándome fijamente, inmóvil, durante el tiempo que permaneciera en la casa».
Y es que esa vivienda antigua está impregnada de memorias familiares que la convierten en una casa pesada para Ida, pesada por la saturación de objetos —la madre todo lo guarda— y pesada por la saturación de dolor y culpa, el dolor por la ausencia y la culpa de una niña sobrecargada por no haber podido hacer más aun por su padre. Esa niña que sentía que:
«Las casas de mis compañeros de clase eran tan ligeras que cuando entraba en ellas tenía la sensación de que levantaban vuelo… mientras que mi madre y yo, dentro de la nuestra caminábamos a duras penas, encadenadas a los objetos que no tirábamos».
Una casa envejecida cuyo tejado se hundía y se hunde, para Ida el tejado era el mejor lugar del mundo, allí jugaba con el padre. Y es precisamente el tejado lo primero que la madre decide arreglar en su voluntad renovadora (pretende vender la casa), el tejado recibe toda el agua del vecino que es más alto; una diferencia de altura que para Ida simbolizó siempre la decadencia del suyo, la decadencia de su hogar, la decadencia de su familia.
Antes de proseguir, debo advertir que en el apartado que sigue se cita el final de la novela.
Otros dolores
Y reparando ese tejado trabajan un padre y su hijo, el joven se hará amigo de Ida y le confesará su durísima historia personal, de cómo desde que muriera su chica él al igual que ella vive atrapado en la impotencia y en el dolor.
Ese dolor ajeno y el de su mejor amiga de infancia a la que ve en sus ganas de salir del bucle harán reflexionar a Ida: «He perdido el tiempo, prisionera de mí misma, atrincherada en el miedo», y es que ahora empatiza con el dolor ajeno, un dolor más grande si cabe que el propio: “Existía realmente aquella tierra extranjera llamada dolor de los otros, un dolor igual al nuestro y al mismo tiempo completamente desconocido”.
La empatía como salida del bucle, la empatía como señal de inicio hacia la sanación del alma atormentada.
Concluye el libro en una exquisita fusión entre lo real y lo onírico, Ida se ve finalmente liberada regresando por mar a Roma, así lo siente y así lo expresa: «Río y sigo riendo delante de una tumba que solo yo conozco; y el relojito de mi muñeca marca, por fin, las seis y diecisiete».
Ojalá a ese soltar lastre anímico le siga una vida mejor, ojalá.
*A los amigos Monse y Gaetano, siciliano de sangre él, siciliana de adopción ella, artistas de luz mediterránea ambos.
***
Jordi Mat Amorós i Navarro es un pedagogo terapeuta titulado en la Universitat de Barcelona, España, además de zahorí, poeta, y redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
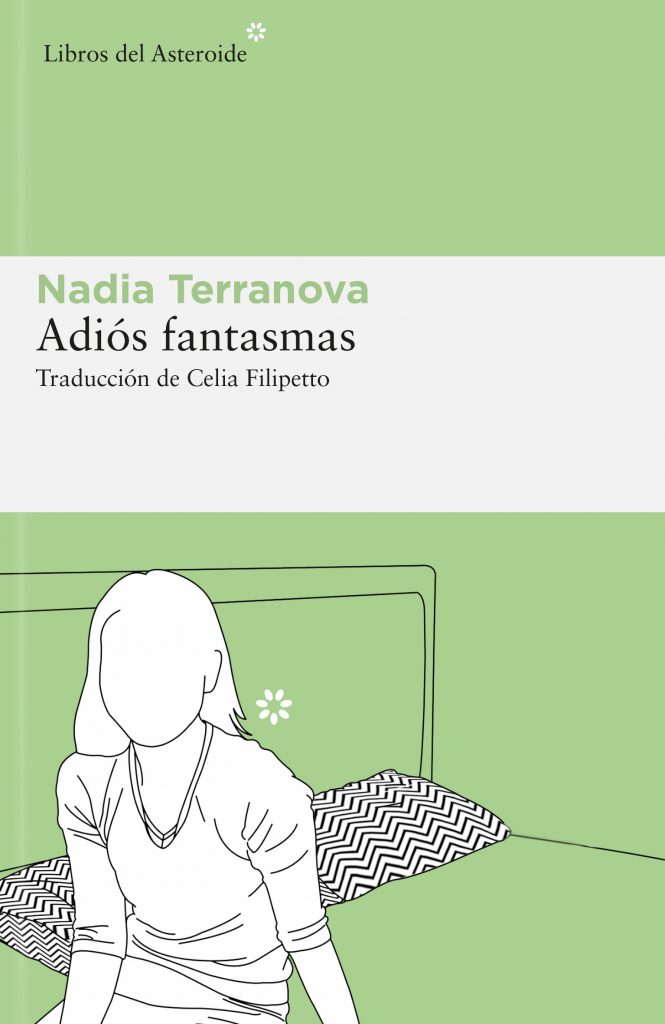
«Adiós fantasmas», de Nadia Terranova (Libros del Asteroide, 2020)

Jordi Mat Amorós i Navarro
Imagen destacada: Nadia Terranova.
