Durante un instante, algo se quebró en mí y tuve ganas de abrazar a don Pepe como si fuera mi abuelo, pero sabía que eso no serviría de nada excepto para hacer el ridículo y humillarnos, a mí y a él: para nada éramos cercanos y, de algún modo, la bondad espontánea jamás se daría así de fácil entre nosotros.
Por José Miguel Martínez
Publicado el 23.11.2023
«Hay momentos en que el ansía de hablar es tan grande —escribe Peter Orner (1968) en su libro Sigo sin saber de ti— que somos capaces de decir cualquier cosa con tal de que nuestro interlocutor se quede ahí. ¿Sabes de lo que hablo? Quizás las historias más dolorosas se cuentan gracias a ese impulso. Estamos desesperados por contarlas antes de que sea demasiado tarde, somos capaces de contársela incluso a alguien que ya no nos presta atención, que tiene un lugar mejor donde estar».
El extracto anterior me lleva a un momento vivido con José Ruiz Martínez, más conocido entre sus colegas como don Pepe. Había entrado a trabajar, en 1988, como auxiliar de planta a la municipalidad en la que yo trabajé por más de un lustro como arquitecto.
Así, en sus inicios fue carpintero; también realizó trabajos de garzón en diversas actividades del municipio. Además, se desempeñó en la unidad de mayordomía por muchos años, hasta terminar como encargado de archivos de la Dirección de Administración y Finanzas.
Todo lo anterior es parte de un correo institucional que envió comunicaciones internas cuando don Pepe se jubiló por salud. Había tenido un accidente, se había caído de las escaleras de su casa, no recuerdo si se había quebrado la cadera o una pierna; el punto es que había quedado con muletas, entrando y saliendo de operaciones, imposibilitado de volver al lugar donde trabajaba, ubicado en el tercer piso de un edificio sin ascensor.
A su edad, le era más conveniente la jubilación. El correo, que conservo al día de hoy, cerraba con una frase de don Pepe: «cumplan sus funciones como corresponde y sean transparentes en el trabajo».
Lo que el correo institucional no decía era que don Pepe había trabajado durante años en un sucucho sin ventanas, con muros repletos de archivadores, al lado de un baño con el extractor malo, por lo que el aroma a mierda era pan de cada día para él. Tampoco mencionaba un cierto ánimo trágico que lo envolvía: un hijo suyo se había suicidado.
Es terrible decirlo, pero nunca tuve el valor de darle mis condolencias: no sabía cómo. Don Pepe y yo no éramos cercanos, él entraba en esa gama de personas con las que nos relacionamos apenas, a las que vemos muy a la pasada, como vistazos esporádicos cuando, literalmente, vamos al baño.
Sin embargo, a pesar de la tragedia, don Pepe actuaba en la cotidianidad como si nada hubiera sucedido. El viejo era un estoico, eso está claro, pero también era afable, cordial; los funcionarios le tenían cariño. A veces usaban su nombre, en tallas internas, como sinónimo de longevidad.
«Todas las vidas son interesantes —escribe Peter Orner— ninguna vida es más interesante que la otra. Todo depende de cuánto se muestra y de qué manera». La frase se aplica a don Pepe, tal vez, en cuanto a su pasado como escalador, cosa que el correo de su jubilación apenas esbozaba: «al principio de los 90 fue el encargado del Refugio Escolar del Volcán Osorno, hasta entrado el año 2000. Si bien don Pepe tiene muchas historias y anécdotas que pasaron por este refugio, él prefiere no contarlas».
Este silencio, en apariencia contrario a lo escrito por Orner sobre el ansía de hablar, es el que me llama la atención. Digo «en apariencia» porque, claro, Orner apunta al momento en que el silencio se quiebra y, entonces, se forma una proyección hacia algo, no sé bien a qué, pero hacia algo que ilumina la vida de una persona que pareciera haber llevado una existencia mínima, anodina, hasta entonces.
El caso de don Pepe, en ese sentido, me parece un reflejo de los cómics de superhéroes: es como esos personajes que resguardan una identidad secreta y que sólo la revelan en momentos particularmente excepcionales. Sólo entonces, cuando se caen las máscaras, se produce un atisbo hacia ese tiempo y lugar en que se cuentan las historias.
La fragilidad de una conexión
Volvamos a la nota del correo: don Pepe no hablaba de su pasado como escalador. ¿Por qué no? Vaya uno a saber. No obstante, detrás de la puerta de su sucucho, como único indicio de esa otra vida, había una fotografía, un recorte desvanecido del diario El Llanquihue, que indicaba que don Pepe había rescatado, en una expedición, a un grupo de personas extraviadas en el volcán Osorno; también decía la nota que él había sido uno de los pioneros en aventurarse a las cuevas más recónditas del volcán.
Cuando, años después de haberlo conocido, y algunos meses después de la muerte de su hijo, vi accidentalmente este recorte detrás de su puerta, quedé estupefacto. Había entrado a devolver un archivador, don Pepe estaba tomando su café del mediodía; el viejo me indicó que lo dejara en la estantería detrás de la puerta.
Entonces la cerré y, mientras dejaba el archivador, vi la imagen de don Pepe, fornido y barbón, con pinta de Kurt Russell en The Thing, abriéndose paso con cuerdas y picotas a través de una caverna azulada de muros agrietados que se alzaban, como olas congeladas en su punto de quiebre, a metros por sobre su cabeza.
—¿Qué es eso, don Pepe? —le pregunté.
Él, cual tortuga que saca su cabeza del caparazón, alzó lentamente la mirada.
—Seracs —dijo con voz aflautada.
—¿Qué cosa?
—Seracs —repitió.
Ambos nos quedamos mirando por un segundo. Sentí que él quería mencionar algo más, pero no atinaba a hacerlo; yo me puse nervioso y abrí la puerta, para volver a la oficina donde trabajaba. Entonces, tímidamente, don Pepe agregó:
—Son… cuevas de hielo eterno.
Durante un instante, algo se quebró en mí y tuve ganas de abrazarlo como si fuera mi abuelo, pero sabía que eso no serviría de nada excepto para hacer el ridículo y humillarnos, a mí y a él. Ya lo dije: no éramos cercanos y, de algún modo, la bondad espontánea jamás se daría así de fácil.
Seracs.
Quisiera decir que después hablamos de la vida, de su vida, de esas anécdotas en el volcán que no le contaba a cualquiera, pero no. No es que yo no quisiera prestarle atención, tampoco que tuviera un lugar mejor a donde estar. Lo cierto es que la conexión humana es frágil y no sucede a menudo. Asirla, abrazarla, requiere coraje. Son… cuevas de hielo eterno.
El momento pasó y yo, después de decir un: «ah, qué interesante», volví a mi puesto de trabajo. Han pasado algunos años desde entonces, y sus palabras siguen resonando en mi cabeza. Aún ahora, que escribo sobre él, lamento no haber indagado más sobre don Pepe, sobre su vida como escalador. Sobre todo, lamento no haberle dado mis condolencias.
Sin embargo, me gusta pensar que, al menos, y citando a Peter Orner: «quizás algo de lo que digamos perdurará, será recordado».
***
José Miguel Martínez (Santiago, 1986) es arquitecto. Ha publicado los libros El diablo en Punitaqui (Tajamar Editores, 2013), Hombres al sur (Tajamar Editores, 2015), Tríptico de granola (Tres Puntos Ediciones, 2020) y Ceres (Minotauro, 2021).
Ha traducido, además, a James Baldwin, S. Craig Zahler y Jack London. Es creador del podcast Cátedras Paralelas, donde conversa con diversos invitados sobre libros y lectura. Vive en Frutillar, Chile.
Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
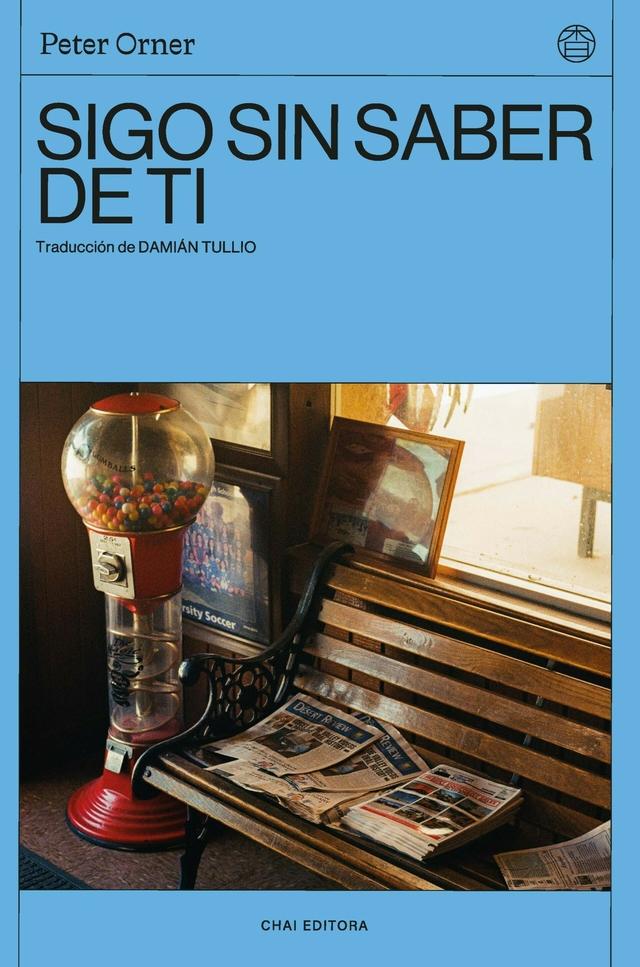
«Sigo sin saber de ti», de Peter Orner (Chai Editora, 2023)

José Miguel Martínez
Imagen destacada: Peter Orner.
