La nueva novela del escritor chileno Juan Mihovilovich Hernández nos llena de nuevas e indispensables preguntas —y esa es y será— la función de la mejor literatura: plantear interrogantes sobre nuestro propio puesto en el mundo real, a través de un constructo narrativo y cultural de notable originalidad, especialmente por la presencia de una pareja de niños que parecieran inaugurar, a partir de la pasión, una realidad radicalmente distinta.
Por Sergio Infante Reñasco
Publicado el 26.9.2024
En los libros de los narradores prolíficos suelen observarse determinadas reiteraciones tanto temáticas como en las formas en que estas se abordan, sin embargo los más eximios siempre son capaces de incorporar, en cada entrega, nuevas perspectivas y profundas significaciones en relación con los temas que parecen desvelarlos.
Tal es el caso de Juan Mihovilovich (Punta Arenas, 1951), autor de más de una quincena de textos, entre novelas y cuentos, en los que —me atrevería a señalar— los distintos aspectos y enigmas de la condición humana constituyen lo medular.
Así podemos encontrarnos con lo psicológico, incluidas diversas manifestaciones de la locura, las búsquedas espirituales o esotéricas, formas peculiares de percibir la realidad, tampoco faltan los balances de la propia experiencia, primando entonces lo autobiográfico.
En su novela más reciente, El amor de los caracoles —publicada este 2024 por Simplemente Editores— he podido sorprenderme, placenteramente, con las nuevas preguntas que esta obra despierta en el lector, al hallar aspectos hasta ahora insospechados dentro del repertorio de temas y abordajes tan propios de Mihovilovich, lo que me motiva con creces a comentar este texto y el mundo posible que se infiere de su lectura.
Con todo, ese modelo de mundo que como lectores nos llena de interrogantes sobre nuestro propio puesto en el mundo real, es un constructo literario y cultural de notable originalidad, especialmente por la presencia de una pareja de niños que parecieran inaugurar, a partir del amor, una realidad radicalmente distinta.
Esto no quiere decir que el relato se encuentre alejado de un buen número de tradiciones provenientes de la literatura, escrita y oral, de distintas partes del mundo, sumadas a las que aporta el terruño, la ruralidad, que en este caso lo enmarcan, incluidos la historia lugareña y sobre todo el mito. El mito que se reverbera en su entramado novelesco.
Ocurre así porque —a diferencia de la creación primigenia según la Biblia— la creación literaria no nace de la nada, sino que mediante el diálogo con textos anteriores, de los cuales el escritor puede apartarse, pero nunca dejar de conocer, aunque en algunos casos sea de forma indirecta.
En El amor de los caracoles pueden distinguirse con meridiana claridad las procedencias de sus referentes culturales. De hecho varios de los elogiosos comentarios que han salido en estos pocos días nos llevan a filiaciones que desde mi punto de vista son acertadas; entre otras, las relacionadas con el realismo mágico o con lo fantástico.
Todo esto está muy bien, podemos asociar esta novela a esas formas de romper el contrato mimético y argumentar citando algún párrafo. Con todo, pienso que para conocer algo o para distinguirlo no basta con asociar, también hay que disociar, ver las diferencias. Esto es crucial cuando se valora un texto artístico porque las diferencias son las que aportan los componentes más significativos y renovadores.
Opera aquí una relación entre una norma (que el escritor domina y el lector avezado reconoce) y su ruptura, produciéndose un efecto análogo al que Román Jakobson llamó el placer de la expectación frustrada, un importante acicate para salir de lo ya sabido y removernos y conmovernos ante lo sorprendente.
Por eso deseo detenerme en aquellos elementos que subrayan la novedosa significación de El amor de los caracoles. En este sentido conviene recordar que, en lo literario, lo novedoso se encuentra menos en lo temático que en la estrategia discursiva elegida por el escritor para plasmarlos.
En otras palabras, el repertorio de temas siempre es más o menos el mismo a lo largo de la historia, pero se dicen por medio del lenguaje y eso es lo que cambia, renovando y subrayando los puntos de vista que añaden a esos temas una nueva significación.
Insisto en esto porque al leer esta novela de Juan Mihovilovich me he encontrado con una notable manifestación discursiva, capaz de plasmar discretamente una refrescante visión del mundo. He dicho discretamente ya que estas novedades se abstienen de todo exhibicionismo pseudovanguardista, son más bien una especie de rizoma cuyos brotes surgen donde deben surgir.
El triunfo del amor
Entremos, entonces, en el mundo de la novela. Estamos en Curepto, en la zona central de Chile, es un pequeño pueblo que en principio puede encontrarse en un mapa, sin embargo es distinto al Curepto que describiría un historiador, un sociólogo o un antropólogo. Es el Curepto de una novela, de una ficción que nos lleva a una realidad más profunda y que al ser narrada adquiere leyes internas que la hacen sostenible y muy convincente.
La forma y las peripecias que constituyen este Curepto novelesco dejan en claro su cercanía a lo mítico pues pasa a ser el centro del mundo, en sentido análogo al ombligo del mundo, como diría Eliade. Y al tratarse de una novela, por una relación metonímica (en rigor una sinécdoque, de una parte por el todo) de alguna manera queda también involucrado el mundo de cada lector. No en vano se le atribuye a Tolstoi esa frase: «Pinta tu aldea y pintarás el mundo».
No obstante, podemos decir, además, que al ocurrir todas las peripecias en esta comarca, formada por Curepto y por lugares relativamente cercanos a este pueblo, se encarna el mito del centro, aquel que nos diferencia de los demás, con la famosa distinción cultural entre nosotros y los otros.
Como si esto fuera poco, se encuentran aquí los tres espacios espirituales clásicos de todo mito: el paraíso, lo terrenal y el infierno, el infierno no en el sentido católico (de la culpa, de las llamas, del demonio) sino como el mundo de los muertos. Las pasiones y sufrimientos que arrastran en forma trágica varios de los personajes son completamente terrenales.
En este Curepto mítico y novelesco no hay una separación absoluta entre la vida y la muerte, por lo menos para algunos personajes, los niños. Laura, la hermana muerta, casi siempre está presente acompañando a sus dos hermanos.
Uno de ellos, Pablo, ha quedado tuerto en un accidente a caballo y, dicho sea de paso, se convierte, a mi juicio, en un símbolo de la particularidad de cada percepción de la realidad, tema que pesa en esta novela. Pablo, desde que le falta un ojo, ve la mitad de las cosas y debe esforzarse para lograr una totalidad. Del anónimo hermano mayor hablaré más adelante.
La novela asimismo puede leerse como una saga familiar, con momentos estremecedoramente amargos y otros más felices. No son ajenas a esta historia, el crimen, las rivalidades familiares. Un padre pobre y alcohólico y su hermano rico que, como Pedro Páramo, ha ido ganando terreno tras terreno valiéndose de artimañas.
Se diferencia de Pedro Páramo en que al contrario de este no ha podido tener hijos. Vuelven a igualarse porque, a pesar de haber conseguido a la mujer deseada, ninguno de los dos alcanza la felicidad que da el amor verdaderamente correspondido.
Conviene detenerse en este detalle ya que existe una diferencia fundamental entre las novelas Pedro Páramo y El amor de los caracoles. El personaje de Juan Rulfo nunca consigue el amor de Susana San Juan y, además, es definido como «un rencor vivo». Por el contrario, en esta ficción de Mihovilovich el logro del amor y la particular forma en que se consigue es sin duda su piedra angular.
Volveré dentro de poco a este asunto, me interesa hacer un paréntesis para recordar que el triunfo del amor es un tema que generacionalmente distingue a las obras de los autores posteriores al llamado boom latinoamericano y de alguno de sus precursores, como lo es Rulfo, donde el amor siempre fracasa o se ve obstruido.
Esto cambia en la generación de Isabel Allende y de Skármeta, por dar un par de ejemplos chilenos y de ahí en adelante el amor es algo menos frustrado y la fatalidad garcíamarquiana tampoco tiene mucha cabida.
Una puesta en abismo especular
El amor de los caracoles está contada por el protagonista, el anónimo hermano mayor de Pablo y Laura, es decir por un narrador personaje, esto supone que le cuenta la historia a alguien que está dentro de la novela, a un narratario interno y aquí conviene detenerse ya que lo más factible es que ese narratario sea un personaje de alguna manera exótico en Curepto.
Se trata del hombre solitario que sale con sus perros a pasear y que además es el juez de familia del lugar; una figura respetada y de alguna manera temida a la que algunos se acercan y con una cierta reserva le cuentan cosas.
Los que hemos leído la obra de Juan Mihovilovich nos hemos encontrado en otras de sus novelas con este personaje que sin duda es su alter ego, y que en este caso su presencia es muy discreta, revelando un sutil juego entre la figura del narratario y la del autor.
El sistema de creencias, observables en esta comarca novelesca y que involucran las formas de percibir la realidad de sus personajes, trasciende —sin perderlos— los aspectos sincréticos que acostumbran a darse en el mundo del campo chileno o de las pequeñas ciudades, especialmente de la zona central.
De modo que la mezcla tradicional que se ha producido entre lo indígena y lo español se ve, en algunos casos, tímidamente matizada por otros elementos que son nuevos y que tienen orígenes —que van más allá, por ejemplo, de la fe cristiana o del habitual repertorio de creencias—, pero que poco a poco se han ido arraigando en las preocupaciones de muchos.
Como pueden ser las supersticiones de origen oriental, o la recuperación de lo ancestral y de lo telúrico, como valorar la energía en los cristales, que en el país real se están haciendo cada vez más populares pero que en esta novela adquieren una importancia mayor, así el Cerro de los Cristales tiene ese nombre: «por el suelo tapizado de piedras de cuarzo y al caminar hacia lo alto se va sintiendo una energía especial en el cuerpo y la sangre parece cosquillear» (p. 31).
Un claro ejemplo es la creencia en la reencarnación. Esta se asume como una posibilidad muy factible y se habla de ella y además se cuenta en una escena que involucra al histórico toqui mapuche Lautaro y a Lautarito, el hermano mayor del protagonista, de Pablo y de Laura, muerto prematuramente. Se trata de una reencarnación frustrada.
El héroe mapuche va a reencarnarse en Lautarito pero, al ver cómo está el mundo actual y las pocas posibilidades de continuar su lucha libertaria, desiste y el recién nacido muere (pp. 127-130).
Me parece que estos elementos nuevos en la cultura del día a día —que aparecen en otras obras de Juan Mihovilovich, pero ya como algo más individual, no como aquí que prácticamente involucran, aunque sea potencialmente a un colectivo— tienen que ver o conducen al tema principal del libro: el amor de los caracoles.
Umberto Eco, en su libro Lector in fábula, explica que convencionalmente los títulos y los subtítulos son indicadores de tópicos. Aquí tenemos un título que, de alguna manera u otra se refleja en los nombres de algunos capítulos: «Clarita y los caracoles», «Hacia la cueva de los caracoles» y en el último, «La cueva de los caracoles».
Además en distintas páginas del libro se menciona «el amor de los caracoles». Entonces, hay aquí una cosa especular, lo que suele llamarse una puesta en abismo, término tomado de la heráldica, de esos escudos de armas donde una figura se repite varias veces, dando en ocasiones la sensación de que ocurriera hasta el infinito. En literatura, y en esta novela en particular, es una especie de subrayado para que no se nos escape lo que más importa.
En esta historia, la premisa fundamental que justifica su título y su insistencia es que el amor de los caracoles es diferente porque los caracoles carecen de cerebro lo que facilita su plenitud. Eso se ve con admiración, sobre todo en el último capítulo, donde el joven protagonista y su amada Clarita se encuentran rodeados de un paisaje maravilloso, comparable con el paraíso:
«Todo lo existente provenía de esa única energía resplandeciente. Ni un simple suspiro humano vivía por sí mismo. Los seres animados e inanimados fluían desde la invisible llama divina que permitía verlos y vernos físicamente. Éramos una fusión infinita cambiando incesantes formas. Por eso los caracoles nos emocionaron fuera del frasco de Clarita: también éramos caracoles y esa revelación embrionaria nos daba una plenitud análoga a la felicidad» (p. 201).
La carencia de cerebro en los caracoles y su relación con el amor se convierte en un gran símbolo porque llevándola al plano de lo humano implica la anulación total del ego. Y al quedar anulado el ego, el amor trasciende a los amantes y entra lumínicamente en comunión con el universo, haciendo parte de la plenitud de una bella energía.
¿Quién podría negar la raigambre budista que aquí subyace? Asimismo podríamos preguntarnos si, al vivir esto una pareja joven y descubrirlo rodeados por una suerte de Edén, no estamos ante la posibilidad de un mundo totalmente nuevo o que, por lo menos, se percibe radicalmente distinto.
El amor de los caracoles, mediante su lectura, nos llena de nuevas e indispensables preguntas y esa es y será la función de la mejor literatura.
***
Sergio Infante Reñasco (1947) es un escritor chileno, y doctor en filosofía y letras residente en Suecia que cultiva principalmente la poesía, aunque ha incursionado asimismo en la novela.
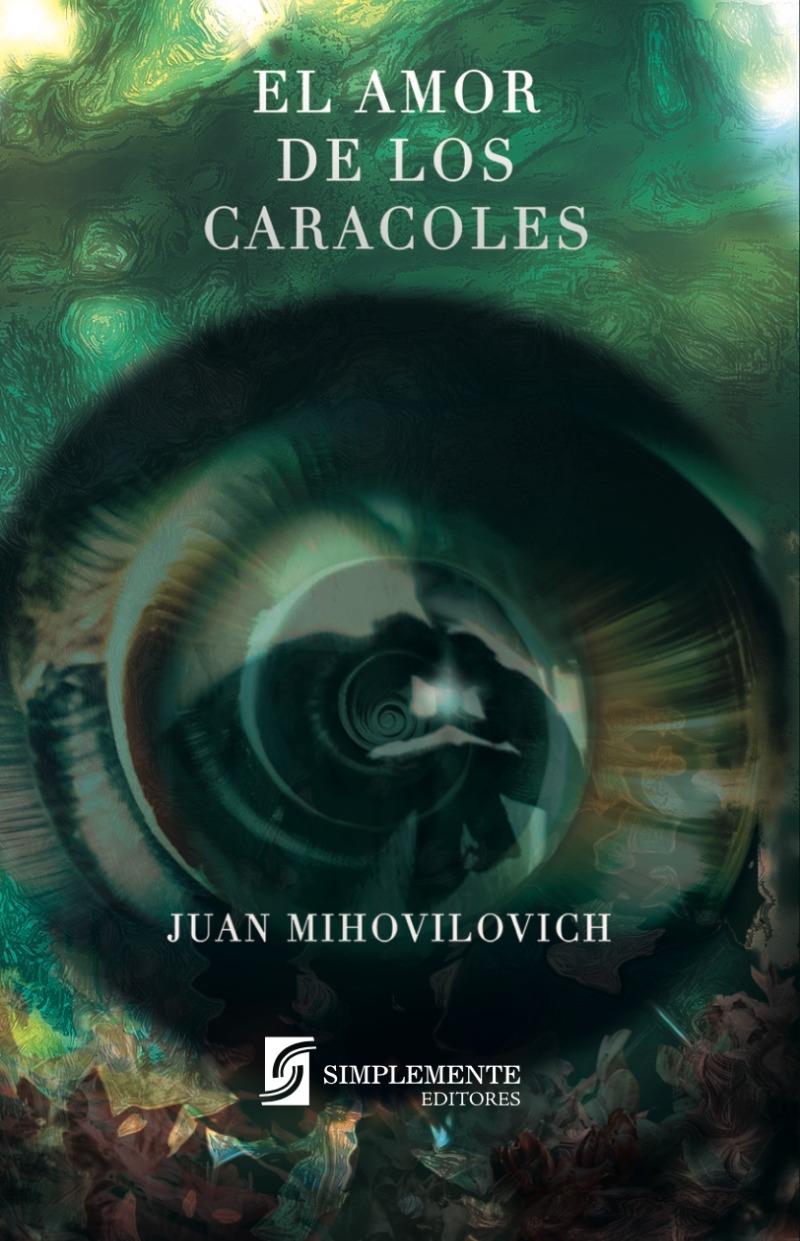
«El amor de los caracoles», de Juan Mihovilovich (Simplemente Editores, 2024)

Sergio Infante Reñasco
Imagen destacada: Presentación de El amor de los caracoles.
