Sorprende y atrapa el potente fluir de estos versos obra del poeta penquista Rodolfo Pérez-Luna: cuesta atraparlos en una primera o segunda lecturas, debido a la densidad discursiva y al peso de los significantes, al in crescendo de sus imágenes, metáforas y aliteraciones.
Por Edmundo Moure Rojas
Publicado el 13.11.2024
Rodolfo Pérez-Luna nació en Concepción, la capital del Biobío (1984), hace ya 40 años. Poeta y artista visual, ha llevado a cabo la poetización de pinturas, y asimismo, ha propiciado el diálogo poético en interacción con la danza, al cultivar diversos formatos audiovisuales como el videopoema, el audiopoema y el poema en multimedia.
En 2021 publicó su primer poemario, Valija perdida, en la misma editorial Cuarto Propio que hoy lo acoge.
Veintidós poemas se reúnen dentro de Pozo de almizcle. Sabemos que el almizcle se extrae desde las glándulas de ciertos mamíferos: el ciervo, algunos roedores que habitan los bosques; también se obtiene de la malva almizclera. Posee una fuerte sustancia odorífera que atrae a las hembras; en el caso de la malva, a insectos que buscan el néctar del polen para completar su vuelo reproductivo y renovador.
El almizcle, orgánico o vegetal, es seguro y eficaz en su desplazamiento, desde el primer efluvio oloroso hasta la embriaguez de su objeto atávico. Pero la materia verbal es distinta a la que nutre los aromas, porque el lenguaje es huidizo, díscolo y aún traicionero.
Rodolfo Pérez-Luna ha vertido almizcle, hecho fulgor, en su palabra poética, ha impregnado sus versos de aquel aroma seductor, no precisamente para encantar doncellas, sino para atraer al lector o lectora, en su condición andrógina, como los viejos trovadores que se acompañaban de la cítara y de otros instrumentos.
Al lenguaje no basta conocerlo y tratarlo de buenas a primeras; ni siquiera con años y años de cultivo moroso. Así, la palabra poética nunca es nuestra en el sentido de permanencia. Brota de boca del autor como una campana, como si el badajo golpeara sus anhelos, pero el eco variará su sonido primigenio en el oído de cada lector. He aquí su drama y su gloria.
El poeta lo sabe, y por eso escribe y canta:
Nadie me ha dicho
como entrar en las palabras sin ahogarlas,
tampoco se me indicó de niño
el camino más corto para catar
los sabores del viento.
La poesía es la orfandad del habla, no hay antecesores que puedan velar contigo la escritura, estás solo con tu propia voz, aun cuando hayas conocido y amado a viejos paradigmas, aunque hayas libado en silencio sus palabras luminosas.
El autor de Pozo de almizcle lo sabe, más allá de su queja lírica. Por eso fue ahondando su propia cisterna umbría, para macerar en ella los vocablos en la entraña de la tierra, que es también la matriz del lenguaje, pues, al cabo:
Nada de esto me fue dado a tiempo
como a otros tripulantes.
Por ello, una noche de lluvia
partí sin velas, antorcha
o fogón que sirviera de nube
a tomar por tierra cada silencio.
El ritmo poético se inicia pausado y armonioso, como un concierto de elementos básicos de la naturaleza: el aire, el agua, el fuego y la tierra. El poeta sabe ya, a ciencia cierta, que todo su acervo proviene del milagro iniciático del verbo (valga, mientras no develemos el misterio de la poesía): las palabras crean la realidad de seres y cosas, sin ellas sólo existe el agujero negro del silencio y del olvido.
En esa constante cópula de la naturaleza
El poeta busca ahora la correspondencia de su propia voz con el entorno del mundo, cuya sucesión de abanicos se abre en proyección geométrica, mientras las palabras persiguen esa síntesis del sentido que otorgue, en la amalgama de forma y fondo, coherencia al acto creador de la poesía, esto es: decir el mundo y decirnos con él, para construir el ser único y autosuficiente del poema.
Aquí, entonces, el encuentro de la palabra con lo que le rodea provoca un choque, un conflicto entre el verbo y la acción, como podemos apreciar en uno de los poemas más logrados, «La danza del alfarero»:
Sortea el corazón prematuro de escarcha
El rocío confitado de nácar.
La noche de la aurora fugitiva
eleva su cauce,
clava sus tenazas,
larga la explanada.
Con un destello
tiende el telar del vasto campo.
Abre las fauces del más rudo socavón
que araña los confines,
ahuyenta los barrotes de su antigua jaula.
Así marca el sello a su faena
quien labra danzante el paso y su huella.
Une los dedos uno a uno,
junto al par que le pertenece.
Hay un clímax del verso y de la mente en el poema «Extinción del vampiro-padre». Surge un mago siniestro, un Nosferatu amenazante que trae consigo la peste y el crimen, para sucumbir a su propia extinción.
El universo está en la profundidad del sueño, como sentimos y vemos en «Pez rojo, pez negro». La quietud subterránea del agua aparece violentada por el fuego ascendente; los elementos se metaforizan y abrazan en esa constante cópula de la naturaleza, mientras el poeta es augur vocal del proceso.
A contraluz escribe y canta, sobre un pellejo firme vuelto lomo de bisonte, para que la palabra se grabe y permanezca, para que el verso no se fugue de la memoria. Es verdad, el lenguaje es «fuego entre las manos»: quema, pero no puedes arrojar sus brasas antes de que se vuelvan oráculo.
Sorprende y atrapa el potente fluir de estos versos nacidos del pozo de almizcle. Cuesta atraparlos en una primera o segunda lecturas, debido a la densidad discursiva y al peso de los significantes, al in crescendo de sus imágenes, metáforas y aliteraciones.
La poesía de Rodolfo Pérez-Luna me ha hecho recordar al poeta español Juan Carlos Mestre, forjado en Concepción, a fines de los 70, cuando estudiaba en la universidad penquista, hoy consagrado —si es que existe la consagración poética—. Premio Nacional de Poesía de España, año 2009, entre numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.
Mi analogía no tiene que ver con semejanzas de escritura ni de influjos apreciables, sino con esa condición fulgurante de sus versos, aquello que otro gran poeta español señalaba como esencial, no sólo en la auténtica poesía, también en cualquiera de las expresiones artísticas: el fulgor, aquello que surge e irradia en la obra, como un chispazo o una sucesión de ellos, únicos, fugaces y, a la vez, perdurables, oxímoron y dialéctica de todo sueño humano creador.
***
Edmundo Moure Rojas (1941), escritor, poeta y cronista, asumió como presidente titular de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech) en 1989, luego del mandato democrático de Poli Délano, y además fue el gestor y fundador del Centro de Estudios Gallegos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, casa de estudios superiores en la cual ejerció durante once años la cátedra de Lingua e Cultura Galegas.
Ha publicado veinticuatro libros, dieciocho en Sudamérica y seis de ellos en Europa. En 1997 obtuvo en España un primer premio por su ensayo Chiloé y Galicia, confines mágicos. Su último título puesto en circulación es el volumen de crónicas Memorias transeúntes.
En la actualidad ejerce como director titular y responsable de Unión del Sur Editores.
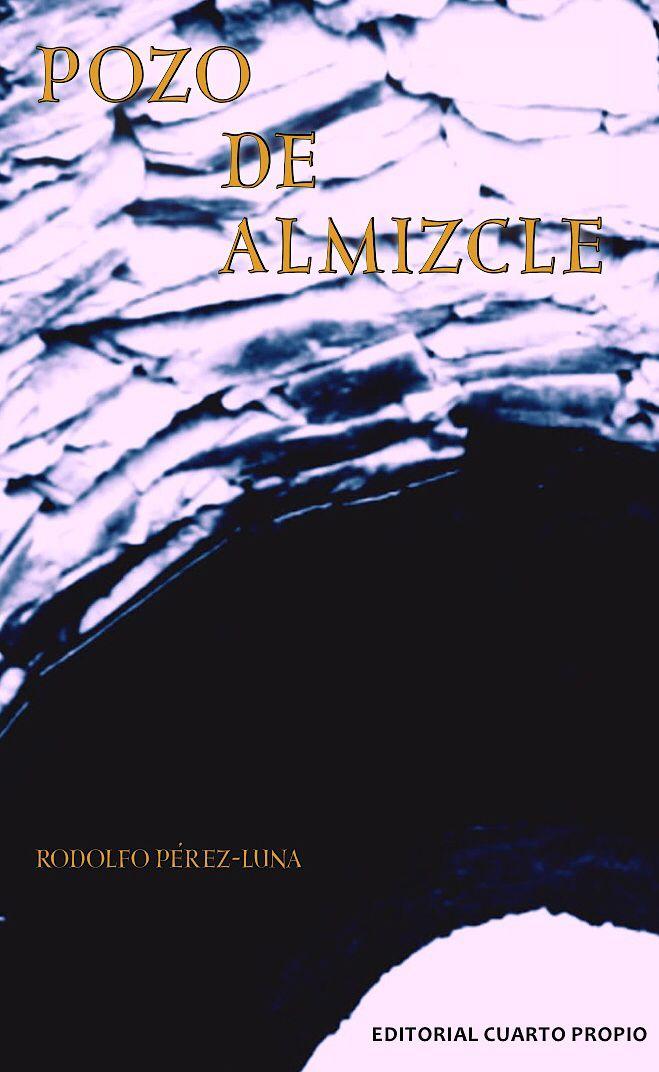
«Pozo de almizcle», de Rodolfo Pérez-Luna (Editorial Cuarto Propio, 2024)

Edmundo Moure Rojas
Imagen destacada: Rodolfo Pérez-Luna.
