El filme del realizador estadounidense Francis Ford Coppola es un amasijo de imágenes, ideas y erudiciones, denso e igualmente pesado en lo visual como en sus contenidos. Asimismo es exagerada, estrambótica y un empaste de situaciones, distorsiones y efectos especiales que encubren la trama, y que casi llega ha superar a su propio argumento dramático.
Por Horacio Ramírez
Publicado el 29.3.2025
Definir una ciudad es complejo porque ellas existen en y desde toda forma imaginable de complejidad. Y son complejas porque en una ciudad se intercomplican las complejidades de los individuos, cuyas complejidades son dinámicas, interminables y donde diferentes complejidades vuelven a entrelazar mentes infinitamente complejas.
Todo va y vuelve en un revoltijo de causas y efectos intercambiables a lo que se le suma lo impredecible en las líneas de acción de cada individuo, y cualquier descripción que intentemos no puede seguir el ritmo de la evolución sabiamente desnortada de estos complejos sociales, los cuales se autoenriquecen en ese loop de autocomplejizaciones.
Es que en una ciudad, la descripción misma no sólo es incapaz de ir más allá del instante en que opera el observador sino que, encima, viene a iniciar una línea de causas y efectos nueva que se irá mezclando con las anteriores, siguiendo ignotas leyes.
Pero no cambia para el observador sino que cambia con y en el observador: la ciudad nos constituye. En consecuencia, la observación cambia sin que el observador se percate de que al realizar una observación propia, al mismo tiempo es condicionado y condicionante del conjunto.
Después de todo, así es la vida de cualquier sistema. Y así, en una ciudad, pasado, presente y futuro conviven con entera naturalidad: barriadas tranquilas, adoquinados antiguos, edificios modernos, avenidas lujosas con multitudes que trabajan, descansan o visitan, compran, venden o se venden. Memorias y proyectos. Mañana, tarde y noche: la ciudad no puede descansar en el tiempo porque, en gran medida, es el tiempo que lo incorpora a todo.
Nos referimos, claro está, a las ciudades verdaderas y no a esos pueblos grandes que están lejos de ser ciudades. Cierto es que se suele poner como referente «objetivo» la cantidad de habitantes por unidad de área para definir si una población es una ciudad, pero el salto cualitativo de pueblo grande a ciudad no es consecuencia de la cantidad de habitantes, sino de las propiedades emergentes de esas aglomeraciones de edificios y de almas.
Las propiedades emergentes refieren a aquellos aspectos que aparecen en la esfera de los acontecimientos espirituales de la ciudad sin poder ser previstas por ningún cálculo de base: la ciudad siempre sorprende.
Con todo, una ciudad es aquella aglomeración de personas y de construcciones que tiene un espíritu acabado y universal que subsume en él a todas las individualidades en una individualidad enteramente diferente, única y original: una supra individualidad.
Un fantasma gigantesco, inabarcable al que rinden sus vidas y realidades todos sus habitantes. Es una síntesis que, y como en todo sistema, es más que sus individuos y menos de lo que cada individuo puede aportar a la vida de esa ciudad.
Arte, humor y lenguajes propios son sus características principales. Las ciudades desarrollan un folklore privativo de la ciudad, una identidad espiritual. Son diferentes y distinguibles. La diferencia respecto del mundo y sus pueblos es lo que destaca a una ciudad: se convierten ellas mismas en mundos, y cada mundo, y tal como es de prever, desarrolla sus clases especiales de gente.
Salir de la homogeneidad de la colmena
Las clasificaciones pueden ser muchas, por supuesto, y dependerán de los observadores que las confeccionen. Sin embargo, todos saben que existe una categoría de personas que vive muy apegada a los mecanismos más íntimos de la ciudad.
Gentes que surgen de sus componentes más entrañables. Son los sobrevivientes. Los que conocen al dedillo cada rincón de la maquinaria mutable de la ciudad y se ajustan a cada cambio del entorno, lo que les permite ver a la ciudad íntima —secreta, vedada al turista y al hombre medio—, como mucho más estable y previsible.
Mientras el turista o el hombre común pueden estabilizar el entorno a través de reconocer horarios de trenes, subterráneos o restaurantes, el sobreviviente estabiliza su mundo urbano, medular y a la vez marginal, sabiendo cómo viajar gratis en subterráneos y en trenes o dónde conseguir comida, baños o albergue para pasar la noche.
Los sobrevivientes siempre tienen amigos, mujeres o algún lugar querible a donde poder ir a pasar el tiempo o emborracharse. Parafraseando a Sartre: su libertad es su condena pero, en un sentido opuesto al del pensador francés, se trata de una condena que, si la aceptamos —si aceptamos nuestros demonios—, nos libera hacia las calles abiertas de la ciudad.
En efecto, es en las ciudades donde se depende de la colmena para ser una buena abeja, y donde la abeja debe recibir el beneplácito de la colmena si quiere sobrevivir en ella: «Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja», supo decir Marco Aurelio.
Pero podemos, asimismo, salir de la homogeneidad de la colmena hacia lo desconocido, y es aquí donde podremos adentrarnos a una ciudad imaginaria, metafórica, tal como lo es la que se resume en el filme Megalópolis (2024) de Francis Ford Coppola.
Y es precisamente allí donde él estipula que: «cuando saltamos a lo desconocido, demostramos que somos libres». Y la frase en el filme, tuvo su correlato en la terraza de un hotel en Cannes, al día siguiente de su estreno (y en el que ganara la Palma de Oro) cuando Coppola afirmó, ante otros cineastas y periodistas:
«Soy yo haciendo esta película. A todos los peces gordos del estudio, les demostré que soy libre y ellos no. Porque no se atreven a saltar a lo desconocido. Y yo lo hago. Esa es la única manera de demostrar que eres libre», luego sonríe y agrega: «no lo recomiendo».
Megalópolis es un amasijo de imágenes, ideas y erudiciones, denso e igualmente pesado en lo visual como en sus contenidos. Es exagerada. Estrambótica. Un empaste de situaciones, distorsiones y efectos especiales que encubre la trama, y que casi llega a superar la trama.
El filme, no obstante, es coherente en cuanto a lo que podemos entender acerca de una ciudad: una urbe siempre se exhibe, se expresa y lo expresa todo junto. La ciudad dice, y su discurso suele resumirse en un único grito icónico, ya sea una estatua colosal, un obelisco, una torre de metal o un reloj en una torre.
Pero el mismo Coppola alivianó esta densidad tras el comienzo de los créditos y los aplausos del público de Cannes, tomando el micrófono y suplicando por una humanidad «que fuera una sola familia» y «por los niños».
Una metrópolis centrada en el Art Decó de inspiración egipcia
Fueron 13 años los pasados desde su Twixt, su anterior filme: la historia siniestra de un pueblito norteamericano que tenía un reloj de siete caras y siete relojes para que todos vean la hora, pero donde cada reloj marcaba una hora diferente, y ese era —según se afirma en el filme en off— un signo de maldad, un breve signo, como el de los perros que se pelean en las tierras secas del Irak de El exorcista de William Friedkin (1975).
En las ciudades y en la ciudad imaginada de Megalópolis hay violencia, perdición, naufragio, caminos diabólicos y angelicales, laberintos de intereses, intrigas y crímenes. Odio, amor e indiferencia. Es una recomposición de un New York hecho de los restos simbólicos de la Roma antigua: la ciudad en donde quizás podríamos identificar la génesis de nuestro mundo urbano y profundamente humano hasta el día de hoy.
Roma era más ciudad que las ciudades-estado de Grecia y contenía ya el germen de las ciudades verdaderas que la seguirían. Roma contenía a pleno el ADN de lo humano y Megalópolis traza, en función de esta historia, los estertores de un imperio distópico, concentrado en New York pero que simbólicamente se extiende a la visión de Coppola del circo máximo actual y casi en ruinas de todos los Estados Unidos de hoy.
Es una película muy personal, muy profunda, espasmódica pero también optimista hasta el extremo acerca de cómo avanzar hacia una utopía usando una distopía, y autofinanciada con 120 millones de dólares y que se balanceaba al borde del abismo entre el éxito y el desastre, tal como le había pasado con Apocalypse Now de 1979. Es una película, en síntesis, que es tanto, que invariablemente iba a desatar críticas feroces a favor y en contra.
Todo comienza en las calles atiborradas de rascacielos de la Nueva Roma, una metrópolis centrada en el Art Decó de inspiración egipcia del edificio Chrysler, que se torna en el centro de la visión arquitectónica.
Sólo en una maqueta, en una escena y casi en el comienzo, aparece el Empire State, el resto es para el protagonismo edilicio del Chrysler, que fuera por sólo 11 meses el edificio más alto de la ciudad.
Es más: el comienzo del filme es, precisamente, con el protagonista caminando en en su cúpula, construida sobre una base de acero inoxidable, de sesenta metros de altura, abarcando siete pisos y con ventanas triangulares de arcos escalonados brillantes, por donde emergerá la figura de César Catilina (Adam Driver).
Con todo, el centro del guion se enclava en la lucha por el alma de la ciudad entre el alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) y César.
El primero quiere mantener el status quo, donde los ricos permanezcan ricos y a los poderosos en sus sitiales de poder, perpetuando a la élite gobernante y proponiendo una mega casino para la ciudad. Cesar, por su parte, es un arquitecto que cree que un cambio más vasto no sólo es inevitable, sino también beneficioso para la sociedad en general.
Catilina tiene, en cierto sentido, un paralelo histórico con Robert Moses, el ya legendario multimillonario encargado de parques, carreteras y vivienda del Nueva York entre 1924 y 1968 y quien hizo y deshizo a la ciudad y sus alrededores a su pleno antojo, con un mínimo control de alcaldes, gobernadores y hasta presidentes, ni Franklin D. Roosevelt pudo acabar con él.
Así, Catilina lucha por ese poder contra Cicero. Para muchos observadores de la obra de Coppola, en Catilina hay mucho de autobiográfico: su obsesión por el tema del tiempo (Catilina posee el inexplicado poder de controlar el flujo del tiempo), y por su lucha íntima por construir la historia y el personaje, que le llevó más de 24 años ir diseñando una y otra vez.
Por otra parte, tanto Cicero como Catilina están envueltos en sus conflictos familiares que les complican políticamente el desarrollo de sus respectivos proyectos, aunque la raíz latina de ambos contrincantes (incluyendo quizás la infancia de Coppola y su ascendencia italiana) los lleva a remarcar el respeto y protección por sus respectivas familias.
La hija de Cicero, Julia (Nathalie Emmanuel, conocida de las franquicias Game of Thrones y Fast & Furious), es una figura ancorada en los clubes nocturnos de la ciudad y su vida trasnochada es el centro de los chismes banales de New Rome.
Cicero y su esposa, Teresa (Kathryn Hunter), tanto la aman como se avergüenzan de ella. César, además, nuclea un clan que incluye a un elemento díscolo: su primo, el agitador Clodio (Shia LeBeouf) que aporta un escándalo de primer nivel —muy bien incluido en la trama— y a su tío, el célebre banquero Hamilton Crassus III (Jon Voight).
Hamilton protagoniza una trama de segundo orden en el guion, como un veterano gigante de la industria, pero está bien definida su personalidad: la de un tipo inestable, impolítico, sexópata y conservador, amante de la brutal lucha libre que festeja, ebrio en el palco, como un simio, y no es casual, tras esa imagen, que aparezca por un momento aferrado a la cúspide de la maqueta del Empire State como un King Kong.
Un asesino inescrupuloso y luciendo un peinado al antiguo estilo romano, y en él hay quienes quisieron ver una parodia de Donald Trump, quizás.
«El universo es cambio y nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella»
Gracias a un nuevo material que ha desarrollado Catilino, el Megalon —cuya química interactúa con los estratos más profundos de la realidad material del Universo, y que le valiera un Nobel— está listo para darle a la Nueva Roma un brillante paraíso, un renacimiento con el nombre de Megalópolis: «una ciudad con la que la gente puede soñar».
De hecho, y en relación a esta frase, se cita a Marco Aurelio: «El universo es cambio; nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella».
El alcalde Cicero, mientras tanto, incluye entre sus amigotes a Jason Schwartzman: el personaje secundario, gruñón y drogadicto de Dustin Hoffman, y todos ellos piensan que hay que detener al genio para poder conservar sus privilegios.
Julia, en cambio, cree que él es el futuro y acepta trabajar como su publicista, asistente y, eventualmente, ser algo más, enlazando los bandos de su padre y Catilino.
Y alrededor de todo esto serpentea Clodio, que también anda detrás de Julia y envidia a muerte a César. Y también está Wow Platinum (Aubrey Plaza), que no es más que una pretensiosa y superficial reportera del Wall Street que solía ser amante de César pero que termina casándose con Hamilton y está dispuesta a acabar con su ex a como dé lugar.
Luego, está Vesta Sweetwater (Grace VanderWaal), una estrella pop que subasta su virginidad con fines benéficos hasta que cae en desgracia por culpa de Clodio. Y está la irritada chusma de marginales que asedia las puertas de Nueva Roma.
Y está el espíritu de la difunta esposa de César, que muchos creen que fue envenenada por su marido y cuyo fallecimiento lo atormenta hasta la alucinación.
Después está un viejo satélite de la no menos vieja Unión Soviética que, en vez de caer sobre Canadá terminará cayendo sobre Nueva Roma, y así a las demoliciones que se llevaron a cabo para darle sitio al Megalón, se le suman los restos del satélite que hacen estragos sobre los edificios de «¡hormigón, hormigón, hormigón!», como declama el alcalde Cicero, tratando de llevar agua a su molino en contra de Catilina…
Hay, en fin, tantas historias, tramas paralelas y tantas intrigas palaciegas, y droga, y orgías, y gestos de amor y compasión, y referencias a Emerson, Marco Aurelio, a Plutarco, a Shakespeare (Catilina recita el monólogo de Hamlet) que se forma un sistema planetario intelectual que parecen orbitar alrededor de La decadencia y caída de Roma de Edward J. Watts, uno de los textos de cabecera de Coppola.
También apeló a los mismos principios que sostenía en su libro El cine vivo y sus técnicas dejando un espacio para su hija Sofía en el breve pasaje: «Hi… soy Leah Arpelles, from my school newspaper», al refrescar Coppola el recuerdo del Dingbat News, el periódico hecho a mano que Sofía y algunos amigos habían hecho de adolescentes para los empleados de la productora del padre.
Todo este enorme contenido hace que en esta película quede inscripta la radiografía de una increíble y «sobrerreal» y artística ciudad.
Y nos muestra de paso, cómo, en esa misma genética urbana, está siempre presente la violencia como parte esencial del hombre y de su historia, y aunque esa historia esté escrita con sangre, lo que tiene de siniestro el hombre es posible gracias a lo que tiene de brillante.
«Esto va a ser divertido»
Y así Coppola, de frescos 85 años, se lanza al vacío de los efectos especiales. Movilizado por la novela de H. G. Wells La forma de las cosas que vendrán, rodeado del elenco, en el primer día de filmación, Coppola sentenció: «No estamos siendo lo suficientemente valientes». Y quizás con base en esa premisa, es que lo pone a Catilina al borde del suicidio en el comienzo de la película, sobre la cúpula del edificio Chrysler.
El propio Driver afirmó del director: «Que hiciera una película como esa en este momento de su vida me pareció algo hermoso». Y agrega: «Tiene convicción y es muy valiente. ¿Por qué está haciendo eso en este momento de su carrera y otras personas no están siguiendo ese ejemplo?».
Sin ir más lejos: Coppola no dudó en invertir su propio dinero —devenido de sus negocios vinícolas— en una aventura que se topó con todo tipo de análisis.
Driver contó acerca de la alocución de Coppola en el estreno en Cannes sobre los niños, recordando lo que había hablado sobre Megalópolis años antes: «Hablamos mucho de bebés —y añade—. Ellos están constantemente trabajando haciendo cosas complejas, aunque parezca que no están haciendo nada».
Coppola refuerza esta idea: «Cada bebé que está siendo asesinado hoy en Sudán o Palestina, es un Arquímedes potencial, un Einstein potencial, un Mozart potencial». Potencialidad, divino tesoro: «No estamos comprendiendo completamente nuestro potencial para cambiar el mundo», dice.
Y donde el mundo ve «ansiedades apocalípticas y ecológicas», Coppola ve «maravillas por todas partes. La electricidad no es tan antigua. El internet fue creado durante mi vida. Somos genios», afirma.
«Nunca enciendes CNN ni abres el periódico diciendo: ‘El ser humano es un genio increíble’. Pero es verdad. ¿Cómo puedes negarlo?». Y agrega: «Piensen en lo que podemos hacer. Hace 100 años decían que el hombre nunca volaría. Ahora estamos haciendo zoom. Entonces me pregunto: ¿Por qué nadie se atreve a decir lo grandes que somos? No hay ningún problema al que nos enfrentemos que no seamos lo suficientemente ingeniosos para resolver», argumenta el realizador.
¿Será éste el testamento de Coppola? Su hermana Talia Shire confiesa a los periodistas en Cannes: «Siempre mira hacia adelante. Ya está escribiendo otro guion».
Megalópolis no parece todavía encontrar su sitio en materia de distribución en América del Norte, pero al respecto, dice Coppola:
«Ya terminé con esto. Estoy creando un nuevo proyecto. Va a ser inusual, pero no va a ser a esta escala. Probablemente lo haré en Inglaterra. Va a involucrar música y baile. Soy un niño que se crió en Broadway. Mis padres eran parte del teatro de Nueva York. Va a ser divertido. Siempre me digo a mí mismo: esto va a ser divertido».
***

Tráiler:
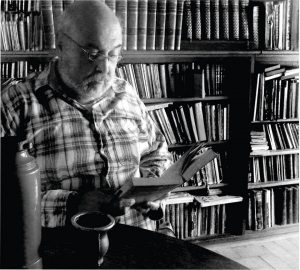
Horacio Ramírez
Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años:
Reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras.
Pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo, y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se auto promovían y auto justificaban.
La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno. La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía.
Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social.
La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma.
He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética.
Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.
*Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.
Imagen destacada: Megalopolis (2024).
