El surrealismo que envuelve a esta novela de Juan Mihovilovich, el desborde hacia lo extraordinario, no impide en sus páginas aprehender, y bastante a fondo, escenarios y personajes tan chilenos, donde además se hallan muy presentes la calidez y la originalidad de las provincias, con sus gentes y sus pequeñas y poéticas historias.
Por Patricia Stambuk Mayorga
Publicado el 29.8.2024
Una obra literaria nos ofrece la posibilidad de tantas interpretaciones como personas puedan leerla. Y antes de contarles la mía les diré que de El amor de los caracoles me enteré cuando aun no había entrado a imprenta.
Fue el día que decidí interrumpir mi travesía terrestre desde la Región de los Ríos hasta Viña del Mar y me detuve en Linares, para encontrarnos en un café y regalarnos algunos minutos después de un silencio de Juan que me resultaba preocupante.
Mihovilovich ha expresado en más de una entrevista que en toda creación literaria hay huellas de la propia vida del autor. «Todo lo que uno escribe está cruzado por lo autobiográfico», dice. A mí no me cabe duda respecto a su obra, porque, para empezar, los territorios retratados en sus libros han sido parte de su vida.
Desde nuestra común Punta Arenas natal, en la Patagonia, en los años 80, hasta Curepto en este su libro más reciente. Y no digo último libro, sino reciente, porque tengo la certeza de que seguirá escribiendo, casi compulsivamente, por los siglos de los siglos.
Aquel día del café compartido en un alto en el camino comprobé que la vida, en sus vericuetos, le va presentando a nuestro autor sorpresas inusuales y desafiantes y que esos hechos extraordinarios, situaciones complejas que lo afectan directamente y que van más allá de lo común, le provocan no solo asombro, sino también nuevas preguntas, nuevas búsquedas, nuevas dudas existenciales.
Su propio quehacer como juez se filtra inevitablemente en las páginas que nos presenta, aunque no lo parezca. Es un abogado que vivió el más real y hasta sórdido de los mundos siendo juez en ciudades y pueblos de su país, juzgando a ladrones, asesinos, dementes, ricos y pobres, santos y perversos.
Descascarando en esa función a seres que no eran lo que parecían. ¿Por qué entonces no creer que una cueva es un espacio interdimensional, que la hermana muerta camina al lado de ellos y los caracoles se aman sin cerebro?
Mihovilovich ha llevado un andar por ciudades y pueblos del país donde todo y nada ocurre, donde lo primitivo está latente y vive incluso en los antiguos relatos; pueblos donde el afán de parecerse a los demás no es importante y se reconoce y respeta la singularidad de caracteres y personalidades; y donde el palpitar de la tierra todavía se siente.
En esos micromundos debe de haber sido inevitable acentuar el espíritu crítico sobre la existencia, sobre cuestiones que motivan a las almas inquietas a raspar las cáscaras que envuelven aquellos hechos que, a simple vista, nos parecen sencillos episodios cotidianos.
Qué más concreto y formal que un profesional que debe regirse por leyes y cuánto menos concreto y formal es un pensador que se resiste a los límites e insiste en cruzarlos, porque las respuestas parecen estar en ese difuso más allá. Es el realismo irreal del autor, vale aquí el oxímoron porque esa figura es la que genera un tercer significado: su estilo, el estilo de Juan. Al menos en este libro.
Son entrecruces del abogado del mundo concreto y formal y el artista que abre las rejas de su propio encierro, atraviesa la losa de cemento del calabozo, toca tierra y busca en las raíces, en las preguntas de todos los tiempos.
Y no sé qué se me ha dado por emprender esta reflexión, siendo que no quiero teorizar, porque hay varios expertos que ya lo han hecho y con mucho mayor acierto.
A mí, que soy periodista, me resulta inevitable escuchar y leer a otros. Y he puesto atención a los comentarios y críticas que han ido saliendo por aquí y por allá cuando recién iban asomando sus cachitos al sol, estos amorosos caracoles de Juan Mihovilovich.
La calidez y la originalidad de las provincias
Así, por ejemplo, Pedro Gandolfo ve la conjugación de muchos hilos, creando un mundo en el que equilibra el realismo con el surrealismo. Advierte «la atmósfera enrarecida» por la narración de un niño que da cuenta de su cosmovisión.
«Niños videntes, abiertos al misterio, con una mentalidad mágica», como en verdad la hemos visto algunos de nosotros en los propios hijos o nietos. Ve Gandolfo una novela atravesada por una honda religiosidad o espiritualidad. Y en esta observación me detengo para recordar palabras reciente del Papa Francisco revelando su amor por la lectura.
Ha dicho: «Un buen libro, al menos, nos ayuda a sobrellevar la tormenta, hasta que consigamos tener un poco más de serenidad», y agrega que las personas deben abordar la lectura: «con una mente abierta y una disposición a ser sorprendidos». Buen punto, Papa Francisco.
A mí me sorprendió este libro, por haber tomado Juan la voz de un niño, quizás el niño Juan, para quien la realidad no fue tan bella como para no desear encontrar una irrealidad mejor.
Dice nuestro coterráneo, el profesor Víctor Hernández, que en la obra de Mihovilovich: «hay inquietudes metafísicas, búsqueda espiritual, un deseo de otredad y un imperativo ético que otorga a su literatura un sello inconfundible».
En El amor de los caracoles está además muy presente la calidez y originalidad de las provincias. La identidad que podemos hallar en sus gentes y sus pequeñas historias; la oralidad que transmite valores y cuentos del pasado, ciertos o falsos; los musicales topónimos del mapudungún, cuyo significado suele ser tan poético.
También, están presente en las páginas de la novela, los valiosos e históricos ríos, fronteras de naciones en el pasado según los escritos coloniales y barreras para el conquistador, ríos que en nuestras autopistas modernas no tienen nombre; o asimismo los arrebatos del mar que se lleva vidas, como la de la pequeña Laura, que insistió en seguir acompañando a los suyos, porque, ¿dónde está la frontera entre realidad y la irrealidad? ¿Entre la existencia y la inexistencia?
Los periodistas somos profundamente apegados a la realidad. Sin embargo, también arrancamos a veces de ella y navegamos en aguas literarias; ejemplos hay muchos y entre ellos varios premios Nobel, como Hemingway, García Márquez, Vargas Llosa y Svetlana Alexiévich la más reciente y la menos literaria.
Es que la realidad suele ser más impresionante, insólita, creativa, que cualquier ficción, pero el maridaje de ambas es la veta de este libro. El surrealismo que lo envuelve, el desborde hacia lo extraordinario, no impide en esta novela aprehender, y bastante a fondo, escenarios y personajes tan chilenos.
Lo dice muy bien la profesora Nancy Tapia en un comentario reciente: «Lo fantástico y lo mágico no se disputan el espacio narrativo, confluyen armoniosamente dando a conocer el ambiente rural y campesino sin caer en las narraciones criollistas del siglo XIX o en las historias del neorrealismo del siglo XX. La representación del mundo narrado responde a la ruralidad que se vive hoy en los pueblos chilenos con todos los elementos que en él confluyen: celulosas, forestales que arrasan con el medio ambiente, supersticiones, tradiciones y mitos, pero sin perder el vínculo de sus protagonistas con el espacio natural, este los determina en cierta medida, es un personaje más dentro de la historia».
Y Curepto pasa a ser el Aracataca de García Márquez. Pero no es solo Curepto. Es salir de la novela urbana predominante en Chile, que suele ser en realidad lo capitalino. Es pasear un poco más a los lectores por nuestra rica provincia chilena, que el final de cuentas, si aceptan o disculpan mis arrestos de provinciana orgullosa, es el alma de Chile.
Esta capital es en gran medida la síntesis de la provincia, la identidad ecléctica de los emigrados, que no es lo mismo que la «provincianidad» al 100 por ciento, en un vocablo de mi invención. Provincializar: dar carácter provincial a algo. Provincianidad: el carácter de provinciano.
Con todo, el escritor Edmundo Moure centra su mirada en: «la infancia real e imaginativa, que se desplaza en otros ámbitos, despliega la magia viva de la naturaleza, entregando a los niños (de esta historia) la multiplicidad de sus revelaciones, imágenes y voces secretas, nunca ultraterrenas, porque lo mágico es parte sustancial del mundo que nos parió y nos vive y rodea. Así, la vida y la muerte están unidas por un lazo que la inocencia descubre sin ambages ni vanas teorizaciones, solo a partir de la lectura reveladora del libro de la naturaleza». Hasta aquí el cronista de origen gallego.
Si bien es un mundo semifantástico el que se narra, para mí, sobre todo y ante todo, una de las claves de esta obra es la familia, representada en los Herrera Nicolao. Pueden ser parientes mejores o peores, pero es la familia que inspira, que cuida, que descuida, que peca, que se arrepiente, que purga, que decepciona o eleva, destruye incluso, pero también ayuda. Y la familia puede ser como los caracoles de Clarita. No hay que pensar para amar al hermano. Solo se lo ama.
Al leer El amor de los caracoles me fue inevitable recordar que Juan Mihovilovich partió en la literatura como escritor de cuentos, referidos a los personajes marginales de su barrio, el barrio croata de Punta Arenas, muy cercano al Estrecho de Magallanes.
En las ciudades pequeñas, los locos son a veces maltratados pero también queridos; forman parte del imaginario colectivo y conviven sin problema con los que en apariencia no lo son o no lo somos. Locos y mendigos despertaban la curiosidad, la imaginación y algo de temor por supuesto a esa infancia que entonces era más libre y protegida.
Y asocio esos cuentos de sus inicios con esta nouvelle o novela breve que nos presenta Juan porque la veo articulada con una sucesión de cuentos, cada uno asociado al anterior y detrás del otro y anunciando al que vendrá, pero con vida propia bajo cada título: «El mar», «Velorio», «Entierros», «Templo de luciérnagas», «El sacerdote», «El prostíbulo», «La carta», «La cueva de los caracoles», hasta llegar a ese desenlace tan luminoso de la «energía resplandeciente», «llama divina», «infinidad de minúsculas estrellas», «fusión infinita». Es o parece ser la sanación, principio y fin, origen e infinitud.
Me provoca cierta ternura recordar que en 1983 el joven escritor del barrio croata me envió su libro La última condena con esta dedicatoria: «a Patricia Stambuk, esperando conocerla personalmente. 2 de noviembre de 1983». Era el 2, el día después de Todos los Santos o todos los muertos, así que ambos ya habíamos resucitado. Y claro, se cumplió el deseo del autor: nos conocimos.
***
Patricia Stambuk Mayorga es una periodista titulada en la Universidad de Chile, escritora, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Magallanes y Premio Nacional de Periodismo 2023.
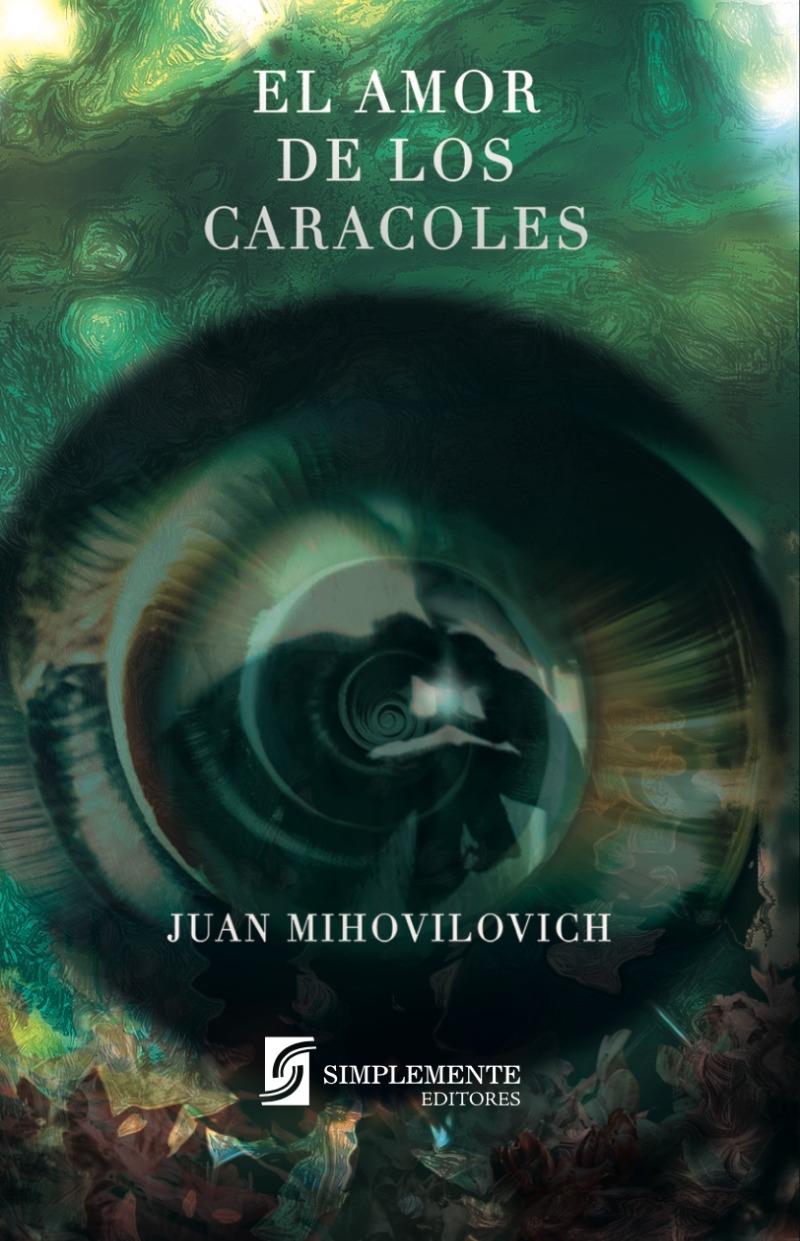
«El amor de los caracoles», de Juan Mihovilovich (Simplemente Editores, 2024)

Patricia Stambuk Mayorga.
Imagen destacada: Juan Mihovilovich Hernández.
