La nueva novela del creador chileno Juan Mihovilovich ofrece una reflexión acerca de la existencia humana, donde lo importante de la vida está en lo intangible: eso es lo que perdura, lo que nos mueve, lo que trasciende, lo simple, en lo más profundo de los sentimientos: en lo inmaterial.
Por María Angélica Mimica
Publicado el 5.9.2024
El amor de los caracoles la nueva novela de Juan Mihovilovic Hernández (1951) nos invita a buscar nuestro niño interior y pasear por paisajes lejanos de la colorida Región del Maule, a orillas del Rio Mataquito y sus alrededores, especialmente, en el pueblo de Curepto, vocablo que significa «donde corre el viento», ese mismo viento que nuestro escritor vivió en su región como una oda a la madre naturaleza.
Lugares, quizás lejanos para nosotros, que vivimos en este austro, pero sus personajes se asemejan internamente a cualquier niño, relacionándolo con aquel protagonista de Sus desnudos pies sobre la nieve —nouvelle del autor— con sus conflictos existenciales, vicisitudes, ausencias, dolores, muerte y pobreza.
El transcurrir de la vida de los hijos del matrimonio Herrera Nicolao, es la trama principal de la novela. Uno de los niños es el narrador, que en forma paulatina nos acerca a la familia, con personajes que transitan en conflictos permanentes, entre la realidad y la fantasía, quizás como un retrato de la vida misma.
Así, el título del libro es esencialmente significativo: El amor de los caracoles. hace alusión a la simpleza e inocencia con que estos seres descerebrados parecieran demostrar su amor. Es el amor el motor de la vida, es decir, de todo lo que existe, porque la muerte, como expresa uno de los personajes: «La muerte es tan vital como la vida misma», es una ilusión.
El mar es el inicio de todo y abarca, en ese primer instante, el amplio mundo de la novela, que logra que la fantasía se superponga a la realidad. El mar es vida, pero también muerte y dolor. Es así como se lleva a Laurita, que luego de morir, continúa siendo parte de la vida de sus hermanos, compartiendo y guiándolos en este mundo de sueños y de ensoñaciones.
Para poder construir este mundo más allá de la realidad, Juan Mihovilovich nos traslada a la niñez, porque sólo desde allí se puede hablar de lo verdadero y maravilloso, descubrir los secretos y así darnos a entender que la vida no es lo que vivimos, sino lo que imaginamos y soñamos.
Cada capitulo abre una puerta a la dicotomía entre el bien y el mal, la culpa y la expiación, el odio y el arrepentimiento, sin saber si se logra el perdón; ejemplo de ello es el mítico enfrentamiento entre Caín y Abel:
¿Es Caín quien mató a su hermano? ¿Es Laureano un Caín o un Abel? El que, con rencores nunca olvidados, hastiado de una vida de humillaciones, asesina a su hermano y que después de siete años de cárcel logra cultivarse, evangelizarse y mirar la vida con los ojos del perdón y de la comprensión.
¿Quién puede condenar a un ser humano por el dolor que esclaviza su corazón? Es la gran mochila que cargará el abuelo Laureano y que, a través de la inocente, pero lucida Laurita, que desde el más allá, siempre está con ellos, cual Quijote, deja un legado a sus seres queridos.
Aquella vida que imaginamos
Por otro lado, conocemos a Lautarito, el niño de hoy, que al nacer cierra sus ojitos y se niega a sellar la paz, que su anterior Lautaro en tiempo de la conquista, no pudo conseguirla y que antes de expirar grita, ¡volveremos!
Una galería de personajes que se caracterizan —todos— por el dualismo entre el bien y el mal.
La pérfida profesora Filomena, que guarda en el corazón el odio hacia el ser que amó y que la abandonó, impidiéndole que trajera al mundo el fruto de ese amor. Ella misma se encarga de expresar ese odio en los niños inocentes, hijos del traidor, que a su vez nunca encontró la felicidad, ahogándose en el alcohol.
Pero vemos luego la reivindicación. Él es capaz de dar su vida a través de la donación de un riñón para lograr así el perdón. Odio versus perdón: ¿lo habrá perdonado al fin la profesora Filomena?
La carta dejada por ese padre a sus hijos revela cómo el ser humano es capaz de traicionar y luego hundirse en el fracaso de la vida, «lo que pasó, pasó», el pasado, aun siendo medianamente aceptado, deja huellas imposibles de borrar.
Y seguimos avanzando por la infancia inocente, llena de fantasía e imaginación: el Oriflama, ese barco que encalló en tiempo de la conquista, cargado de oro y tesoros de los conquistadores y que, de vez en cuando, surge en las noches de luna llena provocando el temor en quienes lo ven aparecer.
Asimismo, las gitanas que engañan al abuelo Laureano, y los cerros de cristales, y la iglesia abandonada por siglos allá lejos, en los cerros, la curandera que amarra huesos y cura males, los marineros ebrios que salen de La Trinchera a bailar en la plaza, y «el monje loco» que vaga por los bosques.
Todo un mundo de personajes mágicos, fantásticos, que nos recuerdan muchos paisajes de ensueños de nuestra infancia. Es que la vida es, ¿aquella que vivimos o aquella que imaginamos?
La incertidumbre que rodea al saber humano,
Y Dios, ¿dónde está Dios en este mundo? Es el padre Sergio quien al dialogar con los niños les observa:
«Conocer a un hombre con claridad es conocer a Dios —dice el padre Sergio—. Dios no es una idea abstracta apartada del sufrimiento del mundo, al contrario: la llegada de su hijo marca la buena nueva. El cristo interno que llevamos dentro surgirá un día a pesar del domino de unos sobre otros y su venida no será para tibios e irresolutos. ¿Somos responsables de nuestros actos o los gobiernan aquellos que desconocemos? Quiero aceptar que soy un ser creado a imagen y semejanza de algo supremo. El hombre es lo que busca», sentencia, en una idea también usada por la familia Herrera.
«Llegamos al mundo desprovisto de pecado y al crecer nos convertimos en ángeles o bestias. Esa es nuestra capacidad de elección». Así inicia el padre la carta a sus hijos, es decir, somos lo que alimentamos. ¿Qué alimentamos en nuestras vidas? ¿De qué somos esclavos?
Si bien estos personajes no dejan de tener los mismos problemas, pero, la culpa, no es esa culpa con que nos justificamos cuando asumimos la responsabilidad, sino la que quizás nadie conoce, esa que es un pecado personal, un martirio permanente.
La culpa se arrastra en medio del fango, ¿es esta la razón por la cual el autor, en la voz de Laureano, cita el libro del Eclesiastés? Texto bíblico que reflexiona sobre la fugacidad de los placeres, la incertidumbre que rodea al saber humano, la recompensa de los esfuerzos y bienes de los hombres y las injusticias de la vida. Es un relato que devela a una Iglesia corrupta, pero un Dios divino.
Pero, los caracoles, ¿qué sucede con ellos?
Los caracoles son seres descerebrados que a la luz del sol, en la cumbre del Cerro Los Cristales, eran capaces de amarse más allá de toda realidad, de la misma manera que los dos adolescentes, al verse por primera vez en la escalera de la escuela del pueblo, sabrían que su amor era para siempre, pero no el amor que vivimos a diario, ese amor posesivo, egoísta, que atrapa y quiere manejar a su antojo al otro, el amor de estos dos chicos era libre, sublime: «como dos caracoles que se aman más allá del tiempo y del espacio».
La fortaleza de su amor no es de este mundo, es algo que se sostiene a sí mismo y las palabras, simplemente, no alcanzan a dimensionarlo.
El amor solo se percibe con los ojos del alma, es invisible a sus sentidos, entonces recordamos a El Principito, ya que para entenderlo también tenemos que sacar a nuestro niño interior.
Lo importante de la vida, está en lo intangible: eso es lo que perdura, lo que nos mueve, lo que trasciende, lo simple, en lo más profundo de los sentimientos: en lo inmaterial. Esta es la simplificación de la novela.
Hoy los invito a leer El amor de los caracoles, a disfrutar, a reflexionar acerca de la existencia humana y de la vida. Se los aseguro, quedará, no sólo en la memoria, sino en el corazón de todos los lectores.
***
María Angélica Mímica Cárcamo (Punta Arenas, 1947) es profesora de Estado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con 48 años dedicada a la educación magallánica.
De 1980 a 1983 formó parte del Departamento de Justicia y Paz del Obispado y Diócesis de la capital de la Región de Magallanes. También es la fundadora del colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas y fue galardonada con el Premio De la Paz de la Iglesia de Magallanes. Presidenta del Club Croata por tres períodos.
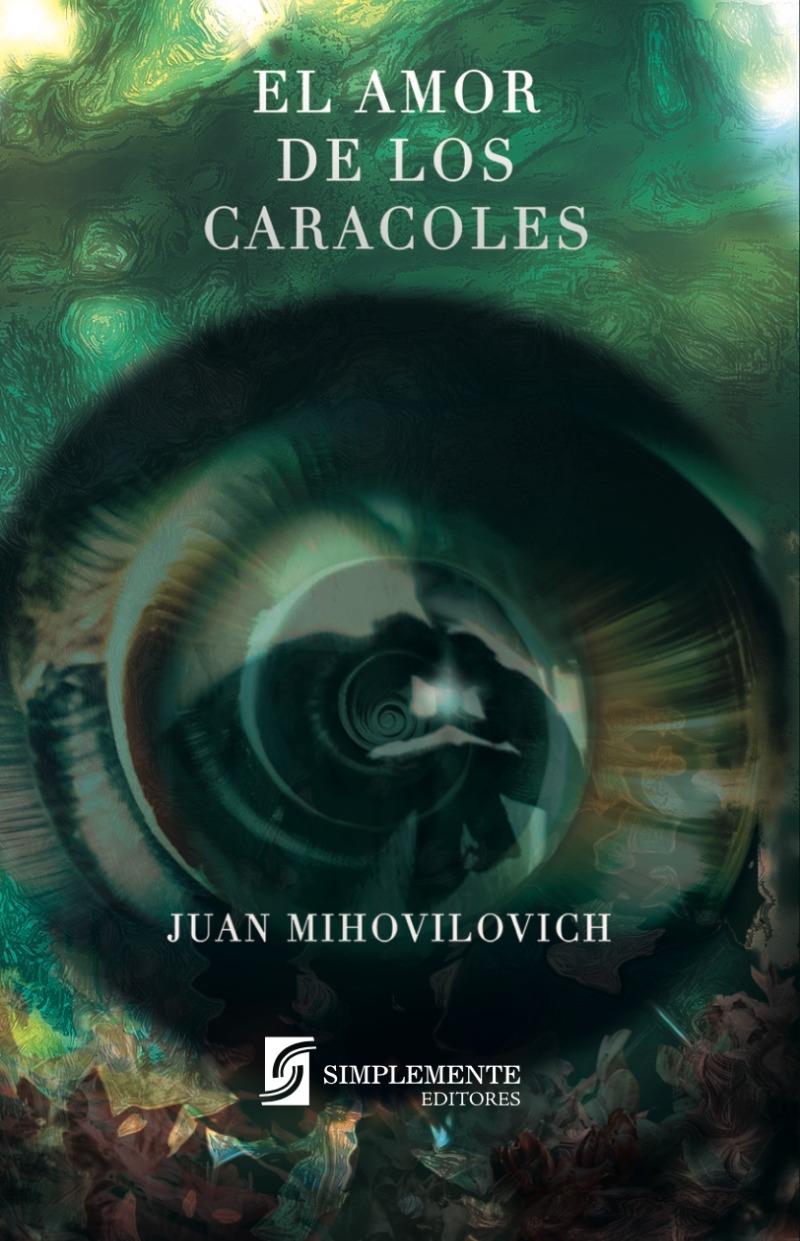
«El amor de los caracoles», de Juan Mihovilovich (Simplemente Editores, 2024)

María Angélica Mimica
Imagen destacada: Juan Mihovilovich Hernández.
