El ensayo de la filóloga española Irene Vallejo es una obra hecha a la medida de cualquier lector, con o sin rituales, devota o irreverente, un canto de amor a los libros que seguirá conservando su frescura cuando nosotros no seamos más que cenizas en el viento.
Por Alfonso Matus Santa Cruz
Publicado el 30.7.2021
Bajo la luz parda del amanecer los rastreadores levantan el campamento. Comparten una hogaza de pan, beben algo de agua y prosiguen su camino. Están en algún lugar de Anatolia, no muy lejos de los ríos que bañaron los albores de la civilización. Corren el riesgo de llevar un cofre rebosante en dracmas.
Los podrían asaltar en cualquier encrucijada, pero son sigilosos e imponentes: son enviados del faraón Ptolomeo y tratan de cumplir una misión que, de ser oída por los aldeanos que los ven pasar, avivaría su ironía, su incredulidad. Buscan libros.
La sed de libros está desatada y los recolectores tienen órdenes de traer las obras de todos los reinos que pisen, desde la literatura a los tratados de agricultura, textos astrológicos y legales, nada se les debe escapar. El sueño que Alejandro Magno soñó con un ejemplar de la Ilíada bajo su almohada comienza a tomar forma y cuerpo: decenas de miles de libros afluyen hacia la entonces joven biblioteca de Alejandría.
Este enclave, levantado en el desierto, a orillas del estuario del Nilo, se transformará con el pasar de las décadas y el relevo de la dinastía ptolemaica en el mayor centro cultural del mundo antiguo.
Si el mar fuera de tinta
Gracias a la apasionada investigación y sugerente elocuencia de la filóloga y escritora española, Irene Vallejo, ahora podemos revivir esos tiempos febriles y viajar con los primeros rollos de papiro a las vicisitudes y creencias de esos ancestros.
En su obra, El infinito en un junco, de editorial Siruela, que ahora ha sido reeditada a un precio más accesible en Debolsillo, las peripecias de la invención del libro brotan de sus páginas y nos arrullan con una vivacidad detallista, estimulante para el intelecto y la imaginación.
El material gracias al cual podemos revivir esa época pujante y asombrosa, no es otro que el papiro, el junco prodigioso que permitió resguardar las ensoñaciones y relatos, las efemérides, los insultos y registrar las oscilaciones del poder y las estaciones; secretos e invenciones; los mitos y primeros textos especulativos, como la primera vez que Luciano de Samosata imaginó al hombre llegando a la Luna.
El libro comenzaba a tomar forma, pasando de las tablillas de arcilla a los rollos más portátiles, pero también desordenados, pues carecían de títulos. Alguien debía de inventar un orden, una manera de organizar la memoria.
Y no fue otro que un discípulo de Aristóteles, de quien se cuenta que armó la primera biblioteca personal, en ese entonces, y hasta bien entrado el imperio romano, privilegio de ricos y patricios, hasta que los émulos de los griegos tuvieron la genial iniciativa de masificar las bibliotecas públicas, replicando un experimento llevado a cabo en Alejandría.
Acompañados por la amena prosa de Vallejo nos aupamos sobre los hombros de innumerables copistas, imaginamos marejadas de textos extraviados, quemados en las piras de la censura, que atraviesa todos los tiempos, desde Nerón al holocausto judío perpetrado por los nazis.
Imaginamos a los rapsodas cantando la Odisea que luego, como otras obras y retazos de tradición oral, sería salvada (y, paradójicamente, también condenada) gracias a la escritura. Nos metemos en la cabeza de Memento y, junto a los ángeles de Wim Wenders, escuchamos los pensamientos de los lectores en la biblioteca de Berlín.
Gracias a ella aprendemos que un bloqueo económico, práctica procaz que también ha llegado a nuestros días, apremió a la gente de Pérgamo para que, faltando el papiro, creasen el pergamino, dando un paso más en la constitución del libro que conocemos hoy.
Infinidad de animales tuvieron que ser desollados para elaborar tratados teológicos, los signos del alfabeto se transformaron en tatuajes bajo cuya tinta negra se ocultaban resabios de sangre. Guerras y torturas se consignan gracias a ciertos fragmentos, algunos de los cuales nos permiten entrever los inicios de la escuela en tiempos romanos, con un rigor sádico y humanista.
Los primeros poemas líricos, las expresiones de amor de una mujer a otra, en Lesbos, barriendo con las imposiciones morales y de formas literarias, o la deserción de Arquíloco, cuyo eco releemos en algunos poemas de Bolaño.
Suspiramos junto al monje que, ante la falta de papel, anota al margen de una Biblia del siglo XIII: «Oh, si el cielo fuera de pergamino y el mar fuera de tinta».
La memoria desconocida
Las elipsis y analogías entre el pasado grecolatino y la modernidad globalizada y digital, son variadas, enfáticas y evocativas, si hasta el internet fue estructurado según el sistema de organización de las bibliotecas públicas. Como apunta Irene: “Internet es una emanación —multiplicada, vasta y etérea— de las bibliotecas.”
De los juglares y lectores memoriosos capaces de recordar un poema épico de cabo a rabo con solo oírlo dos veces, pasamos a los lectores eclécticos, capaces de generar hipervínculos entre las distintas tradiciones literarias, épocas y autores, aquellos que, como Borges, modelo depurado y hedónico del lector contemporáneo, entienden al lenguaje como un sistema de citas.
Desde la primera poeta y sacerdotisa de que tenemos noticia, Enheduanna, cuyos himnos inauguran la literatura mil 500 años antes que Homero, llegamos a los días en que la fabricación de libros asemeja a la industria ganadera, con millares de libros publicados por semana, y muchos de ellos condenados al matadero para volver a ser pulpa que acabe en servilletas u otros libros de moda.
Irene nos guía por los entresijos del mercado editorial antiguo, en que los esclavos griegos eran más cultos que sus amos romanos, y oficiaban de profesores y copistas, trazando paralelos con las dinámicas actuales: «En el nuevo marco neoliberal y el mundo en red —curiosamente, como en la Roma patricia y esclavista—, el trabajo creativo se reclama que sea gratuito».
En efecto, la precariedad de los creadores actuales, refleja la de los esclavos griegos. Si bien los libros son más accesibles, la competencia es más descarnada, y las lógicas mercantiles no apoyan a los creadores, si no a los exhibicionistas u apitutados dispuestos a amoldarse a la burocracia cultural.
Pero, entre todas las purgas, cazas y quemas, emerge la solidaridad de los lectores, la inventiva para conservar un texto prohibido bajo otras solapas, el ingenio de unas tejedoras en el gulag para relatarle historias a una niña que solo conoce el horror, pero gracias a la imaginación viaja a lugares que le dan aires para buscar otra vida posible.
Los libreros siempre han sido el faro de nuestras sociedades, pero también una suerte de brujos a los que los bárbaros no tardan a saquear cuando arrecian los totalitarismos de toda laya. Un preso en el holocausto afirma que los intelectuales, pese a poseer un menor aguante físico, lograban sobrevivir si se guarecían en algún libro, en algún relato secreto en el cual depositaban sus esperanzas y raíces, todo aquello que va más allá del número que les tatuaban, el uniforme y los trabajos forzados.
“El incesante olvido engullirá todo, a no ser que le opongamos el esfuerzo abnegado de registrar lo que fue. Las generaciones futuras tienen derecho a reclamarnos el relato del pasado. Los libros tienen voz y hablan salvando épocas y vidas. Las librerías son esos territorios mágicos donde, en un acto de inspiración, escuchamos los ecos suaves y chisporroteantes de la memoria desconocida.”
Ella nos lo deja más que claro. Su obra es un ejercicio de precisión y entusiasmo, un viaje portentoso, salpicado por el horror y la adversidad, pero también de resiliencia, solidaridad y gratitud.
La tribu anónima de los lectores que se ha perpetuado en estos dos milenios y medio no hubiera podido salvarse sin esas modestas virtudes, gracias al trabajo silencioso de millares de copistas y libros capaces de despertar la pasión más allá de su tiempo y cultura, esos que llamamos clásicos.
Es una obra hecha a la medida de cualquier lector, con o sin rituales, devota o irreverente, un canto de amor a los libros que seguirá conservando su frescura cuando nosotros no seamos más que cenizas en el viento.
Solo queda darle las gracias a Irene por rebuscar los filones de la antigüedad en las bibliotecas y textos grecolatinos que pudo leer, para traérnosla casi resucitada, en párrafos que rebosan perspicacia, humor y la cadencia propia a una madre que cuenta al hijo el relato que le abrirá las puertas del sueño.
***
Alfonso Matus Santa Cruz (1995) es un poeta y escritor autodidacta, que después de egresar de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio de Santiago incursionó en las carreras de sociología y de filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacan el de garzón, barista y brigadista forestal.
Actualmente reside en Punta Arenas, cuenta con un poemario inédito y participa en los talleres y recitales literarios de la ciudad. Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
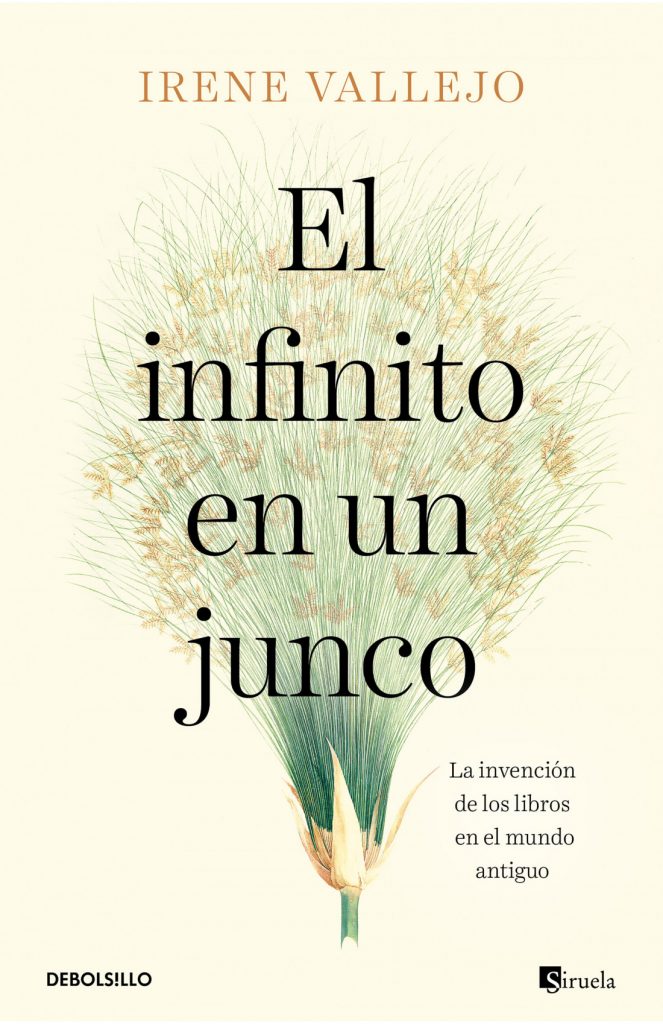
«El infinito en un junco», de Irene Vallejo (Debolsillo, 2021)

Alfonso Matus Santa Cruz
Imagen destacada: Irene Vallejo.
