A diferencia del efecto que tuvieron las obras de un T. S. Eliot o de un Ezra Pound, al articular formas y sintaxis, y modelar un canon alternativo al proponer nuevas posturas estéticas, como fue el caso de Nicanor Parra, la influencia del autor austríaco en la literatura del siglo XX hasta nuestros días es de una índole más misteriosa, pero también menos definida.
Por Alfonso Matus Santa Cruz
Publicado el 18.10.2023
Era enero de 1912 cuando Rilke salió a caminar por el jardín del castillo del Duino tratando de aliviar la tensión que le provocó leer una tediosa carta de negocios. Problema común a todo poeta: la persecución de las deudas, ni el mayor amigo de la aristocracia europea se salvaba. El poeta, que volvía a sentir el vigor creativo después de varias temporadas en el dique seco, bajó por la escalera que bordeaba el acantilado para llegar a la playa Sistiana.
Viento y sol se abatían contra su piel cuando una voz lo conmocionó en su interior, dictando un verso que dio origen a una de las cumbres de la poesía occidental del pasado siglo: ¿Quién si yo gritara llegaría a oírme desde los coros de los ángeles?
El resto, como dicen, es historia, solo que en este caso no hablamos de un drama exterior, de una guerra o el viaje de un héroe, sino de una odisea negativa, una aventura interior, quizá una de las últimas en el arco de la creación poética occidental.
Uno de los últimos intérpretes de la esfera trascendente, de esa apertura invisible que nos traspasa a todos, oscurecida por los lentes ópticos de la ciencia materialista. Rainer Maria Rilke compuso las Elegías del Duino entre 1912 y 1922, entre arranques de inspiración y prolongados ayunos escriturales atizados también por el estruendo de la brutal Primera Guerra Mundial.
Aunque son solo diez poemas de una extensión no mayor, la densidad y depuración del estilo que alcanzan les valió para generar adhesiones y rechazos apasionados por igual.
La formación de un poeta hasta hoy suele pasar por la etapa en que las asume o trata de rebatir, como hiciera un joven Bolaño en sus tiempos de poeta infrarrealista en México, además de leer esos consejos que diera a un joven poeta en unas cartas que a esta altura son pedagogía poética canónica, si es que hay algo que podemos llamar así.
Así, las elegías son inagotables y es por eso que uno va descubriendo su verdadera envergadura y profundidad solo al releerlas con la debida atención, y qué mejor que hacerlo acompañadas con un corpus de cartas inéditas y poemas del período en que fueron compuestas, en los que Rilke perfila y hasta detalla algunos motivos e inspiraciones para la arquitectura de los poemas y algunos de sus temas protagónicos.
De esta forma se arma la reedición de las Elegías de Duino, publicada por la editorial Lumen, con una nueva traducción y un voluminoso y perspicaz prólogo de Andreu Jaume.
El poder trascendental del amor
Volver a adentrarse a las elegías es penetrar en un bosque en que uno no sabe ni siquiera si es de día o de noche. A veces se halla un claro, a veces uno cae a las raíces como si fuera lluvia, como si el mismo acto de leer fuera algo más y algo menos que mover las pupilas sobre una hoja tipografiada.
En la primera ya nos hallamos con la contención del poeta ante la imposibilidad de entablar comunicación con los ángeles. ¿Será que Dios abandonó su creación y ni siquiera sus representantes permanecen a nuestro alcance?
Siguiendo la herencia de investigadores de la trascendencia en la lírica alemana, cuyo último gran interlocutor de los dioses, como apuntó Teillier, fue Holderlin, Rilke se ubica en un extraño lugar en que el cielo se desploma y la ambigüedad se abre paso como un diluvio.
Ni siquiera las almas más devotas, más sensibles, están aún seguras de poder habitar esa otra geografía que no es la del espacio, sino la del mundo interior y la experiencia espiritual. Solo quedan retazos, algunos oasis para los peregrinos sedientos en el desierto del horror que fue el siglo XX.
Con un pie apoyado en esa tradición poética y otro en el umbral de la Primera Guerra Mundial, Rilke se retira a la soledad cuando puede, amparado en la hospitalidad de sus amigas aristócratas, sobre todo de la princesa von Thurn und Taxis, dueña del castillo donde se compusieron las primeras elegías, y con quien mantuvo una rica relación epistolar, gracias a la cual descubrimos algunos de los cimientos de la obra, como fue por ejemplo el poder trascendental del amor.
Así le dice en una de sus cartas: «Todo amor es para mí fatiga, trabajo, surmenage; solo para con Dios tengo cierta ligereza, pues amar a Dios significa entrar, ir, quedarse, descansar y estar por todas partes en su amor».
Previo a iniciar la obra Rilke había viajado a Egipto, además de traducir un sermón anónimo titulado L’Amour de Madeleine y fragmentos de la Vita Nuova, de Dante. Cargado con el imán del amor, estaba listo para ser un pararrayos de Dios, como decía Rodolfo Hinostroza sobre los verdaderos poetas. Estaba listo para transformar su vida.
Como leemos en la séptima elegía, quizá la más afirmativa y exaltada:
En ninguna parte, amada, habrá mundo salvo adentro.
La vida se nos va en transformar. Y el exterior, cada vez
más ínfimo, se esfuma poco a poco.
Nuestra labor es, entonces, transformarnos, construir templos invisibles dentro nuestro, ya que afuera se han vaciado de significado o han sido derrumbados por la barbarie y el comercio.
Como se delinea en la primera elegía el poeta se contiene, sacrifica la sed de compañía celestial y se dedica a escuchar los susurros de los muertos prematuros (esos escurridizos protagonistas que tanto lo fascinaron); se dedica a investigar, desprovisto de prejuicios e identidad, casi pariendo una cosmovisión o una forma de percepción, el umbral entre la vida y la muerte, el contraste entre la apasionada fusión de los amantes y la posibilidad liberadora de la soledad.
Abrir surcos en lo inexistente
Rilke, sabemos, es partidario de la soledad, pero no por eso deja de anhelar ese amor devoto, casi inimaginable para nosotros, buscando en los ejemplos de Gaspara Stampa o Mariana Alcoforado esa exaltación amorosa femenina de la que los hombres quizá no somos capaces. Esa entrega cabal que quizá es el único truco para librarse del tiempo y atisbar algún refilón de eternidad. Leer esos versos en este siglo empecinado en deconstruir el amor hasta más no poder es un acertijo o una ventana a otro tiempo, a otras posibilidades.
En una de sus cartas con el escritor y traductor polaco de su obra, Witold Hulewicz, Rilke profundiza sobre el pathos que insufla de vigor a la propuesta de las Elegías:
¿Transformados? Sí, pues nuestra tarea consiste en grabarnos esta tierra provisional y caduca de forma tan profunda, tan sufriente y apasionada que su ser resurja ‘invisible’ en nosotros. Somos las abejas de lo invisible. Libamos locamente la miel de lo visible para acumularla en el gran panal de oro de lo Invisible.
Las Elegías lo muestran trabajando en ello, trabajando en estas incesantes transposiciones de lo querido visible y palpable a la vibración y agitación de nuestra naturaleza que introduce nuevas frecuencias vibratorias en las esferas vibratorias del universo.
A diferencia del efecto que tuvieron las poéticas de un Eliot o de un Pound, articulando formas y sintaxis, modelando un canon alternativo o proponiendo nuevas posturas poéticas, como el caso de Nicanor Parra, la influencia de Rilke en la poesía del siglo XX hasta nuestros días es de una índole más misteriosa, menos definida.
Se trata de un vigor espiritual casi abandonado, una forma de asomarse al espacio liminal en que confluyen muerte y vida, que solo está al alcance de almas dotadas de una intensidad y una inquietud desafectadas, casi desprendidas del velo de Maya y los escarceos del tiempo y de la contingencia.
De esta manera, su influencia sigue en pie y basta recordar que fue sobre él que posiblemente conversaron Rulfo y Neruda en su casa de isla Negra, fascinación que también compartía el príncipe de la lógica, Ludwig Wittgenstein.
Una obra casi caída del cielo, que trabaja con las palabras simples: Quizá hemos venido para decir casa, / puente, manantial, puerta, frutal, ventana, / a lo sumo columna, torre…, pero decirlo, entiéndelo, / oh decir tal como las mismas cosas nunca creyeron / íntimamente ser.
Pero las dota de una nueva intensidad, de una hondura y una capacidad de abrir surcos en lo invisible, de ser apertura y umbral.
***
Alfonso Matus Santa Cruz (1995) es un poeta y escritor autodidacta, que después de egresar de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio de Santiago incursionó en las carreras de sociología y de filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacan el de garzón, el de barista y el de brigadista forestal.
Actualmente reside en la ciudad Puerto Varas, y acaba de publicar su primer poemario, titulado Tallar silencios (Notebook Poiesis, 2021). Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
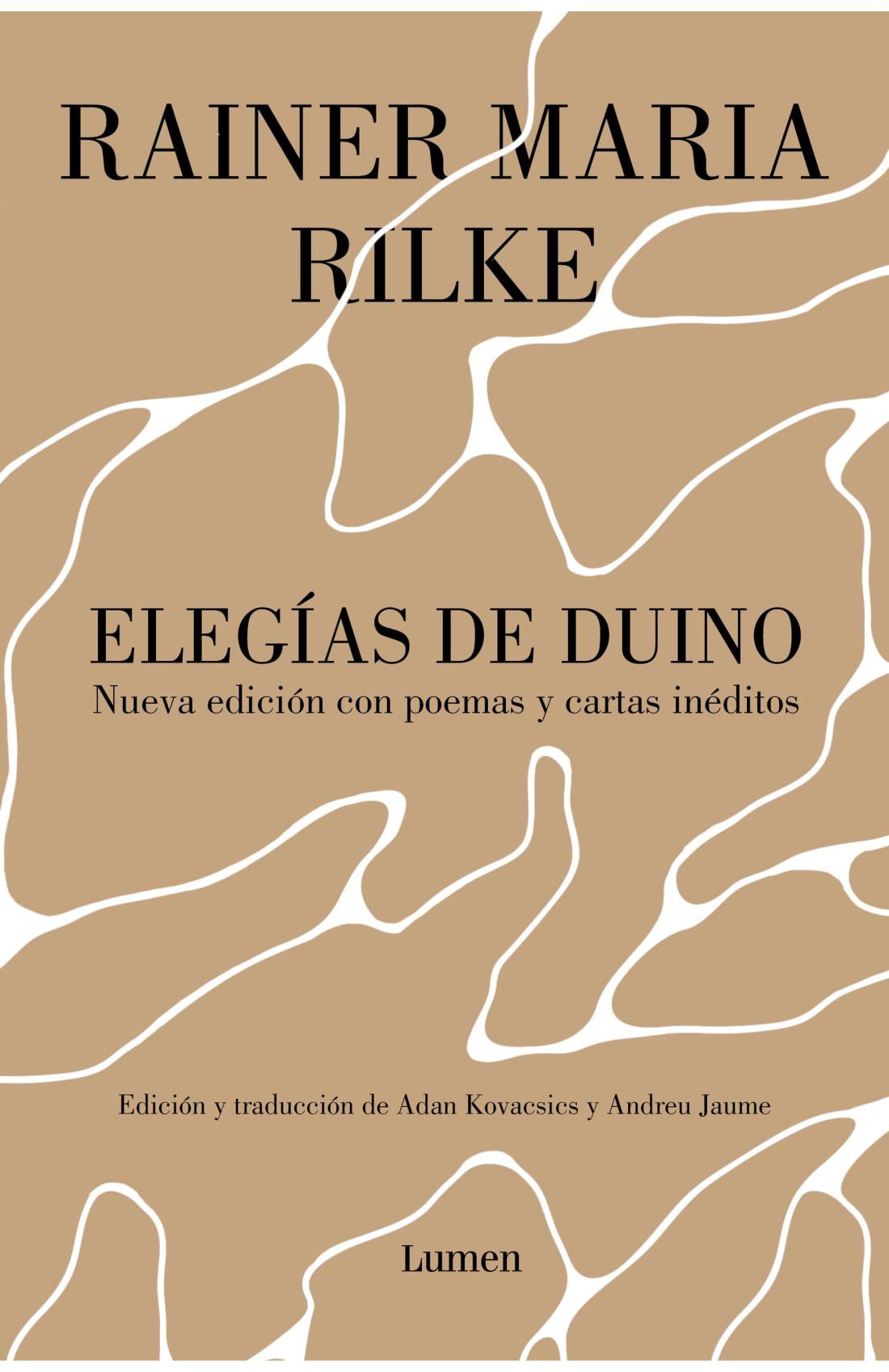
«Elegías de Duino. Nueva edición con poemas y cartas inéditos», de Rainer Maria Rilke (Lumen, 2023)

Alfonso Matus Santa Cruz
Imagen destacada: Rainer Maria Rilke.
