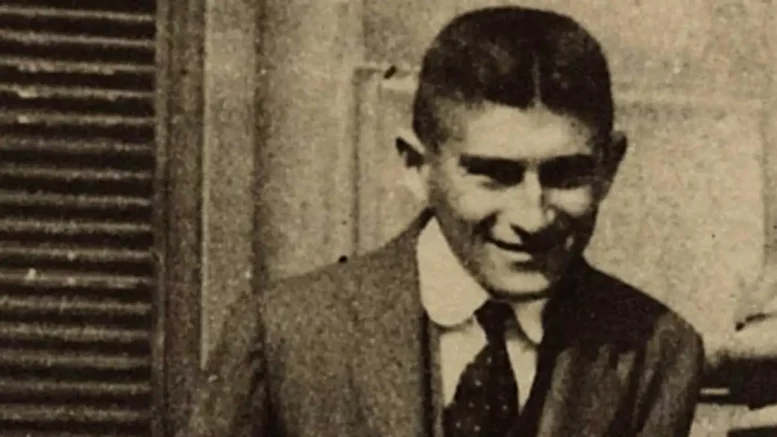La biografía que el investigador alemán Rüdiger Safranski le dedica a uno de los autores fundamentales para entender la literatura universal del siglo XX, revisa documentos de primera fuente con el propósito de construir una imagen estética y a la vez histórica, en torno a la figura de la voz creativa responsable de novelas como «El proceso» y «El castillo».
Por Nicolás Poblete Pardo
Publicado el 10.2.2025
En Kafka (Tusquets Editores, 2025), Rüdiger Safranski nos entrega una espectacular biografía sobre el paradigmático autor checo de origen judío. A 100 años de su muerte, este estudio multidimensional, exhibe las distintas facetas de Franz Kafka (1883 – 1924), y nos demuestra por qué es un pilar indiscutible en el canon de la literatura occidental contemporánea.
Así, el meticuloso análisis de su legado, compuesto por distintos documentos (novelas, relatos, cartas), resulta en una fascinante experiencia de lectura por mano de un maestro de la biografía.
El alemán Safranski (1945) es ya una referencia indiscutible en el difícil campo de la biografía, como consta gracias a sus reconocidos estudios dedicados a Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer, Schiller y Goethe. Como ensayista, el autor ha producido obras como El mal, Cuánta globalización podemos soportar, Cuánta verdad necesita el hombre y Tiempo.
«Kafka es un ejemplo fascinante de lo que la escritura puede significar para la vida en un caso extremo, de cómo todo puede quedar subordinado a ella, de qué tentaciones e instantes de felicidad surgen de ella y de qué visiones se abren para el conocimiento en esa frontera existencial», leemos en uno de los párrafos donde Safranski pone su dedo interpretativo.
Un dedo índice siempre respetuoso, sobrio, y procurando justificar sus especulaciones a partir de la base misma de la información, como ocurre al citar alguna carta: «Detesto todo lo que no tiene relación con la literatura, me aburren las conversaciones», escribe Kafka.
Safranski interpreta: «La escritura, y solo la escritura, alumbraba en él aquellas energías de las que se sentía, por lo general, privado». Así, nos vamos enterando de una personalidad compleja, única en su percepción de la realidad, curiosa y contradictoria. Este es el gran logro de Kafka, armar un retrato vívido de una personalidad elusiva, cuando no polémica.
Aquí podemos deslizarnos hacia los estudios que comparan vida y obra para producir abismos de incoherencias o debates liminales como el que cayó sobre Alice Munro con su hija menor como víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, y que contó con la complicidad del biógrafo de la Nobel canadiense.
La realidad a través del lenguaje y de la escritura
En ese sentido, aquí no hay nada especialmente escandaloso, y es que el animal literario que es Kafka anula toda otra esfera vital: «Lo sexual no le seducía sino que le importunaba. Le repugnaba precisamente por la gran violencia que la sexualidad ejercía en él periódicamente. Él la sentía como algo degradante, algo extraño que le sucedía y que en realidad no era cosa suya».
«Kafka —escribe Safranski— es consciente de que vive la realidad a través del lenguaje y de la escritura incluso cuando no está escribiendo».
Al análisis de sus obras se suma la exploración de una personalidad compleja. Vemos que Kafka muestra rasgos celópatas y que también raya en el narcisismo. Estas facetas se transparentan a partir de sus amores, principalmente platónicos.
Después de Felice, vendrán Julie, la fascinante Milena y, finalmente, Dora Diamant.
Cuando Felice, por ejemplo, le dice que ha estado leyendo a Schnitzler, Kafka responde que detesta a ese escritor y que habría que derribarlo de un pedestal y arrojarlo a un hoyo.
Felice Bauer, aunque una presencia importante en su vida, parece un depósito de proyecciones. El mismo Kafka dice no haber percibido nada especial en ella al conocerla y luego se muestra celoso cuando ella tarda en leer sus escritos y elogia a otros autores.
En una carta a Felice, Kafka le confiesa: «Con frecuencia pensaba que el mejor estilo de vida para mí sería vivir en la sala más recóndita de un extenso sótano cerrado con llave, con mis utensilios de escribir y una lámpara. La comida que me trajeran, tendrían que dejarla detrás de la puerta…». Y, al finalizar la carta, le anota con tono grandioso: «¡Lo que escribiría yo entonces! ¡De qué profundidades lo arrancaría!».
Y a su confidente Max Brod, con quien comparte sus reflexiones más íntimas, le escribe: «Todas las parejas de novios, tanto si me relaciono con ellas como si no, me resultan un espectáculo repulsivo». Y, sin embargo, su ídolo Flaubert sale en su auxilio cada vez como ideal: «Están en la verdad», es su consigna al ver a una familia.
Safranski concluye que Kafka: «prefiere una cercanía en la que se preserve la lejanía. Esto vale para el amor, el matrimonio, la amistad, es válido incluso para el ámbito religioso».
Antisemitismo y sionismo
Como judío, Kafka experimenta el antisemitismo en Praga.
«Kafka —plantea su biógrafo— presenció los denominados ‘tumultos de diciembre’ de 1897, cuando una chusma nacionalista checa desfiló durante varios días saqueando y desvalijando los barrios judíos».
La elaboración de esta conciencia sobre la discriminación, abstrae Safranski, se presenta así: «Checos y alemanes, a menudo enemistados, por lo general hacían causa común cuando se trataba de ir contra los judíos. Así que estos preferían relacionarse entre ellos y para tal efecto habían suficientes lugares e instituciones en la antigua Praga».
Al estudiar a Theodor Herzl, Kafka absorbe el ideal que encarna el Sionismo (un concepto muy distorsionado hoy, cuyo origen vale la pena recordar).
Esa corriente de pensamiento político: «encontró una resonancia considerable entre la población judía de Praga, estaba relacionado tal vez con las apariciones entusiastas del joven Martin Buber en la ciudad, quien promovía una especie de sionismo jasídico». Max Brod también: «se entusiasmó por el sionismo de una manera apasionada, y trató de hacer partícipe a su amigo».
Al leer Durante la construcción de la muralla china, Safranski visualiza: «una parábola sobre la importancia de la religión y el mito para la fundación y la cohesión de la sociedad». Y escribe que: «Kafka no solo piensa en una China ficticia, sino también en la Palestina de la visión sionista con la que pudo simpatizar en algunos aspectos sin considerarse él mismo sionista».
Con todo, es el contacto con algunos judíos orientales lo que le impulsa en este ideal. En ellos: «había percibido lo valioso que podía ser sentirse como en casa en el seno de una comunidad».
Culpas
La novela El proceso, oficialmente publicada hace 100 años, nos ofrece otro lente con el cual ver la amenaza que se veía en el horizonte y que, hoy, es incuestionable:
«Ese tribunal depravado, omnipresente y, al mismo tiempo, impenetrable, ha sido interpretado como la anticipación de una época totalitaria, o, en una variante más suave, como la estampa horrenda de un mundo administrado y estandarizado por la burocracia». Y El castillo es la novela donde: «se exploran las dificultades de venir al mundo».
Pero, más allá de las denuncias que palpitan tras los argumentos de sus narraciones, vemos que el animal literario que era Kafka permanece como un espécimen sin igual, radicalmente idiosincrásico en su conformación, incómodo en sus orígenes como judío entre checos y alemanes, inseguro en sus relaciones afectivas, dubitativo incluso sobre su propia obra (al nivel de pedirle a Max Brod quemar gran parte de ella), y en él vemos personificado el trance purista de la creación artística misma.
Kafka encarna la escritura como salvación y culpa.
En la escritura disfruta de ese: «titubeo antes del nacimiento», un placer amargo, ya que, al final, aunque en clave irónica, el mismo Kafka admite que la escritura va acompañada de un gran sentimiento de culpa: «No he vivido, tan solo he escrito».
***
Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).
Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión y Corral, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.
Traducciones de sus textos han aparecido en las revistas The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).
Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
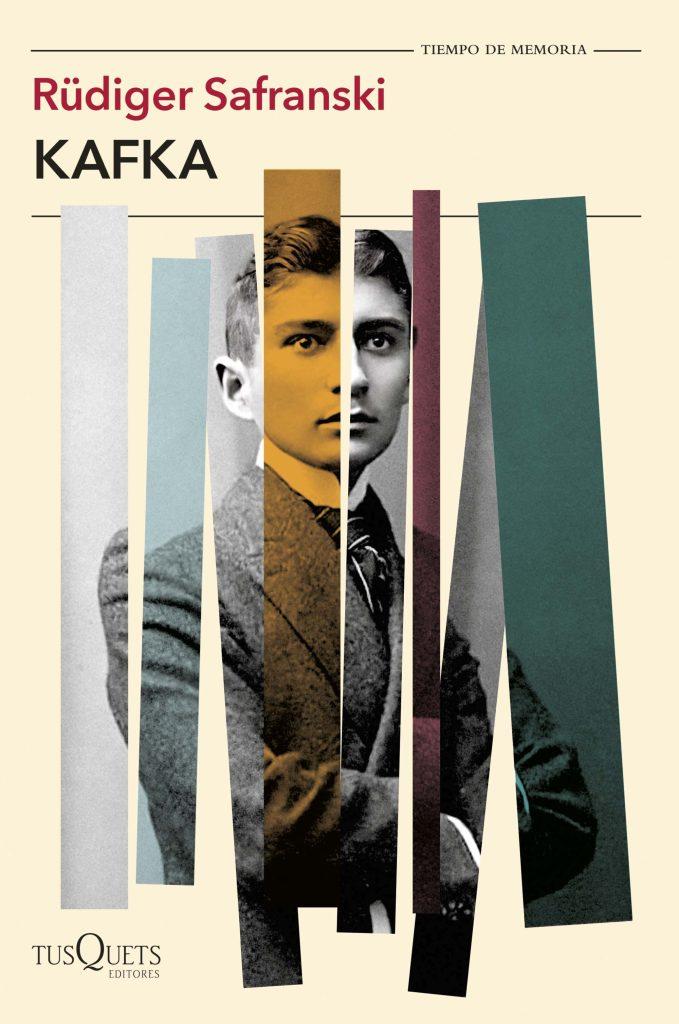
«Kafka», de Rüdiger Safranski (Tusquets Editores, 2025)

Nicolás Poblete Pardo
Imagen destacada: Franz Kafka.