El nuevo volumen de la autora trasandina consta de una serie de artículos acerca del fenómeno de lo bélico, en textos que son escritura y lectura sobre la confrontación. Así, este libro en su unidad, intenta dar un nombre al efecto devastador de las conflagraciones: la insensibilidad, la anestesia, y su embrutecimiento vital para los sobrevivientes.
Por Osvaldo Raúl Burgos
Publicado el 23.6.2022
Voy a comenzar con una pregunta: ¿qué es presentar un libro? O más bien, ¿qué es lo que debiera hacerse en una presentación? Es decir, ¿qué esperan ustedes que yo haga?
Notoriamente, se trata de una incógnita simple. Sin embargo, mi pensamiento rodea su simpleza y sus máscaras desde el mismo momento en el que Ana —socia mía total, en esto de las lecturas y de los asombros— me propuso estar acá, acompañándola en esta instancia de ofrenda.
Podemos intentar una primera respuesta: la presentación de un libro es un rito de iniciación y de pasaje, eso está claro. De modo que la noción filosófica más apropiada para aprehenderla, tal vez sea la actuación y la actualización del don. Ahí entramos en la complejidad derrideana. Pero, por razones obvias de tiempo, de lugar y de intereses, no vamos a transitar ahora esos caminos.
Baste decir, con Mircea Eliade, que hay un tiempo sagrado que irrumpe en lo profano y lo hace sostenible, soportable. Es el tiempo del mito que se actúa, en su volverse actual y siempre único. Esa actualización es el rito. Y lo que ocurre en un ritual es —pero siempre, una y otra vez, por vez primera— lo que ocurrió in illo tempore, en ese antes del antes que Quignard llama «lo anterior». Que es, a la vez, el destino improbable de toda búsqueda.
La presentación de un libro es, siempre y desde siempre, un acto ancestral de ofrenda. Se trata de dar la vida cuando se pudo —y quizás, donde «se debía»— dar muerte. Es un gesto de promesa, la forma más prístina de la apertura hacia la hospitalidad como inicio de lo jurídico, de lo humano.
De modo que La guerra es un verbo, sí. Pero en el inicio no era el verbo, sino la acción. Y en esa acción era la condolencia. En cualquier caso, la guerra es el verbo que se interrumpe en la sacralidad del don.
Ana viene a ofrendarse acá, en su literatura inabarcable. Yo solo gozo la gracia inmerecida de acompañar esa entrega.
En la figura del presentador, creo —después de mis rodeos y merodeos por la pregunta inicial— confluyen la del adivino, la del propiciador y la del sacerdote. Se trata, si hay que decirlo al modo griego, de una encrucijada de tres caminos, como la del esclavo que era, también, rey y sacerdote de Diana en los bosques sagrados del lago Nemi, cuando Roma era el mundo y el mundo era de Roma.
Como él (el esclavo, el rey, el sacerdote) soy el que lee los hados, el que introduce el gesto y el que administra el rito.
«La guerra es un verbo consta de una serie de artículos sobre la guerra», anuncia Ana, al inicio del texto, como quien previene y ocupa su lugar en la trinchera, poniéndonos en guardia. Pero créanme; nunca hay que creer del todo los anuncios de los autores.
No hay literalidad en la escritura. Hay diferrance, es decir, diferencia y diferimiento. La muerte que contamos al «escribir sobre la guerra» es siempre la muerte de los otros, pero actuar el silencio impuesto del testimonio es actualizar, en la espera, la muerte propia.
El duelo es un lujo de los vivos.
Pero no dura.
Una escritura del desentierro
«Escribo para desenterrar. Si los sepultureros hacen su trabajo junto a los dolientes, mi escritura hace del lector, un deudo». Esa es la declaración de principios, la promesa compartida, el compromiso sobre el que Ana articula estas páginas.
No obstante, hacer del lector un deudo, escribir para desenterrar, extrañar y arrancar —cada vez, por vez primera— del útero de la tierra lo que tuvo una lengua madre, no es escribir sobre la guerra. Es, en todo caso, defender frente a los sepultureros del palacio, el derecho de todas las Ofelias a un entierro cristiano. Es decir, a un último abrazo de la fe.
No hay sacrificio si no se ofrenda lo que más se quiere. Entre el heroísmo que exige y el martirio al que apela, la guerra como lugar es un verbo: el no-lugar del lenguaje. No puede ser otra cosa.
La violencia, sí. Ella: «también puede ser un elemento que construye lazos», escribe Ana. Y ante esa evidencia, el mismo Mircea Elliade, a quien ya hemos recurrido, podría señalarnos algunos rastros sobre los que inscribir una lectura digna, que aborde la huella inabarcable de esta escritura del desentierro, en la presciencia y la omnisciencia de su violencia vincular.
Destaca, este autor, que la costumbre de espolvorear sobre los cadáveres ocre rojo —sustituto de la sangre y símbolo de vida— se observa universalmente extendida y resulta, por milenios, precedente a toda práctica de inhumación (Eliade, 2015ª:31).
Que entre los kogi de la Sierra Nevada, en Santa Marta, Colombia, se piensa el mundo como el útero de la madre universal, pero se identifican esa madre y ese útero universal con cada aldea, con cada casa de ceremonias, con cada vivienda y cada tumba (2015a: 34).
Y que hay una costumbre paneslava —la «doble sepultura» que se repite con variantes entre los fineses y en ciertas zonas de África y de Asia pero es desconocida para los indoeuropeos— en cuyo cumplimiento ritual, pasados tres, cinco o siete años de la muerte de alguien (según las regiones) los huesos se desentierran, son lavados y envueltos provisoriamente en un lienzo antes de volverse a enterrar.
Y cuando el momento del segundo entierro llega, el lienzo se lleva al «rincón sagrado» de la casa, en el que penden los íconos (Eliade, 2015b: 57).
Ocre rojo como sangre seca. Útero azul que es, a la vez, cueva de los muertos y patria y cielo de los vivos. Anaranjado de la fecundidad y la memoria que se trasciende a sí misma y se regresa en un amarillo oscuro, que no es el del ocaso sino el de las cicatrices de las que nace y se desprende.
Eos (la aurora) sangrando por Títono (su amante inmortal) que envejece, hasta dejar de ser un hombre y ser cigarra; es decir, canto, augurio, recuerdo y perseverancia de lo recordado, que regresa.
Armenia.
Esa niña argentina en la diáspora
La guerra es un verbo es el libro de una escritora armenia universal con formación jurídica, literaria, filosófica, lacaniana —aunque Ana y yo llegamos a Lacan, no desde Freud sino desde Deleuze, es el Lacan filósofo el que nos interesa— pero también, el libro de una niña argentina en la diáspora, buscándose entre las vocales inconciliables de dos series distintas de canciones de cuna.
Los chicos del barrio me llamaban desde la vereda:
—¿Venís a jugar?
Y yo me mordía la lengua. La tragaba hasta no poder contestar:
—No juego con vos porque no sos armenio.
El castellano era el cobijo aliviante de la mentira. No se trataba de traducir, se trataba de vaciar las palabras.
Y una vez adentro, hacía crecer dentro de mí (concebía): «una niña en postura soldadesca que acomodaba sus escudos en el fondo de la casa».
Todo eso cabe en el recuerdo omnisciente del verbo de la guerra.
Pero, ¿quién lo escribe? ¿La niña que cada noche rezaba el padrenuestro en armenio? /// ¿La escritora imprescindible que hoy dice no recordar en qué lengua soñaba? Es una pregunta absurda, que no admite rodeos. Palas es también Atenea. El sagrado paladio es la imagen de las dos.
A veces hay que aclarar lo obvio: no vengo a hablar aquí del genocidio, ni de los infinitos lenguajes y experiencias de la diáspora, sobre las que el libro transcurre. Sería una falta de respeto imperdonable hacerlo ante ustedes.
Y es evidente que si Ana hubiera querido que ese fuera el tema, no sería yo quien estaría acompañándola en este camino del libro hacia el altar sacrificial sobre el que hoy lo exponemos juntos. Si la violencia crea lazos es porque nacer es extrañarse (salir de las entrañas) separarse, abrir una escisión y estar obligado —en todo el tiempo de la vida— a responder por ella.
Actuamos desde esa violencia original y originaria en un nombre que nunca es propio. Lo actualizamos, en cada acto de apropiación. No es una donación sin cargo, el nombre. Es lo que garantiza, en el derecho, el no cumplimiento de la historia. El nos, recibe a un yo, que lo precede.
Pero, ¿qué es lo que debiera recordarse, decirse, firmarse con un nombre, con un yo —publicarse en un libro y presentarse después— en sociedades infantilizadas, hipermedicalizadas, de sujetos adelgazados hasta lo traslúcido y encerrados en burbujas bajo el ojo absoluto del control, en las que todo lo real se entiende visible y todo lo visible se tiene por real?
Wajcman diría: Argos, el monstruo de los cien ojos, regresó como un muro de pantallas. Hoy se nace a la imagen antes que al ser. Lo clandestino es el afecto. Feliz es una cajita.
Y sin embargo, seguimos naciendo a los otros, muriendo entre otros. Y cargando, de un simulacro al siguiente, el dilema de Aquiles ante el imperativo de lo heroico (vida plácida y olvido, o vida trunca y renombre) que deviene categórico, cuando el mapa de las ciudades vigiladas replica y multiplica fronteras de legitimidad, que invisiblizan lo que descartan, que sojuzgan lo que reprimen.
Eso, que en lo imaginario de la sospecha, en lo simbólico del miedo y en lo real de la delación, retorna amenazante sobre un derecho que se retrae.
Nada nos intimida más que el ser ahí de las víctimas.
Recordar es seguir vivos. Entre la ley de la fuerza y la fuerza de ley, el equilibrio siempre es inestable. Eurídice no puede salir del infierno, la mujer de Lot no puede escapar de su irrupción. “Ve y muere; vuelve que te amaré”, dice un proverbio que Ana retoma. Hacerse libro es su forma de volver para quedarse en el amor. Entre tener presente y hacer presente, lo presentado es lo que desentierra.
No es lo mismo morir en la guerra que en su recuerdo o en su acechanza. En Ucrania (en Siria, en Gaza o en el Congo) que en un territorio entregado (¿o debiera decir “liberado?) al otro lado de las fronteras de lo legítimo por las que nuestras ciudades, nuestros países, se desangran.
Nacer sí, porque nacer —el acto mismo de extrañarse— nunca es heroico. Hasta el acto de violencia que nos funda, solo hay un cuerpo. Después —y aquella niña que se concebía a sí misma lo intuía— normalizarse no es más que aprender a administrar «los úteros y los crímenes». Se mata como se pare. La guerra es un verbo atraviesa el cuerpo desgarrado, disputado, de la madre.
Ana cuenta de la tierra preservada en urnas en Ereván, del monumento a la madre armenia que reemplazó al monumento a Stalin, de los ciborgs que envían la sexualidad desde lo político a lo técnico. De los niños huérfanos que, en Alexandropol, practicaban siguiendo órdenes estrictas, graciosas formas gimnásticas para agradecer con sus cuerpos, en tarjetas de fin de año, a quienes habrían de odiarlos.
Thank you, America. Happy new year.
El cuerpo de la madre es el espejo
Luego, nos habla de las guerras declaradas a enemigos invisibles (a la pobreza, a la delincuencia, al terrorismo, a la memoria, al virus) en la que todos somos territorios de conquista y exterminio./// Del lavado de los lenguajes que matan y dejan morir.
Del quiebre de la reciprocidad en la dinámica actual del capitalismo, cuya forma de acumulación es ahora la fetichización de la conducta y el avasallamiento de la conciencia.
De la inutilidad de la noción de «víctima» para construir el ser juntos.
Y entre tantas, nos narra maravillosamente una historia: la leyenda de las mujeres que escapaban al desierto y escribían sin cesar las letras del alfabeto armenio sobre la arena, antes y después de que el viento las borrara. Hay manuscritos enterrados que no se conocerán. Hay hijos que no llegaron a nacer. Hay hombres que tuvieron que matar, para seguir siendo hijos de sus madres.
Yo, si ustedes me lo permiten, quiero terminar estas palabras de propiciación con un ejercicio simple que es, a la vez, un homenaje. Y un agradecimiento.
«Abandonada por los dioses, mujer de cuerpo envejecido / que recuerda a medias la Anunciación / la pasión, el dolor de parto y la pena». Así define a la diosa madre, de triple nombre, un icónico poema de Kathleenn Raine.
Las primeras personas que vivieron en lo que después sería el territorio armenio decían ser hijas del sol. Entre los griegos, además de Faetón o Faetonte (aquel que, en su afán de manejar el carro del padre incendió África y congeló el norte de Europa, antes de derrumbarse al mar) las hijas del sol era las Helíades.
Siete hermanas dolientes, a quienes la tristeza sin fin transformó piadosamente en árboles (álamos o alisos según las versiones) que lloran lágrimas de ámbar.
Tomando su número —siete, la unión del cielo y de la tierra, la suma de lo divino y lo profano, la intersección sin restos entre las dos series de tiempo en las que habitamos: lo prosaico de lo cotidiano y lo sagrado del ritual— me parece que podríamos intentar, rápidamente, una inscripción de las siete formas de maternidad mítica, en el esquema de las tres dimensiones lacanianas.
A saber:
a) En lo imaginario.
Níobe: se burló de Leto, la madre de Apolo y Artemis, porque había parido siete veces más hijos. // Y terminó sentenciándolos, a todos ellos, a todas ellas, a morir por el arco de los dioses (menos a la más pequeña de las hijas, a quien asfixió, al ocultarla bajo sus ropas) y transformada, ella misma, en una roca que llora eternamente su culpa. Es la que, por orgullo, manda a sus hijos a morir.
Penélope: esperó a Ulises hasta no reconocerlo, tejiendo y destejiendo las esperanzas de sus ciento nueve pretendientes, que saqueaban las arcas. Es la que, por indecisión, avergüenza a su prole.
b) En lo simbólico.
Deméter: Es la que no cesa en la búsqueda de su niña (Khore, etimológicamente «la muchacha», luego Perséfone) y es capaz de suspender el mundo —sumiéndolo en la tristeza de un invierno perpetuo— hasta encontrarla.
Yocasta: Es la que oculta al hijo (Edipo) en ella misma, haciendo de su cuerpo el mundo y protegiéndolo incluso de su propia identidad.
c) En lo real
Hécuba: Es la que ve morir a sus hijos, en la caída de Troya y no implora justicia, actúa la venganza.
Medea: Es la que mata a los suyos, antes de que encuentren la muerte por una mano hostil.
Procne: Es la que inmola a su cría, para vengar a una hermana.
¿Pero de qué se habla, exactamente, cuando se nombra la matriz, el hijo que es el padre, teniendo prohibido serlo, la filiación auténtica? O, en otros términos, ¿cuál de todas estas madres es la Gran Madre, a la que los himnos le cantan y los monumentos emplazan, intentando documentar?
Entre el orgullo y la vergüenza de lo imaginario, entre la búsqueda y la ocultación negadora de lo simbólico, entre la apelación a la venganza y al sacrificio de lo real, no hay elementos en tensión, hay claroscuros. Y en esos claroscuros —en los que Gramsci advertía, suelen surgir los monstruos— surge también una figura total (la madre absoluta).
Hablo de Auge, el mito en el que Freud no se detuvo.
El cuerpo sin órganos que fluye, vaciado, siempre ajeno, desde el reproductor al reproducido, buscando sus rompientes. No el antiedipo —porque ese fervor llegaría mucho después y porque no hay forma de que Yocasta no haya reconocido al hijo, en el hombre desnudo a quien iba a parirle hermanos— sino el espejo de Despoyna, el ama de los esclavos, en una cueva ritual de Likosura.
El cuerpo de la madre es el espejo que no refleja rostros. Y que no reflejándolos, los guarda tras su horizonte de sucesos, inscribiéndolos en sí.
Nuestra autora imprescindible
Repasemos los hechos: Auge es violada por Heracles en un templo, y acusada de haber consentido su violación por no gritar, abandona en un bosque a su hijo, para salvarlo del cuchillo sacrificial hacia el que los dos caminaban. Su orgullo avergüenza.
Vendida como esclava llega a ser reina y cuando —en una escena similar a la de Edipo y Yocasta pero con resolución antagónica— el hijo anhela su cama, lo espera con un cuchillo entre sus ropas íntimas, para matarlo. El filicidio no ocurre, sin embargo, porque lo reconoce, a pesar de que solo lo había visto una vez; al alumbrarlo, al darlo-a-luz.
Pero, ¿puede una madre reconocer a un hijo al que solo ha visto nacer? ¿Y cómo podría no hacerlo?
Si escribir es desenterrar y hacer del lector un deudo, leer es errar por las ausencias que delinean cada rostro. Otro de los nombres posibles para esa tarea siempre por completarse, para esa promesa irrenunciable de lo por venir es amor.
Un amor al que se va, como Auge (¿y qué hubiera sido del siglo XX si Freud hubiera pasado por esa estación y no por la edípica?) con cuchillos bajo las ropas íntimas.
Y ahí llegamos, por fin, a otra respuesta posible para nuestra pregunta del inicio. Antes que nada, la tarea de quien presenta un libro es preguntar qué hacer con lo desenterrado. ¿Y qué hay que hacer ahora, después de hoy, al final de este rito, con este libro mítico que es La guerra es un verbo?
¿Qué haremos nosotros? ¿Qué hará Ana? (o, más bien, todas las Anas que escribieron en cuerpo único este libro, la niña que no salía a jugar y también nuestra escritora imprescindible).
Todo destino humano es lo desconocido de la llegada al mundo, confiado a lo desconocido de la muerte, escribe Pascal Quignard. Y antes y después del ritual, en la encrucijada entre la anticipación y la memoria, publicar un libro tal vez sea defender una de las formas menos heroicas pero más valientes en la que un yo puede asumir esa confianza insensata, se trata de oponer a la rapiña del poder el mesianismo débil de la lengua.
Actuar la oposición benjaminiana. Atender, con Levinas, a lo que sufre.
Los pasos de un escritor, de una escritora, nunca son los de Sísifo —Camus diría que sonriente— hacia la cumbre. Muy por el contrario, son los del viejo y derrotado Príamo hacia la tienda de Aquiles. Y hacia su abrazo.
Hay un poema imposible en el rostro del hijo que ya no es. Hay un poema irrenunciable en el cuerpo humillado, despreciado, salido de la madre, que ni los genocidas borran.
Entre uno y otro, hay ocre rojo, útero azul, fecundidad naranja.
Ana viene, como una inabarcable Auge de este siglo, a traernos un nombre para eso: Armenia. Ella tiene, como la madre total, como la madre justa y armada: «la vocación de proteger la memoria escrita de la ciudad».
De esta ciudad que es la lengua. De esta lengua que se habla en promesas y se derrumba en incumplimientos./Urge escucharla. Leerla. Celebrar su presencia y la del libro.
Gracias inmensas por La guerra es un verbo, Ana Arzoumanian.
Nos ha tocado un tiempo extraño en el que cada segundo parece ser la entrada de Alarico en Roma. Y en el que la oscuridad acecha bajo una obscena pretensión de transparencias y de olvidos.
Pero como repite un poema muy plagiado —que en Argentina, firmó Julio Huasi, y en Costa Rica, Isaac Felipe Azofeifa— nunca está más oscuro que en el momento exacto en el que empieza a amanecer. Y estar acá, con vos, es nuestra forma de hacer que amanezca.
Con la humildad con la que el observador hace al mundo. Y el canto débil de Títono, hace al esplendor de la aurora.
Orhnut’yunner (bendiciones) Ana querida. Y salud.
Bibliografía:
—DOWNING, Christine, La diosa. Imágenes mitológicas de lo femenino. Trad. María-Pau Pigem, Kairós, Barcelona, 2010.
—ELIADE, Mircea, Historia de las creencias y las ideas religiosas I. Trad. Jesús Valiente Malla, 1ª edición, 4ª impresión, Paidós, Barcelona, 2015 (a).
—ELIADE, Mircea, Historia de las creencias y de las ideas religiosas III. Trad. Jesús Valiente Malla. 1ª edición, 2ª impresión, Paidós, Barcelona, 2015 (b).
—ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano. Trads. Luis Gil Fernández y Ramón Alfonso Diez Aragón. 1ª edición, 3ª impresión, Paidós, Barcelona, 2015 (c).
—QUIGNARD, Pascal, Sobre lo anterior. Último Reino II. Trad. Silvio Mattoni, El cuenco de Plata, Buenos Aires, 2016.
—QUIGNARD, Pascal, La barca silenciosa. Último Reino VI. Trad. Silvio Mattoni. El cuenco de Plata, Buenos Aires, 2017.
—WAJCMAN, Gerard, El ojo absoluto. Trad. Irene Miriam Agoff, Manantial, Buenos Aires, 2011.
***
Osvaldo Raúl Burgos nació en Rosario, Argentina, en 1967. Cursó el doctorado en derecho y la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta además con los posgrados en Derecho de Daños por la Universidad Católica y en Antropología Urbana por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ensayista y poeta, conductor del programa de radio Pensar no Cuesta Nada en FM Latina (94.5).
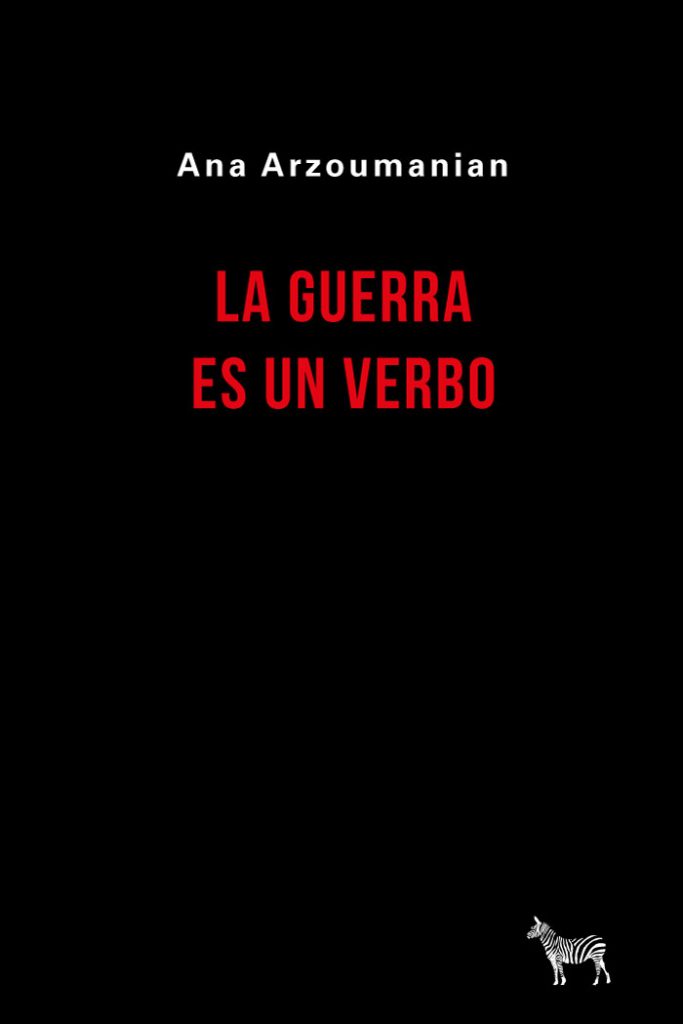
«La guerra es un verbo», de Ana Arzoumanian (Casa Editora La Cebra, 2022)

Osvaldo Raúl Burgos
Imagen destacada: Ana Arzoumanian.
