A través de los versos de este poemario, el autor chileno José Tomás Labarthe ha reconstruido un caleidoscopio literario que muestra las facetas escondidas de la existencia diaria, esos sonidos ambientales que antes de obstruir nuestros dañados recuerdos personales, más bien los reafirman en su seductora y misteriosa singularidad.
Por Juan Mihovilovich
Publicado el 19.11.2023
«Frivolidad, melancolía, violencia. Nuestros días se revelan como un paisaje de fondo. Nuestras vidas no son historias largas ni bien contadas».
José Tomás Labarthe, en Ruido de fondo
José Tomás Labarthe (Santiago, 1984) ha elaborado una propuesta literaria en base a poemas, crónicas y canciones que, en definitiva, se traducen en una obra inmersa en una suerte de narración poética sobre temáticas tan diversas y actuales, como las relaciones íntimas, la observación del medio al que se accede, las desventuras humanas en un tiempo atosigante y la inevitable desintegración de una sociedad desechable, que avanza a tropezones hacia un difuso intersticio de esperanza.
Ya la sola idea del título es una especie de postulado sobre el que construye la trama —si cabe el término— de la narrativa poética. Esos ruidos que se traducen en que, casi sin percibirlos con la totalidad de los sentidos, alteran inevitablemente la vida presente, la desvirtúan, la hacen pender de esos hilos invisibles que mediatizan las conductas, que provocan cambios a veces inaudibles —una paradoja— en el accionar humano y que van consolidando una transformación de la propia sensibilidad y de la ajena.
Así, cuestiona su razón de ser y estar en el mundo a través de una dramática alegoría acusatoria: Soy solamente un muchacho triste / ¿Y si esta vida es verdadera? / ¿Y si esto es pura fantasía? / Mamá, acabo de matar a un hombre/ Puse una pistola contra su sien/ Jalé el gatillo / desapareció (Un extraño vive dentro de mí, fragmentos, p. 9).
O bien, en una evidente alusión a una reconocida canción de Franco Simone refiere: En el camino/ son los kilómetros/ una línea amarilla corta la nieve sobre el asfalto/ Visto por el retrovisor y en perspectiva/ no debemos de pensar que ahora es diferente/ El horizonte tiende a la deriva (No se piensa en el verano cuando cae la nieve, p. 12).
Las interrogantes que subyacen a medida que el lector se va adentrando en la lectura son variadas y equívocas en ocasiones, como si en el tránsito existencial se efectuara en el límite de lo real, de lo onírico, de los atajos que el individuo pretende hacia un destino a menudo incierto, ecléctico, sin otros derroteros que el simple y atroz hecho de vivir una vida que, si no fuera por la certeza de su propuesta, pareciera una vida prestada, sobre la que no hay más alternativas que seguir andando hacia un final que parece ya cincelado en una fragilidad que incomoda.
La reafirmación de una subjetividad
Y da la impresión que de pronto se es un esclavo de los juegos de artificio que —otro supuesto contrasentido— son tan reales que obnubilan la conciencia, la necesidad de ver la naturaleza tal cual es, no encajonada, no vestida con atuendos de ocasión, con los despilfarros de un mundo que chorrea soledad por doquier y que se ampara como un náufrago en los estertores del éxito:
¿Cómo superar la superficialidad profunda del paisaje? / ¿En qué consiste aquella súbita y renovada confianza en las imágenes? /Repasa la hoja de ruta / Estepa/ Páramo/ Puesta de sol/ Penumbra /…/Este fraseo en la soledad de la cabina se tornó psicodelia/ Su misma voz, pero distinta/. Su propia imagen ya desteñida/. Soñaba despierto/ La muerte escogía la música/ Todas las posibles palabras fueron cediendo a la larga ante las calcomanías veraniegas/ las animitas y un perro policía en el pick-up de una camioneta (Greatest hit on the road, fragmentos, p. 42).
O bien, esa confluencia de factores externos o internos que van consolidando ese «ambioma» familiar donde el poeta configura su historia, la de su entorno, la del hijo, la madre, y esa secuencia que ha obturado las escenas dispersas, el paneo en que ellas se multiplican, en un solo abrir y cerrar de ojos de la extinta batería de un celular, en la sublime derrota del instante que se ha pretendido, ilusoriamente, eternizar:
Mantiene un solo video en el carrete de su teléfono y lo mira casi siempre al despertar/. Es un paneo. / …/La cámara avanza: un velamen enciende la galería en tinieblas. / el teléfono pincha la tele/. Dos o tres huellitas dactilares se reflejan sobre la pantalla de cristal líquido/. Gritos provienen desde el baño…/ Hay un niño pálido al interior de una tina imitando a un relator…/ Los alaridos de una criatura se distinguen con vehemencia: definitivamente no quiere que le sequen el pelo/. El padre entra en la habitación principal. / La madre forcejea con el bebé para encasquetarle un pijama. / Ella descubre que la están grabando y pide con la palma de la mano que por favor se apague la cámara (Ejercicio de cámara, fragmentos, p. 44).
Y en la trastienda de los ruidos ambientales, la figura del padre ronda como un fantasma que se atesora en esas ausencias que duelen y alteran, casi como un ruego no asumido, la conformación filial:
En 1994 mi padre era: una camioneta cargada con frutas, un cajón de camisas de segunda selección, un cenicero colmado de monedas. No hay muchos más datos confiables en la tarjeta madre; a lo más se rescatan tres cartas sin fecha., recibidas desde México, escritas con una escasez de palabras encomiable: ‘Quiebra, deuda, familia’ (Tres cartas, p. 49).
Luego esboza su equivalencia cinematográfica en una certera simbiosis con que el legendario Andréí Tarkovsky filma un reencuentro con su hijo, luego de una larga separación por la guerra y el exilio. En su caso, el poeta alude a un viaje en taxi con su madre y hermanas a ver, supuestamente, una reversión de Esperando a Godot:
Pero el efecto dramático en realidad era una coartada, una moratoria: nuestro padre retornaba a Chile tras años de destierro en aeropuertos cargueros y ahora lucía los mismos bigotes (aunque Tarkovsky casi no hablaba, ni se levantaba de la cama siquiera; daba abrazos con la mano derecha y con la izquierda tomaba vodka de a sorbitos en una taza de cerámica).
He ahí el desgarro interior que se consolida con la pérdida, con «el no estar» y sentir que el sarcasmo hacia Godot es la clara imposibilidad de la espera inútil, aunque se tiña de pálida e hiriente esperanza. (Película casera, fragmentos, p. 50)
En suma, y sólo tomando fragmentos de estos textos escritos con una rigurosidad y belleza encomiables, José Tomás Labarthe ha reconstruido un universo que nos muestra las facetas ocultas de la cotidianeidad, esos sonidos ambientales que no alcanzan a obstruir del todo los recuerdos personales, más bien los reafirman en su subjetividad e incluso avizoran reminiscencias de lo que somos o hemos sido a pausas, de nuestras inviolables carencias, de los afectos desmenuzados como partículas atómicas, de esos encuadres donde la imagen se relativiza en una retina que parpadea cada instante con asombro, queriendo capturarlo para siempre.
Quizás por ello este poeta, narrador y cronista de nuestra época, haya descifrado hace tiempo con pasmosa lucidez que, a nuestro pesar y con toda esa pesada carga a cuestas: «Todo acaba. Incluso la calle San Martín muere, al llegar a la Alameda» (sic).
***
Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes.
Entre sus obras destacan las novelas Útero (Zuramerica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).
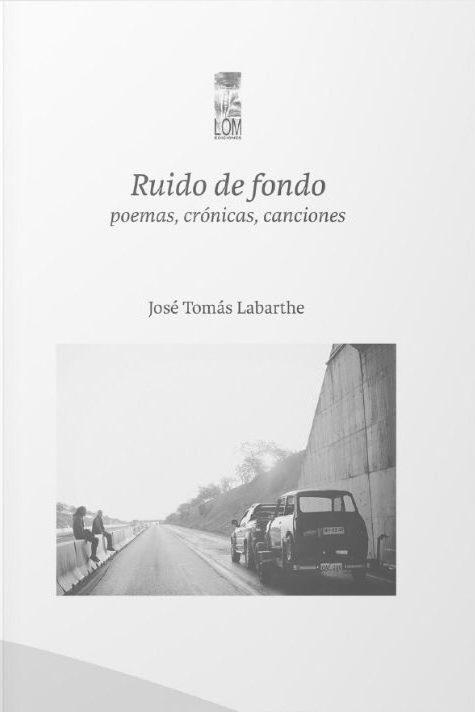
«Ruido de fondo», de José Tomás Labarthe (Lom Ediciones, 2023)

Juan Mihovilovich
Imagen destacada: José Tomás Labarthe (por Gonzalo Cardemil).
