La primera ficción de largo aliento del célebre autor chileno (que fue originalmente editada por LOM el año 1999, y luego relanzada por Ceibo Ediciones en 2011), desarrolla la historia de Marco Buitrago, quien es un periodista free-lance que sobrevive escribiendo artículos de difusión científica, hasta que su reportaje sobre el proyecto internacional de genoma humano pone en su camino a la anciana Marie Alida Karwecki, quien cambiará el rumbo de su existencia. Contratado por la mujer, abandona Chile para partir tras las huellas de Sofía Bethelnahu Karwecki, desaparecida hace más de medio siglo desde un campo de concentración nazi. Su periplo lo llevará de Nueva York a Kassel, de Santiago a Honduras, de Nicaragua a Belice. En una época de fuertes convulsiones en el subcontinente, su búsqueda no escapará al fuego cruzado entre las guerrillas centroamericanas, los grupos paramilitares y la solapada intervención norteamericana. Con un estilo cargado de humor negro, la presente trama es un thriller político-policial que echa mano al lenguaje del cómic para construir un relato que se burla de los serios y los incrédulos, de los cínicos y de los aterrados.
Por Dauno Tótoro Taulis
Publicado el 11.10.2017
I
Hacía un calor poco habitual para principios de noviembre, y la ciudad se cocinaba a fuego lento. Cualquiera con dos dedos de frente se habría quedado encerrado en casa, evitando alejarse demasiado de un buen baño frío. Sudaba sin ninguna elegancia mientras atravesaba al borde del desmayo la Plaza de la Constitución, bajo la mirada severa de decenas de guardianes inmaculados.
Tenía por norma resistirme a viajar en metro, no ir al centro a menos que fuera estrictamente necesario, evitar ese ambiente de perpetua tristeza, la gama de grises sucios y vaporosos de las fachadas de los edificios, a tono con la atmósfera de la capital. Pero era día de pago, y valía la pena el sacrificio. Ochenta mil pesos por un reportaje de nueve carillas de divulgación seudocientífica publicado dos meses antes.
Aquella suma, agregada a lo recibido la semana anterior desde España, donde la revista Rutas del Mundo había reproducido mi serie de crónicas de viaje por la Patagonia y los archipiélagos del sur de Chile, permitiría cubrir el arriendo del departamento por el resto del año.
Me detuve un instante sobre los escalones de ingreso al edificio del periódico en calle Agustinas, mientras apagaba con la suela la colilla del cigarro, contemplando el ir y venir de quienes trasponían las puertas rotatorias de cristal con la naturalidad de quien se siente en casa, yendo del comedor al living. Intenté imaginarme encorbatado, saludando con una sonrisa familiar y llamando por su nombre a cada colega. No lo logré. Definitivamente, el oficio de periodista independiente tenía sus ventajas.
Ejercía de manera intermitente, sin sentirme en una eterna batalla por la fama o contra inevitables frustraciones.
Pues bien, aquella mañana entré a cobrar al diario La Nación, evento siempre novedoso y atractivo. El bulldog de la caja pagadora me hizo entrega del documento bancario como si estuviera haciéndome un favor. Había comenzado a atravesar el amplio recibidor de baldosas negras y blancas, de regreso a la calle, revisando el cheque sin demasiado entusiasmo, cuando alguien gritó mi nombre.
— ¡Marco… Buitre, espera!
Dos mil pares de ojos se clavaron al unísono en la cifra de cuatro ceros que llevaba en la mano, mientras el alarido retumbaba impúdico y con eco sobre los edificios de tres cuadras a la redonda. «¡Marco!», insistía a todo pulmón el descriteriado. Alcancé a meter el cheque en el bolsillo de mi pantalón. Lentamente, volteé hacia las barandas sobre mi cabeza. Ahí estaba, asomado desde el tercer piso, a mi izquierda, agitando sus brazos como Rapunzel pidiendo ser rescatada desde el torreón del castillo. Pascal Pujol, editor de la sección de «temas emergentes», quien había intercedido ante el director de turno para que el diario comprara el artículo que acababan de pagarme. Le debía un favor, por cierto, pero los tiempos no estaban para pagar comisiones.
Lo saludé con la mano en un gesto que intentó ser de despedida, y seguí avanzando hacia la salida. El guardia de uniforme azul y rostro de comando jubilado me detuvo en seco antes que consumara mi retirada táctica.
—Caballero… don Pascal lo llama.
En ese momento, el editor pasaba por una puerta batiente a espaldas del recepcionista y corría hacia mí, como si fuera a lanzarse a los brazos de una novia largamente esperada. Era un buen tipo, y le sentaba a la perfección el apodo de Pavo, con que lo habíamos bautizado en la Facultad de Periodismo una década antes. Sus largas piernas jamás se estiraban del todo al caminar; una nariz ganchuda entre un par de ojos pequeños y negros como el carbón; ralos cabellos pajizos que surgían en desorden tras sus abultadas orejas, dejando al descubierto una calva terminal y escandalosa.
—Marco, espera… —me alcanzó, tomándome del brazo, mientras yo dudaba si debía arrebatarle el revólver al guardián para defender hasta el último centavo de mi patrimonio—, tengo que hablar contigo.
Salimos a la calle y caminamos rumbo a Teatinos. Cada tanto, me palmoteaba con afecto la espalda, felicitándome por la buena impresión que mi trabajo, titulado «Ingeniería genética: los nuevos dioses», había causado entre sus colegas. Me invitó a almorzar, resucitando mis aprensiones respecto del destino de mi presupuesto mensual, y seguimos por Bandera rumbo a La Unión Chica y sus perniles con papas.
—Hay una buena posibilidad, —dijo Pascal, entrando en materia ya bien avanzada la botella de Don Matías con que acompañábamos el almuerzo—, una excelente posibilidad para ti en el diario, Marco. En la reunión editorial de ayer el director planteó la conveniencia de contar con un periodista que abordara de modo permanente temas científico-tecnológicos, y estoy seguro que la idea surgió gracias a tu artículo sobre el genoma humano…
—¿Tú crees? —pregunté incrédulo. Según entendía, para trabajar en La Nación era requisito estar obsesionado con el tenis y el fútbol. El Pavo me bolseó otro cigarrillo; mi compañero de escuela tenía el mal hábito de fumar mientras comía, y la pésima costumbre de no comprar sus propios tabacos.
El editor de «temas emergentes» parecía entusiasmado con la idea de mi ingreso al mundo laboral formal. Mientras hablaba, dictando cátedra en torno a la misión de los «comunicadores sociales» y al «poder de la prensa como generadora de opinión y promotora de la cultura», masticaba grandes trozos de pernil que entre sus dientes parecía de goma.
Con el café concluyó el almuerzo, y Pascal, después de una rápida mirada a su reloj, constató que se le había hecho tarde, que debía regresar de inmediato al diario, reforzando mis dudas respecto de los horarios y cadenas a los que quería exponerme mi antiguo compañero de pellejerías universitarias. Finalmente, llamó al mozo y pagó la cuenta de ambos. Yo contuve un suspiro de alivio mientras guardaba en el bolsillo la desvalijada cajetilla de Viceroy corrientes.
No habíamos concretado nada, todo seguía igual. Quedamos de acuerdo en llamarnos durante la semana. Antes de despedirnos, en la puerta del restorán, el Pavo se dio una palmada sobre la descomunal frente, como si de pronto hubiese recordado algo importante.
—Ah, Marco… casi se me olvida de nuevo —señaló sonriendo, mientras hurgaba en sus bolsillos—. Parece que ya tienes una admiradora. Un par de semanas después que saliera tu artículo, llegó esta carta para ti a la redacción.
Me entregó un sobre, me estrechó en un torpe abrazo y partió a paso de marcha de regreso a La Nación, con sus zancadas de pajarraco desgarbado y las solapas de la chaqueta salpicadas de jugo de cerdo hervido y cenizas.
Yo, con algo más de dignidad, caminé lentamente hacia la estación de metro, dispuesto a regresar a casa. Mientras avanzaba por la calle Nueva York, revisé el sobre y noté con sorpresa que había sido despachado desde la ciudad de Kassel, Alemania. En su interior hallé una breve nota escrita con letra prolija aunque algo temblorosa, firmada por una tal Marie Alida Karwecki.
Según me informaba, había encontrado el artículo acerca del proyecto internacional del genoma humano, publicado en las páginas web de la edición en red de La Nación. Su lectura le había llamado profundamente la atención y había decidido viajar a Santiago para encontrarse conmigo.
Según me expresaba en la misiva, fechada seis y media semanas antes, necesitaba cotejar ciertos antecedentes que había acumulado a lo largo de décadas de investigación, con el contenido de un párrafo específico de mi trabajo, aquel en que aseguraba que dicho proyecto, dedicado a la determinación exacta y a la ubicación de todos los genes de la especie humana, con el objeto de establecer un mapa preciso de cada una de las secuencias de los pares de nucleótidos posibles, centralizaba sus avances y desarrollo en instalaciones militares y científicas norteamericanas. Estos laboratorios, concentrados en el Fuerte Detrick, estado de Maryland, eran coordinados por el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del ejército norteamericano, el Programa de Desarrollo Terapéutico del Departamento de Salud, y dos empresas privadas (Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas y el centro de investigación genética InCyte), vinculados todos de modo orgánico y directo al Departamento de Estado, al Pentágono, y a la Agencia Central de Inteligencia.
La nota concluía con una serie de instrucciones de corte conspirativo, destinadas a concretar nuestro «inevitable encuentro», según sus propias palabras. De acuerdo al plan, debía haberme presentado por primera vez dos semanas antes en la cafetería del hotel San Francisco Kempinsky, vistiendo un impermeable negro y una corbata roja, anteojos oscuros, y un ejemplar de la revista Der Spiegel bajo el brazo; luego, tendría que haber esperado que ella se aproximara para preguntarme «¿Es suya esa revista?», a lo que yo debía haber contestado: «No, me la prestó la tía Soraya». En caso de no hacerse efectivo el encuentro en la primera oportunidad, planteaba dos fechas alternativas para repetir el procedimiento. El último punto debía haberse realizado dos días antes de aquel en que fui a cobrar mi cheque a La Nación. La mala memoria de Pascal me había ahorrado el bochorno de jugar a los agentes secretos.
Después de una escala técnica en el depósito de licores, donde compré una botella de Wild Turkey y repuse mis existencias de nicotina para festejar el cheque que cobraría a la mañana siguiente, subí al departamento. Comenzaba a atardecer. Desde mi ventana del cuarto piso vi cómo los plátanos orientales de la plaza Ñuñoa se teñían de naranja.
Iba a comenzar de inmediato el asalto al botellón de bourbon cuando noté el parpadeo de la lucecita roja del contestador telefónico automático. Había dos mensajes; el primero era de mi casero, recordándome sin derrochar simpatía que el plazo para pagar el alquiler había vencido hacía una semana. El segundo era un complicado chapuceo en un castellano mediocre, matizado con algunas palabras en inglés. Marie Alida Karwecki me reprochaba el no haber asistido a nuestra cita, y me rogaba la llamara a la habitación 701 del hotel Kempinsky.
Aunque la curiosidad me había picado, decidí no llamar de inmediato: Antes debía reponerme de la dura experiencia de una mañana en el centro y de un almuerzo cargado al colesterol.
A las diez de la noche la celebración estaba en su apogeo. El Wild Turkey se portaba como el mejor de los amigos: silencioso, contundente, certero. En el tocacintas, Mozart machacaba con su piano por quinta vez, y el calor no disminuía. Me había quitado la camisa, fumaba descalzo con los pies sobre el marco de la ventana abierta, medio derretido sobre la silla, mientras abajo el ruido de la calle aumentaba en la medida que se iban atestando los bares. Era jueves, viernes chico, buena noche para iniciar un largo fin de semana.
A esas alturas había decidido dejar para el día siguiente la llamada al hotel. Se había terminado el hielo, quedaba algo más de un cuarto de líquido en la botella, y el pianito me tenía mareado. O me iba a la cama de una vez, o salía a probar suerte a la plaza.
Dejé las cubeteras llenas en el congelador junto al resto del licor, abrí las ventanas para ventilar lo que solía oler a cueva de lobo, y estaba por cerrar la puerta por fuera, cuando comenzó a sonar el teléfono. Durante la última semana había recibido cuatro llamadas, una pidiendo un radiotaxi a las cinco de la mañana, otra de Pascal informándome que había salido mi cheque, y las dos que había registrado la contestadora esa tarde. Dejé que sonara hasta que entró en acción el mensaje de la grabadora. Después del pitido largo, Marie Alida comenzó a repetir, en su dialecto personal, el mensaje dejado horas antes. Corrí a contestar.
—Aló… No corte, soy yo.
—¿Señor Marco Buitrago? —preguntó ella, sorprendida.
—Si, doña Marie. Disculpe… es que estaba… tomando una ducha.
—¿Y no llamó al hotel, por qué? —había un evidente tono de molestia en su voz.
—Pensé llamarla mañana… ya es algo tarde.
—No es tarde —estimó ella de modo autoritario—. Necesito ver a usted esta misma noche.
Se iba al diablo mi velada de bares. Me exigió, manteniendo siempre su estilo de agente encubierto en territorio hostil, que a las once en punto de la noche diera cumplimiento a las instrucciones que me había señalado en su carta.
—Disculpe usted, doña Marie —alcancé a decir antes que cortara—, pero no esperará que use impermeable… Hacen como treinta grados.
—No hay tiempo para cambios… —se impacientó.
—De acuerdo —acepté resignado—. Pero hay otro problema… Sólo tengo un ejemplar del Paris Match…
—Ia, ia… —aceptó de mal humor antes de colgar.
Me quedé un par de segundos con el teléfono en la mano, evaluando la situación. Tenía poco menos de una hora para llegar al Kempinsky. Finalmente, la curiosidad pudo más que el pavor de internarme en el centro de la capital por segunda vez en menos de veinticuatro horas. Saqué el impermeable del armario, me eché mi única corbata al bolsillo (azul), y fui al baño a buscar la revista que solía hojear en las mañanas mientras fumaba en el inodoro.
Sudando bajo el abrigo, con la corbata anudada al cuello sobre la polera y la revista bajo el brazo, casi tropezando con los muebles a causa de la ceguera que me provocaban los anteojos oscuros, entré al bar-café del hotel a las 11:02 p.m. del jueves 4 de noviembre. Antes, en varias oportunidades, había tenido la certeza de estar haciendo el ridículo, pero nunca con la intensidad de esa noche. El sitio estaba completamente vacío, a excepción del barman que, después de estudiarme con desgano, decidió seguir dormitando con la cabeza enterrada entre sus brazos sobre la barra.
Me senté ante una mesa de cocktail cerca de la entrada, encendí un cigarrillo, dejé los anteojos sobre la mesa y me dispuse a esperar, hojeando la ya ajada revista. Segundos más tarde, una voz conocida me interpeló con un susurro: «¿Es suya esa revista?».
Levanté la vista, sorprendido por no haber notado su ingreso al salón, y me encontré frente a frente con Marie Alida Karwecki. Un rostro surcado por infinitas arrugas; cabello ralo, completamente blanco, peinado en un tomate apretado sobre la nuca; ojos celestes y agudos; riguroso luto y el bastón más grueso que había visto en mi vida; una imponente pierna ortopédica que remataba en un zapatón negro que podría haber pertenecido a un minero polaco. Me puse de pie torpemente, confundido, y extendí la mano hacia la anciana que medía por lo menos diez centímetros más que yo.
—¡Doña Marie… disculpe…! —balbuceé. Ella me quedó mirando con un gesto duro, castigador, digno de una inspectora de reformatorio—. ¡Ah, claro! —me sentí como un tarado—. No… me la prestó mi tía Soraya —sonreí, guiñándole un ojo.
—Roja, dije roja. Corbata roja… —la señora estaba molesta, qué duda cabía—. Usted comete demasiados errores —sentenció.
No le había causado una buena primera impresión, pero aquello no impidió que pasáramos varias horas conversando. Ella pidió un té puro; yo encendí otro cigarrillo. Marie confesó, de entrada, que esperaba encontrarse con alguien mayor. «Más serio», dijo también. La primera parte de nuestro encuentro nocturno se fue en explicarle, ante su insistencia, los procedimientos que había utilizado para obtener la información con que elaborara el reportaje de La Nación. A eso de la media noche, convencida medianamente de la confiabilidad de mis fuentes, sacó de su bolso un par de libros y un documento impreso. Este último era una copia del artículo que había motivado nuestro encuentro, algunos de cuyos párrafos habían sido destacados con tinta verde fosforescente. Los libros correspondían a las únicas dos obras empastadas de mi autoría: un pasquín de crónicas de viaje por diversos rincones de Centroamérica, que no me producía ni un mínimo rastro de orgullo, y el más merecedor reportaje acerca de los intríngulis político-belicosos que había registrado tras una larga permanencia en México y Guatemala, años atrás.
Dos meses antes, me explicó la anciana, luego de leer el artículo acerca del proyecto Genoma Humano, había decidido averiguar quién era el autor, y encontró los libros en la Facultad de Estudios Americanos de la Universidad de Berlín.
—¿Cómo se le ocurrió buscar el reportaje en Internet? —interrumpí, incrédulo y sorprendido por el destino transcontinental de los libros—. No tenía idea que La Nación estuviera en línea.
—Apareció en un link… —respondió, lacónica.
—¿Link?
— Sí, cuando pedí las páginas y sitios relacionados con Helmut Hilgemann —aclaró.
El nombre no me dijo nada al principio, pero luego recordé. En mi artículo, de acuerdo a la información que me aportara la Fundación Internacional para el Desarrollo Rural, el tal Hilgemann (un hombre de ciencias alemán, o austríaco, emigrado a los Estados Unidos a comienzos de la década del ’50), había sido responsable del desarrollo de las investigaciones biológicas con fines bélicos para el Departamento de Estado, y más tarde se había convertido en uno de los principales directivos del Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas, con sede en el Fuerte Detrick.
—Helmut Hilgemann —murmuré, haciendo memoria—. Ah, claro, lo menciono a la pasada en «los nuevos dioses»… ¿Y por qué le interesa ese señor?
—Me interesa, ya verá —contestó ella secamente—, pero sólo si hablamos de la misma persona. ¿Qué sabe de él?
—Casi nada —me extrañaba que no me hubiera hecho esa pregunta en la carta; no entendía por qué había decidido recorrer medio mundo para averiguar lo que yo podía decirle en menos de un minuto por teléfono—. Si mal no recuerdo, se trata de un biólogo, graduado de la Facultad de Medicina de Leipzig por ahí por el treinta y cinco o treinta y ocho, que después de la Segunda Guerra Mundial emigró a los Estados Unidos, se nacionalizó, y comenzó a trabajar para el gobierno norteamericano… También hizo clases en la universidad. Si sigue vivo, debe tener unos ochenta años.
—Ochenta y tres —precisó ella de modo misterioso—. ¿Dice que hacía clases en una universidad?
—En la de Washington, creo… «influencia del medio ambiente en organismos complejos», o algo tan aparatoso como eso.
—«Resistencia de organismos complejos ante impactos ambientales» —corrigió Marie, tensándose sobre su asiento—. ¿Nada más?
—No, creo que no… Tendría que revisar mis archivos —dije, mientras un brillo ansioso en sus ojos traicionaba su estudiada frialdad—. Bueno, sólo que… No, nada…
—Diga —insistió.
—Es un dato sin importancia, un apodo con el que se le conocía en el círculo científico oficial de los Estados Unidos… Parece que a sus espaldas le decían Fingermann, en vez de Hilgemann, porque…
—¡Solamente un dedo en mano izquierda! —interrumpió bruscamente Marie, poniéndose de pie con sorprendente agilidad.
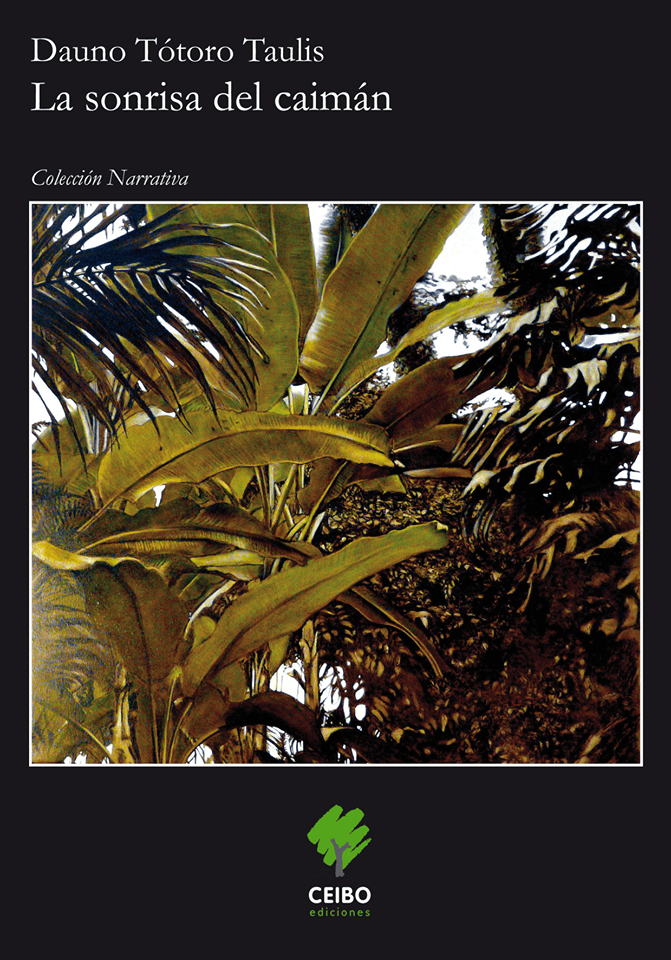
La sonrisa del caimán (2011), ilustrada con la obra «Paisaje tropical», de Flavia Tótoro Taulis

Dauno Tótoro Taulis (Moscú, 1963)
Imagen destacada: Los actores Andrew McCarthy y Valeria Golino, en un fotograma del filme «Year of the Gun» (1991), del director John Frankenheimer
