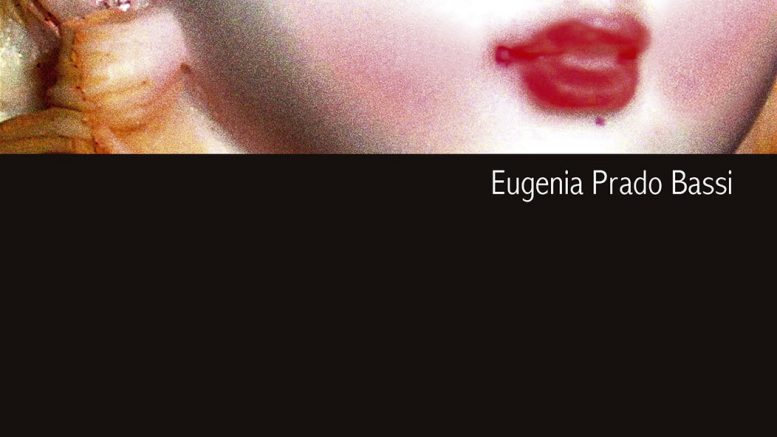La escritura de esta narradora habla desde la imposibilidad de la palabra. La palabra cercada, todos estos secretos de infancia son una historia apenas revelada por el epistolario familiar, de la confesión, y la letra de una madre que escribe, desde el desborde de la mirada cómplice que es testigo y pulsión, y que desarticula desde la escritura, la posibilidad del decir, de una revelación que nombra a estos «pequeños cuerpos habitados por una lengua», desde la multiplicidad de voces y sujetos que entrecruzan e intervienen el discurso de lo silenciado. Los «aterradores objetos» de esta novela están inscritos desde el reclamo del cuerpo amordazado por la histeria del deseo. La novelística arriesgada de la autora desafía todas las formas de género al plasmarse en fragmentos de poesía, documentos, bibliografía, discursos, exigiéndonos una lectura desde esa deconstrucción, para poder dimensionar la significancia radical y la inscripción estética de esta propuesta.
Por Eugenia Prado Bassi
Publicado el 26.09.2017
EL HERMANO MENOR
Acerca de lo que le sucedió al hermano menor luego de la primera experiencia con su hermano, dos años mayor, y de cómo tiempo después, a modo de carta, le declara sus profundos sentimientos, y de por qué con explorar íntimamente aquellos juegos contenidos de infancia, él insiste en fortalecer el vínculo.
¿Qué me haces que siento que me muero? A mis nueve, tú tenías once, eras de los hermanos, el mayor. ¿Qué me haces que siento que me agoto y ya no puedo levantarme y la luz de la mañana me pone tan triste? ¿Qué me hacías cuando éramos tan niños? ¿Por qué me duele la idea que, aún hoy, me sitúa como presa única de tus movimientos? ¿Por qué me besas? ¿Por qué lo haces con tanta insistencia? ¿Por qué me tocas? Me chupas tanto que casi me gusta cuando lo haces y la costumbre me obliga a soñarte. Te sueño en pesadillas con los ojos brillantes repasando cada movimiento que me vulgariza con hostilidad. Ahora que he crecido, entiendo lo que hacías, sé que, poco a poco, fuiste poniéndome todo esto en la cabeza. Aun así, te atreves a negarnos, niegas el placer del primer día, y yo sin poder entender cómo podrías no privilegiar, entre tus recuerdos, el momento exacto de aquel día en que, desnudos frente al espejo, nos iniciábamos bajo la fuerza de extrañas imágenes. Ese primer día, tú y yo nacíamos a la vida alimentando sueños de cuerpos conmovidos que dibujarían el cómo iría dándose todo entre nosotros. Luego, descubrí que lo que hacíamos te avergonzaba y de pudores me sentía triste y tan perdido sin entender cómo después de haberme iniciado anteponías semejante distancia.–¿Te avergüenzo? ¿Te avergüenzan estos sueños míos? Aun cuando por las noches sigo el movimiento de tus labios que besan sin tregua, cuando exhausto trato de quitarme la dureza y que se calme mi dureza ahí abajo, nos ponemos ardientes y nos arrastramos como animales. Mis labios chupan. Puedo verte resbalar huidizo adentro de mi boca, mientras me gritas que siga, que lo haga más rápido, y yo casi no puedo contener mi respiración agitada cuando el deseo nos estalla. –Solo tú me importas –digo, cuando me atrapas y en silencio me someto no sabiendo cómo avanzar con esos labios que huidizos, niegan el deseo que arde en mi boca. Quieto. Me quedo quieto esperando la proximidad de otro de tus estallidos. Y tú vuelves sobre mí otra vez. Sobre mí, una y otra vez, cuando los demás no están y yo tengo tanto miedo de la reiterada insistencia con que me mojas. Dependo, ambos dependemos de tu astucia. Y me dices: –Qué tiene de malo, que somos iguales, somos hermanos. Con una vez no pasa nada. Nada –me lo juras, poco antes de dejarme repleto. Y nos hacemos uno, cuando me vuelves a asegurar que no pasa nada bajo promesa de pacto secreto. Y yo, sin poder detenerme, finjo que no me gusta, y mi risa crece y también el miedo, porque tu poder es evidente, y sabes que hasta empieza a gustarme cuando te pones encima mío.–Hazlo, chúpame despacio –me dices. Obedezco y mi boca no se detiene.–Vamos. No tengas vergüenza –me gritas, y me golpeas sobre los nalgas y refriegas mis muslos, porque sabes cómo me gusta lo que me haces y cuánto lo disfruto. –Acércate –me dices, cuando casi a golpes me sometes.–No te va a doler –gimes, cuando sobre mí jadeas y entre los quejidos, buscas hasta dejarme repleto.–Sólo un poco más –me insistes cuando te refriegas, y se me endurece tanto que hasta puedo sentir tu furia como un dolor intenso. Entonces te tensas y sobre mí te aprietas hasta que nos crecen los estallidos. Ahora, eres el recuerdo embrutecido con que me duermo. Por las noches, me mojo. Me mojo al recordar tu mirada sobre mí hostil, cuando mis labios no paran de chupar contra tu enervada insistencia y hasta lo disfruto cuando al recordar cómo tus gestos se desencajan. En el acecho de las pupilas dilatadas del que escapa, nuestros cuerpos confundidos y repletos crecieron. Dos niños jugando. Éramos dos niños que, aún hoy, siguen jugando.–Acércate –me susurras. Sé que puedes hacerlo mejor…–¿Quieres que lo intente? –digo para no restarme. ¿Así te gusta? –gimo, mientras aprendo a reconocer cómo el músculo te crece –¿Así? –te grito, cuando ya casi no cabe adentro de mi boca la fuerza de tu insistencia.–Más fuerte –me gritas y me aprietas. Me aprietas tanto que casi sofocas mi cabeza. Y no puedo pensar, no puedo respirar y me siento perdido sabiendo que no conseguiré volver en mí hasta que me veas caer de rodillas.–¡Mariquita! –gritas burlándote. ¿Ves cómo te gusta? ¡Maricón! –¿Crees que me importa? ¿O ya no te atreves a hacerlo conmigo? –replico desafiante. Te alejas. El espacio de la infancia se hizo sofocante con la presencia definitiva de nuestra madre, y todos mis recuerdos de cuando no peleábamos, de cuando nunca lo hacíamos solo por verla sonreír. Por las noches, me aprieto contra la almohada y lloro después de haber sido el perfume de tus labios salivados, lloro cuando no puedes oírme y abrumado por tus exigencias, me arrepiento de haberte permitido esos lamidos de animal meneándomela cuando madre no está y en el tiempo no hará otra cosa que desaparecer. Entonces, una vez más el apuro y la urgencia con que aprovechamos el tiempo de cada una de sus salidas y los empleados ni se enteran de lo que hacemos cuando la señora sale de la casa. Nadie, cuando con galopes de pies descalzos, me correteas por los pasillos y a hurtadillas, me alcanzas.–¡Estás caliente! –me gritas y te refriegas y nos bajamos los pantalones.–Si no te va a doler –me dices– verás como todo pasa –es lo que siempre me repites, y yo tiemblo frente a una de tus nuevas ocurrencias. Me duele. Claro que duele y también duelen tus ojos brillantes. Adivino tus intenciones cuando me hablas de lo mucho que te gusta y me tientas con caricias hasta que la agitación nos crece. Nos ponemos violentos.–¡No! –grito. ¡No! –lloro y me revuelco cuando buscas encajarte, y casi me desmayo de dolor.–Ya te va a gusta –me dices. Hasta te atreves a prometerlo cuando me ves lastimado, y me dices que todo estará bien. Me besas en la boca. Tus labios calman hasta que mi dolor cede.–¡Dime si no es rico! –gimes. Rico –me susurras, años después, con la vulgaridad de tu sonrisa, y yo avanzo como puedo, y me arrastro cuando no te detienes, porque nunca te detienes. Aprendo a disfrutarlo.–Sí, me gusta –te digo. –Me gusta mucho –te lo grito, cuando, como un condenado, te aferras y me suplicas y entre lágrimas jadeamos.–Me gusta mucho –repito en un grito– muerto de miedo cuando pienso que una de esas noches me harás desaparecer. Ahora lo disfruto. Disfruto verte destruido por mi boca exhausta de tanto aplacar tu necesidad cuando desnudo resbalas y sobre ti, me arrastro y sobre mí, jadeas y me jalas del pelo hasta que nos encendemos con la precariedad de este silencio. Cómo odio la necesidad de este secreto que te apega más a mí, pero eres el mayor y, también el de los inventos, y ya no te tengo miedo. Mariano Madrigal Salvatierra.
EL HERMANO MAYOR
Acerca de lo que le sucedió al hermano mayor, al enterarse que los juegos practicados en complicidad con su hermano están y estarán prohibidos. Y de cuando aún sabiéndolo, se entrega al estrecho vínculo y de cómo alborotados corren y se esconden en los rincones de la enorme casona, incitados siempre por el menor. Y de por qué, víctima y cómplice, sucumbe entre las lágrimas, henchido de culpas y de pesares.
Vivíamos una infancia cercada entre muros de habitaciones enormes. Nuestra casa era una fortaleza sellada para el mundo. Despierto. Corro a encerrarme en el baño. Me quito el pijama. Mis manos son otras. Húmedas se deslizan por el pecho, los brazos y bajan muy cerca del ombligo. Mi sexo palpita, reacciona, algo crece. En ese momento, como si entendiera lo que me pasa, entra mi hermano menor y sonríe. No alcanzo a cubrirme, tampoco quiero hacerlo. Todo está revuelto. Mi corazón se agita, puedo sentir las pulsaciones en los oídos a punto de estallar. Pienso en mi madre. Pienso en gritar y obligarlo a salir. Me aterran las consecuencias, si nos descubren. Quieto, me quedo muy quieto cuando mi hermano se quita toda la ropa. Su cuerpo es tan menudo y flaco. Se acerca, sonríe y me abraza. –Te quiero –me dice, mientras sus pequeñas manos se deslizan por mis piernas y sigue tocándome hasta que nos reímos. –Me haces cosquillas, –le digo. Sus ojos brillan. Me abraza por la espalda. Desde ese día quise escapar, desaparecer. Éramos unos niños, yo tenía once, mi hermano apenas nueve. Desde ese momento quise escapar de esa vida. Pero supe que aunque lo intentara con mayor voluntad, nada podríamos detenernos. Mi hermano me altera y me descompone. Cuando estamos juntos, me siento seguro, sin él, la angustia me consume. Me toma por sorpresa, y me hace cosquillas. Sus pequeñas manos siempre están húmedas. Nos reímos. Me contagia de algo, lo abrazo y lo cubro de besos. Sus mejillas arden. Él me provoca, me anima y luego huye, como si disfrutara viéndome acabado. Es hábil, aprende a engañar. Me siento en desventaja. Una y otra vez, caigo en sus juegos sin entender cómo hace para perturbarme. Mariano se vuelve un hábito. Odio la fuerza del secreto que nos une. Por las noches sueño que nos besamos. Sofocado por la angustia, dependo de su necesidad. Mi hermano menor va metiéndose en mis pensamientos hasta que se vuelven pesadillas. En mis pesadillas, todo se confunde. Mi madre y mi hermano se ríen, cómplices me expulsan del círculo. Desconfío. Despierto llorando. Algo extremo crece entre susurros y mi vida se desarma. Confundido por sensaciones que desconozco, actúo con cautela. Extraviado, pierdo el control. La ansiedad me enferma. Nos hacemos indispensables. Mojo mis labios con ansiedad. Vigilo a mi madre y, a la vez, tengo que estar siempre atento a las conductas de mi hermano. Aprendo a esconder el miedo cada vez que amenaza con ir a contárselo todo. Nos habituamos al encierro. Me acostumbro a tenerlo cerca. Insiste, me obliga y yo, obedezco como un criado más cada una de sus nuevas ocurrencias. Mi confusión crece. Cuando todos duermen, pienso en él y me toco. Lo escucho correr por los pasillos. Lo veo entrar en mi pieza. Se mete en mi cama y me toca. Su mirada es extraña. Sus ojos brillan como un gato endemoniado. Mi hermano menor tiene una energía que se multiplica. Me provoca con sus ganas, mi cuerpo reacciona y él lo sabe. Nos deseamos. Nos movemos. Nos tocamos enteros. Sin hacer demasiado alboroto, aprendemos a ocultarnos. Nos ponemos violentos. Aún me excita y tortura la fuerza de nuestro vínculo, a veces con ternura siento que el amor nos hizo cómplices de secretos inconfesables. Con los años Mariano empieza a actuar en forma grosera, desinhibida. Mi hermano menor toma un camino del que no puedo hacerme responsable, sus costumbres son extravagantes, y se van volviendo más extremas hasta que los modales y el decoro abandonan nuestra casa. Nadie ve nada. Nadie sabe nada. Mi hermano se pasea desnudo, a veces hace gestos obscenos a las mucamas, otras las toma por sorpresa o llama a los perros para intimidarme. Nos aseguramos que nadie, ninguno de los empleados de la casa nos sorprenda, antes de perdemos en los enormes jardines. Los animales, contagiados con nuestros movimientos nos lamen, nos muerden, se nos montan. Siempre inventamos nuevos escondites. Mi hermano menor me culpa de todo, amenaza siempre con contárselo a mi madre, y hasta me alivio cuando siento que soy el único responsable. Eras el mayor. No debiste permitir que esto pasara, me lo repito en los peores momentos. Durante mucho tiempo despierto agitado por las pesadillas. En ellas, mi hermano mira a mi madre de una forma que me inquieta; es como si estuvieran de acuerdo y en mi contra. Sus gestos me desconciertan. En sueños muy nítidos veo a mi madre en la silla mecedora. Atrás. Adelante, el movimiento monótono es tan amenazante como las manillas de un reloj. Mi madre sobre la silla, una y otra vez el sonido oscila en ese vaivén. En mis pesadillas, mi madre juega a ser otra, y yo y mi hermano somos sus objetos. Mis sospechas crecen. Mi madre oculta evidencias para fortalecernos en el carácter. Siento que ella nos vigila. Imagino que tarde o temprano me odiará por esto, pero Josefina Salvatierra Riquelme no nos dejará salir de este encierro porque nada la complace más que vernos así, entre gritos y refregones. Nos obligará a permanecer acá, atados aunque a veces nos peleemos, entonces interrumpe para proteger a su favorito. Al escuchar sus gritos, empiezo a llorar y solo entonces, me abraza y me besa. –No sea tonto, –me dice. –Tienes que aprender a fortalecerte. Nunca olvides, todo esto lo hago por ustedes. No soporto que se peleen, menos maltratarse –nos dice. –No somos como los demás –asegura convencida. Cuando yo no esté, solo se tendrán el uno al otro. Son hermanos, como tales, deben permanecer unidos. Mi madre nos prohíbe las disputas. Aprendemos a no discutir ni a pelearnos por los juguetes, simulamos estar de acuerdo y hacemos de todo para consentirla. Su inestabilidad en el carácter anima mis sospechas. Confundido por los remordimientos hay noches en que la soledad, el vacío me sobrecogen. Nadie creería que es mi hermano quien me lleva al extremo, hubo momentos en que sentí vergüenza por todo lo que sin siquiera inmutarse era capaz de hacerme. Evito contradecirlo porque su orgullo es feroz y puede dejar de hablarme durante días y cuando lo hace sé que a pesar de lo que haga seguirá evitándome. Luego, cuando se le antoja, me busca y volvemos a enredarnos. Mi debilidad lo favorece y sé que, tarde o temprano, todo recaerá sobre mí. Siento que mi madre esconde algo que no alcanzo a descifrar. Verla sonreír es suficiente para saber que algo está ocultando. Descubro que en silencio nos observa. Nuestro vínculo es irrevocable. El amor se fortalece con las diferencias. A veces, me pregunto si no es acaso la única responsable es de que hacemos. Celebra a Mariano en cada una de sus ocurrencias. Todo coincide, al cumplir trece años deja de fijarse en mí y todo su interés apunta a mi hermano menor, es su preferido y como tal disfrutará todas sus atenciones y caricias. El consentido crece. Busco precisar mejor los detalles para entender los impulsos que en ese entonces dominaban mi aturdida cabeza. En algún punto de mis recuerdos, nuestro tiempo se congela. Éramos dos niños sin malas intenciones, ingenuos como los niños, pero distintos y extraños para el mundo. Asumo que lo nuestro es y seguirá siendo injustificable y que nada me librará de los miedos que me atormentaron desde los nueve años. Acepto la extraña y dolorosa emoción que me provoca mi hermano menor, y que mi necesidad anida justo en el límite que nos compromete. Aún así, no pretendo justificar aquello que hice, y que juntos hacíamos, en el tiempo de los niños, pero el deseo agita mis días y enciende mi corazón. Luego, vendrán los peores años, mi hermano menor aprende rápido. Jesús Andrés Madrigal Salvatierra.
1a Edición, Cuarto Propio, Santiago de Chile, octubre de 2007.
2a Edición, Ceibo Ediciones, versión aumentada y corregida, Santiago de Chile, octubre de 2015.
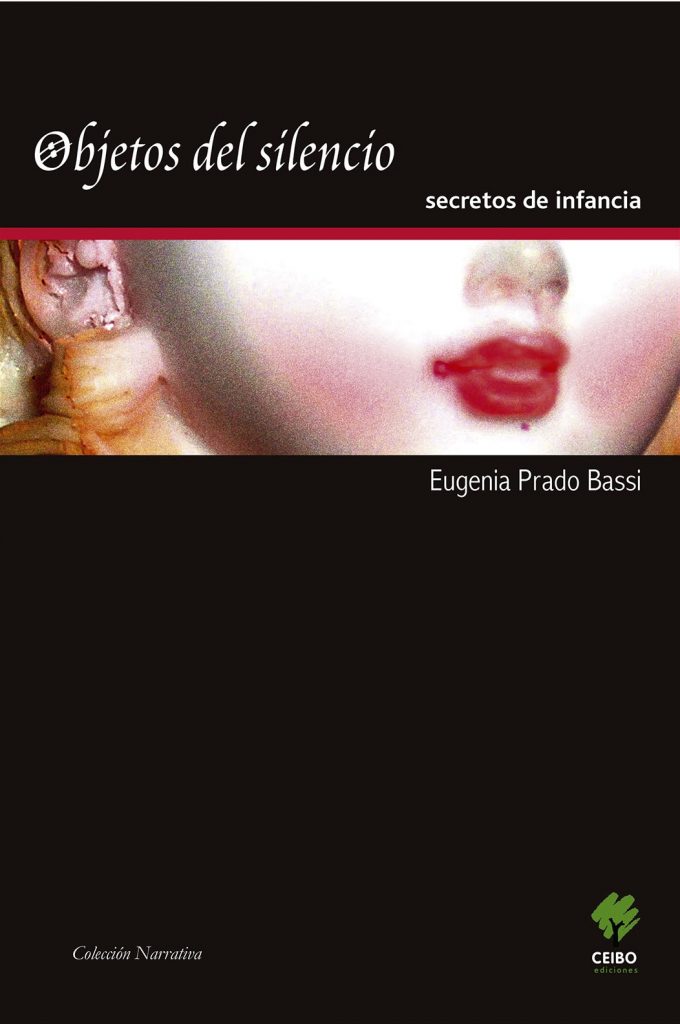
«Objetos del silencio» (2015), de Eugenia Prado Bassi

La escritora chilena Eugenia Prado Bassi (1962), editora adjunta del Diario «Cine y Literatura»
Autor de la bajada o entradilla: Diego Ramírez